El hombre de luz en el sufismo iranio. H.Corbin
Henri Corbin
El hombre de luz en el sufismo iranio,
en traducción de María Tabuyo y Agustín López,
Ediciones Siruela, 2000
Orientation
1. El polo de orientación
La orientación es un fenómeno primario de nuestra presencia en el mundo. Lo propio de la presencia humana es espacializar un mundo a su alrededor, y este fenómeno implica una cierta relación del hombre con, el mundo, con su mundo, de tal manera que esa relación está determinada por el modo mismo de su presencia en el mundo. Los cuatro puntos cardinales, este y oeste, norte y sur, no son cosas que esta presencia encuentre, sino direcciones que expresan su sentido, la aclimatación a su mundo, su familiaridad con él. Tener este sentido es orientarse en el mundo. Las líneas imaginarias de oriente a occidente, de septentrión a mediodía, forman una red de evidencias espaciales a priori, sin las que no habría orientación geográfica ni antropológica. Los contrastes entre el oriental y el occidental, entre el hombre del norte y el del sur, regulan también nuestras clasificaciones ideológicas y caracterológicas.
La organización, el plan, de toda esta red depende, desde tiempos que desbordan la memoria de los hombres, de un punto único: el punto de orientación, el norte celeste, la estrella polar. ¿Basta decir entonces que la espacialización desarrollada horizontalmente hacia los cuatro puntos cardinales se completa con la dimensión vertical de arriba abajo, del nadir al cenit? ¿No habrá quizá diferentes modos de percepción de esta misma dimensión vertical, tan diferentes entre sí que modifiquen la orientación de la presencia humana no sólo en el espacio sino también en el tiempo? La orientación en el tiempo nos remite a las diferentes maneras en que el hombre experimenta su presencia en la tierra, a la continuidad de esa presencia en algo así como una historia y al problema de si esa historia tiene un sentido; pero, en caso afirmativo, ¿cuál es ese sentido? Ello equivale a preguntarse si la percepción del polo celeste, de la dimensión vertical que apunta al norte cósmico, es un fenómeno uniforme, fisiológicamente regulado por leyes constantes, o si se trata de un fenómeno no regulado y diversificado por el modo mismo de la presencia humana que se orienta. De ahí, entonces, la importancia primordial del norte y del concepto de norte: según la manera en que el hombre experimente interiormente la dimensión «vertical» de su presencia, adquirirán su sentido las dimensiones horizontales.
Uno de los leitmotiv de la literatura del sufismo iranio es la «búsqueda de Oriente»; pero se nos advierte, por si acaso no lo comprendemos desde el primer momento, que se trata de un Oriente que no se encuentra en nuestros mapas geográficos ni puede ser situado en ellos. Este Oriente no está incluido en ninguno de los siete climas (los keshvar); es, de hecho, el octavo clima. Y la dirección en la que este «octavo clima» debe ser buscado no está en la horizontal sino en la vertical. Ese Oriente místico suprasensible, lugar del Origen y el Retorno, objeto de la búsqueda eterna, está en el polo celeste; es el polo, un extremo norte, tan extremo como el umbral de la dimensión del «más allá». Por eso se revela sólo en un determinado modo de presencia en el mundo, y no puede revelarse más que por ese modo de presencia. Hay algunos a los que no se revelará nunca. Ese modo de presencia es precisamente lo que caracteriza el modo de ser del sufí, tanto de su persona como de toda la familia espiritual a la que se vincula el sufismo, y especialmente el sufismo iranio. El Oriente que busca el místico, Oriente no situable en nuestros mapas, está en dirección norte, más allá del norte. Sólo una marcha ascendente puede acercar a ese norte cósmico, elegido como punto de orientación. (1)
Una primera consecuencia que ya se intuye es la dislocación de los contrastes que regulan las clasificaciones de la geografía y la antropología exotéricas, es decir, que no van más allá de las apariencias. No se podrá hablar ya de orientales y occidentales, de nórdicos y hombres del sur, según los caracteres que les eran atribuidos; no serán ya situables en función de las coordenadas habituales. Queda por preguntarse en qué momento el hombre de Occidente pierde la dimensión individual irreductible a las clasificaciones basadas en el mero sentido geográfico exotérico. Puede entonces ocurrir que así como hemos aprendido a entender la alquimia como algo muy distinto a un capítulo de la historia o la prehistoria de las ciencias, también la cosmología geocéntrica nos revele su verdadero, sentido, un sentido que tampoco corresponde a la historia de nuestras ciencias. Quizás, habida cuenta la percepción del mundo y la concepción del universo en que descansa, convendría meditar y valorar esencialmente el geocentrismo a la manera de un mandala.
Este mandala es, pues, lo que debemos meditar para encontrar la dimensión del norte en su potencia simbólica, potencia capaz de abrir el umbral del más allá. Este norte «se perdió» cuando por una revolución de la presencia humana, revolución del modo de esta presencia en el mundo, la tierra se encontró «perdida en el cielo». «Perder el norte» es no poder distinguir entre el cielo y el infierno, el ángel y el demonio, la luz y la sombra, la inconsciencia y la transconciencia. Presencia sin dimensión vertical, reducida a buscar el sentido de una historia que impone obligatoriamente los términos de referencia, impotente para captar las formas en el sentido de la altura, para renovar el impulso inmóvil de los arcos de ojivas, pero experta en superponer absurdos paralelepípedos. Y el occidental se asombra ante la espiritualidad islámica, fascinada por la rememoración del «pacto preeterno» y por la asunción celestial (mi’râj) del Profeta; no sospecha siquiera que, por el contrario, su obsesión por lo histórico, su materialización de los «acontecimientos en el cielo», pueda provocar otros asombros. De la misma manera, los «cielos de luz» de que habla el sufismo serán por siempre inaccesibles a las ambiciones de la «astronáutica», que ni siquiera los presiente. «Si quienes os guían os dijeran: ¡Mirad, el Reino está en el cielo!, entonces los pájaros del cielo os precederán... Pero el Reino está en vuestro interior y en vuestro exterior.» (2)
2. Los símbolos del norte
Así pues, nos equivocaríamos por completo si cuando escribimos las palabras Ex Oriente lux creyéramos estar diciendo lo mismo que los espirituales de que aquí se va a tratar, y si, buscando esa «luz de Oriente», nos contentáramos con volvernos hacia el oriente geográfico. Pues cuando decimos que el sol se levanta por oriente, nos referimos a la luz del día que sucede a la noche. El día alterna con la noche, como alternan dos contrastes que, por esencia, no pueden coexistir. Luz que se levanta por oriente y luz que declina por occidente: dos premoniciones de una opción existencial entre el mundo del día y sus normas y el mundo de la noche con su pasión profunda e insaciable. Todo lo más, en su límite, un doble crepúsculo: crepusculum vespertinum, que no es ya el día y no es todavía la noche; crepusculum matutinum, que no es ya la noche y no es todavía el día. Por medio de esta imagen penetrante Lutero, como es sabido, definía el ser del hombre.
Pero, detengámonos a meditar lo que puede significar una luz que no es ni de oriente ni de occidente, la luz del norte: sol de medianoche, resplandor de la aurora boreal. No es el día que sucede a la noche, ni la noche que sucede al día. Es el día que estalla en plena noche y convierte en día esa noche que sin embargo está siempre ahí, pero que es noche de luz. Et nox illuminatio mea in delicus meis. Ya esto nos sugiere la eventualidad de una innovación en la antropología filosófica: la posibilidad de situar e interpretar de forma completamente nueva la oposición entre Oriente y Occidente, luz y tinieblas, para dar finalmente su significado pleno, imprevisto, a la luz del norte, y por tanto al hombre nórdico, el hombre que «está en el norte», o bien va hacia el norte porque ha venido del norte.
Pero el norte sólo puede ser llevado a su significado pleno por un modo de percepción que lo eleva en una dirección simbólica, es decir, a una «dimensión del más allá» que no puede ser mostrada sino por algo que «simboliza con» ella. Así pues, se trata de imágenes primordiales que preceden y regulan toda percepción sensible, no de imágenes construidas a posteriori sobre un dato empírico. Pues allí donde se da el fenómeno, su sentido depende de esta imagen primordial: polo celeste en la vertical de la existencia humana, norte cósmico. Y allí mismo donde la latitud geográfica apenas permite suponer el fenómeno dado, su imagenarquetipo existe. El «sol de medianoche» aparece en numerosos rituales de religiones mistéricas, lo mismo que resplandece, en la obra de Sohravardî, en el centro de un éxtasis cuyo héroe es Hermes. Otros maestros del sufismo iranio hablarán de «noche de luz», «mediodía oscuro» o «luz negra». Y éstos son los resplandores de aurora boreal que visualiza la fe maniquea en la columna gloriae formada por todas las partículas de luz que ascienden del infernum a la Tierra de luz, la Terra lucida, situada, como el paraíso de Yima, al norte, es decir, en el norte cósmico.
Precediendo a todos los datos empíricos, las imágenes arquetipo son los órganos de la meditación como imaginación activa; operan la transmutación de estos datos confiriéndoles su sentido, y en esta misma operación anuncian el modo de una presencia humana determinada y la orientación fundamental que le es indisociable. Orientándose respecto del polo celeste como umbral del más allá, es entonces un mundo distinto al del espacio geográfico, físico, astronómico, el que permite que esta presencia se abra a sí misma. La «vía recta» consiste aquí en no divagar ni, hacia el este ni hacia el oeste; en escalar la cima, es decir, tender al centro; es el ascenso más allá de las dimensiones cartográficas, el descubrimiento del mundo interior que segrega por sí mismo su luz y que es el mundo de luz; es una interioridad de luz que se opone a la espacialidad del mundo exterior que, por contraste, aparecerá como tinieblas.
En ningún caso esta interioridad debe ser confundida con nada de lo que pueden connotar los términos modernos de subjetivismo o nominalismo, ni con lo imaginario que está contaminado para nosotros por la idea de irrealidad. La impotencia para concebir una realidad suprasensible concreta está en función de la valoración excesiva de la realidad de lo sensible; ésta, con frecuencia, no deja otra alternativa que la de un universo de conceptos abstractos. Por el contrario, lo que el neoplatonismo neozoroastriano de Sohravardî designa como mundus imaginalis (‘âlam al-mithâl), o «Tierra celestial de Hûrqalyâ » es un universo espiritual concreto. No es ciertamente un mundo de conceptos, de paradigmas y de universales. Nuestros autores repiten incansablemente que el arquetipo de una especie no es de ningún modo el universal del que se ocupa la lógica, sino el ángel de esa especie. La abstracción racional no dispone, entre sus bazas, más que del «despojo mortal» de un ángel; el mundo de las imágenes arquetipo, mundo autónomo de las figuras. y las «formas de aparición», está en el plano de la angelología. Ver los seres y las cosas «a la luz del norte» es verlos «en la Tierra de Hûrqalyâ», es decir, verlos a la luz del ángel; esto es acceder a la Roca de esmeralda, al polo celeste, encontrar el mundo del ángel. Y esto presupone que la persona individual como tal, sin referencia a nada colectivo, dispone virtualmente de una dimensión transcendente. El crecimiento de ésta será concomitante con una percepción visionaria, que establece los modos de las percepciones de lo suprasensible y forma parte de ese conjunto de conocimientos que se pueden agrupar bajo la designación de hierognosis.
Como corolario, los términos de referencia que presuponen los símbolos místicos del norte nos sugieren aquí una tridimensionalidad psico-espiritual de la que no puede dar cuenta el esquema bidimensional corriente, que se contenta con oponer el consciente y el inconsciente. Dicho más exactamente, se trata de una doble tiniebla: hay una tiniebla que no es más que oscuridad; puede interceptar, ocultar y retener prisionera a la luz. Cuando ésta escapa (según la concepción maniquea o el Ishrâq de Sohravardî), la tiniebla es abandonada, cae sobre sí misma; no se transforma en luz. Pero hay otra tiniebla, que nuestros místicos designan como «noche de luz», «noche luminosa» o «luz negra».
Ya en los relatos místicos de Avicena se establece, en función de la orientación vertical, una distinción explícita entre las «tinieblas en las proximidades del polo» (noche divina del Sobreser, de lo incognoscible, del Origen de los orígenes) y la tiniebla que es el extremo occidente de la materia y del no ser, donde declina y desaparece el sol de las formas puras. El Oriente al que éstas se elevan, su Orienteorigen, es el polo, el norte cósmico. A partir de ahí, el relato aviceniano nos indica explícitamente una doble situación y un doble significado del «sol de medianoche»: es, por una parte, la primera Inteligencia, el arcángel Logos, como revelación que se levanta sobre la tiniebla del Deus absconditus, y que supone para el alma humana la aparición de la supraconciencia en el horizonte de la conciencia; y es, por otra parte, esa alma humana como luz de la conciencia que se levanta en la tiniebla de la subconciencia (3).
Veremos que en Najmoddîn Kobrâ los fotismos coloreados (en particular el «negro luminoso» y la luz verde) anuncian y postulan una misma estructura psicocósmica. Por eso la orientación requiere aquí la superposición de un triple plano: el día de la conciencia es un elemento intermedio entre la noche luminosa de la supraconciencia y la noche tenebrosa de la inconciencia. La tiniebla divina, la nube del no saber, las «tinieblas en las proximidades del polo», la «noche de los símbolos» en la que el alma progresa, no es de ningún modo la tiniebla en la que están retenidas cautivas las partículas de luz. Esta última es el extremo occidente, el infierno, lo demoníaco. La orientación respecto del polo, el norte cósmico, determina un abajo y un arriba: confundir uno con otro será desorientación pura y simple.
Podría precisamente ocurrir que esta orientación nos condujera a validar lo que admirablemente ha presentido Michel Guiomar. Podría ocurrir que nuestras oposiciones clásicas que, se expresan en el rechazo del alba hostil, o, al contrario, en la angustia del crepúsculo, de la «noche rechazada, no sean en definitiva más que dobles que se han vuelto ya irreconocibles, es decir, la diferenciación en las áreas geográficas mediterránea y septentrional de un mismo gran mito original. Habría entonces como un estallido de este mito en dos angustias, dos rechazos, dos impotencias correlativas del hombre que ha perdido su «dimensión polar», es decir, del hombre que no está ya orientado respecto del polo celeste, y que está entregado al dilema del día que sucede a la noche, o de la noche que sucede al día.
Hablar de la dimensión polar como dimensión transcendente de la individualidad terrenal es tanto como decir que ésta implica un complemento, un «asociado» celestial, y que su estructura global es la de una biunidad, un unusambo. Es entender alternativamente este unusambo en primera y segunda persona, formando una unidad dialógica y dialogante en la identidad de su esencia y sin embargo sin confusión de personas. Por eso la dimensión polar se anuncia bajo los rasgos de una figura cuyas manifestaciones recurrentes corresponden cada vez a una experiencia absolutamente personal de lo espiritual y a la realización de esta biunidad. Es así como en el Irán del siglo XII (siglo VI de la hégira) esta figura reaparece en contextos que difieren, pero que tienen todos en común pertenecer a una metafísica o una experiencia mística de la Luz.
En el noroeste de Irán, Sohravardî (m. 1191) realiza el gran proyecto de resucitar la sabiduría o la teosofía del antiguo Irán zoroastriano preislámico; y sella esta realización con su muerte como mártir en Alepo, en plena juventud, cayendo víctima de la venganza de los doctores de la Ley. Sohravardî designa su sistema teosófico con el nombre de Ishrâq, porque tiene su origen en un Oriente y en la iluminación de un Oriente que no es el Oriente geográfico. Ciertamente, los sabios de la antigua Persia fueron los representantes y los depositarios por excelencia de esta sabiduría, pero la calificación de «orientales», en el sentido verdadero, se refiere al hecho de su orientación con respecto al Oriente-origen de la luz pura. Tres siglos antes del filósofo bizantino Gemistos Plethon, la obra de Sohravardî opera el encuentro de Platón y Zaratustra en una doctrina en la que, al lado de estos dos nombres, domina el nombre y la sabiduría de Hermes. Así, la misma figura que en el hermetismo es el Yo celestial, el alter ego, asociado y compañero eterno, reaparece en Sohravardî con el nombre de Naturaleza Perfecta.
Contemporáneo de Sohravardî, en el sudoeste de Irán, Rûzbehân de Shiraz (m. 1209), el Imam por excelencia de los «fieles de amor» en el sufismo iranio, da testimonio en su Diarium spirituale de que su experiencia decisiva, su prueba iniciática personal, fue un conjunto de visiones referentes al polo celeste; meditando esas visiones fue como comprendió finalmente su adscripción personal y secreta al grupo de los maestros de iniciación tipificados en los astros que se sitúan en las proximidades de la Estrella Polar.
Por fin, en el extremo oriental del mundo iranio, en Transoxiana, Najmoddîn Kobrâ (m. 1220) orienta el sufismo de Asia central hacia la práctica de una meditación atenta a los fenómenos de luz, cuyo cromatismo nos desvelará el significado y la preeminencia de la luz verde. Y en este contexto reaparecerá el homólogo de la Naturaleza Perfecta, la figura que Najiri Kobrá designa como «testigo en el cielo», «guía personal suprasensible», «sol del misterio», «sol del corazón», «sol del alto conocimiento», «sol del Espíritu».
Najmoddîn Kobrâ instruye a su discípulo sobre esta figura: «Tú eres ella», e ilustra esta afirmación con la voz apasionada del amante que se dirige al amado: «Tú eres yo (anta anâ)». Sin embargo, si nos contentáramos con una terminología corriente para designar las dos «dimensiones» de este unusambo como yo y Sí, correríamos el riesgo de equivocarnos sobre la situación real. Con frecuencia, el Sí designa un Absoluto impersonal o despersonalizado, un acto puro de existir que no podría evidentemente asumir el papel de la segunda persona o ser el segundo término de una relación dialógica. Pero la alternativa no es ni experimentalmente ni necesariamente la divinidad suprema tal como la cualifican las definiciones dogmáticas. Deus est nomen relativum: es esta relación esencial y esencialmente individualizada la que anuncia experimentalmente la figura de aparición que trataremos de reconocer aquí bajo diferentes nombres. No se puede entender esta relación más que a la luz de la sentencia sufí fundamental: «El que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor». La identidad entre sí mismo y Señor no corresponde a 1 = 1, sino a 1 x 1. Identidad de una esencia que ha sido llevada a su totalidad al ser multiplicada por sí misma, y puesta así en situación de constituir una biunidad, un todo dialógico cuyos miembros se reparten alternativamente los papeles de la primera y la segunda persona. O también, recurriendo al estado descrito por nuestros místicos: cuando en el paroxismo el amante se ha convertido en la substancia misma del amor, es a la vez el amante y el amado. Pero él mismo no podría ser eso sin la segunda persona, sin tú, es decir, sin la figura que le hace verse a sí mismo, porque es con sus propios ojos, con los de él, como ella le mira.
Sería pues tan grave reducir la bidimensionalidad de esta unidad dialógica a un solipsismo como escindirla en dos esencias cada una de las cuales podría ser ella misma sin la otra. La gravedad del error sería tan enojosa como la impotencia para distinguir entre la tiniebla o la sombra demoníaca que retiene cautiva a la luz, y la Nube divina del no saber que da nacimiento a, la luz. Por la misma razón, todo recurso a un esquema colectivo cualquiera no puede valer sino como procedimiento descriptivo, para indicar las virtualidades que se repiten con cada persona y, por excelencia, la virtualidad del yo que no es él mismo sin su otro yo, sin su alter ego. Pero tal esquema no explicaría nunca por sí solo el acontecimiento real: la intervención «en presente» de la Naturaleza Perfecta, la manifestación del «testigo celestial», la llegada al polo, pues el acontecimiento real implica justamente la ruptura con lo colectivo, la reunión con la «dimensión» transcendente que previene individualmente a la persona contra las solicitaciones de lo colectivo, es decir, contra toda socialización de lo espiritual.
Es por ausencia de esta dimensión por lo que la persona individual decae y sucumbe a tales falsificaciones. Por el contrario, en compañía del shaykh alghayb, de su «guía personal suprasensible», recibe adiestramiento y es orientada respecto de su propio centro, y las ambigüedades cesan. O más bien, para sugerir una imagen más fiel, su «guía suprasensible» y ella misma se sitúan en una relación análoga a la que existe entre los dos focos de una elipse.
Hay ambigüedad entre lo divino y lo satánico en tanto la conciencia no distingue entre lo que es su día y lo que es su noche. Hay una claridad del día exotérico: mientras prevalecen
sus condiciones, el «sol de medianoche», que es luz iniciática, no puede mostrarse. El día exotérico son las normas racionales, los imperativos conformistas, las soluciones ya hechas; este día reina en tanto que el alma dormita en la noche de la inconsciencia del Sí. Este día y esta noche se ignoran uno a otro, y sin embargo están en connivencia; el alma vive en este día sólo porque la noche está en ella. Es el final de esta ambigüedad lo que anuncia el «sol de medianoche» cuyos horizontes se superponen: puede ser la noche divina de la supraconciencia irradiando al campo de luz de la conciencia, y puede ser la luz de ésta subyugando la tiniebla de la subconciencia, de la inconsciencia que la rodeaba. En uno y otro caso, un resplandor desgarra la trama de las evidencias conocidas: ficción de las relaciones causales, de las evoluciones lineales, de las corrientes continuas, todo lo que sostiene eso que se ha convenido en llamar el «sentido de la historia».
Alzándose de la tierra al cielo, lo que se revela es el sentido de una historia distinta: la historia de una humanidad espiritual, invisible, cuyos ciclos de peregrinaciones terrenales remiten a «acontecimientos en el cielo» y no a la fatalidad evolutiva de las generaciones sucesivas. Es la historia secreta de aquellos que sobreviven a los «diluvios» que se tragan y sofocan los sentidos espirituales, y que resurgen en los universos hacia los que les orientan, unos tras otros, los mismos Invisibles. Es esta orientación la que habrá, pues, que precisar —adónde lleva, y cuál debe ser— para que el ser que asume el esfuerzo de esta marcha ascendente sea simultáneamente el «ser más allá» cuya manifestación creciente esa marcha garantiza. En esta reciprocidad, en esta inversión, se oculta todo el secreto del guía invisible, el paredro celestial, el «Espíritu Santo» del místico itinerante (sâlik) del que sería superfluo decir que no es ni la sombra ni el «doble» de algunos de nuestros cuentos fantásticos, sino figura de luz, imagen y espejo en la que el místico contempla —y sin la cual no podría contemplar— la teofanía (tajallî) en la forma que corresponde a su ser.
Estas escuetas observaciones iluminan la vía por la que se encamina la presente investigación. Hay que intentar fijar la identidad de esta figura bajo los nombres diversos que se dan a sus apariciones, pues esta diversidad nos mantiene en el contexto de orientaciones religiosas que presentan el mismo tipo de iniciación individual, cuyo fruto es la reunión con el guía de luz. El universo espiritual de Irán, anterior y posteriormente al Islam, adquiere aquí una importancia preponderante. En sus apariciones recurrentes (zoroastrismo y maniqueísmo, hermetismo y sufismo), esta figura indica una misma dirección: luz del norte como umbral del más allá, moradas del norte supremo que son las moradas interiores que generan su propia luz. El Oriente místico, el Orienteorigen, es el polo celeste, el punto de orientación de la ascensión espiritual, cuyo magnetismo atrae hacia el palacio irradiante de la materia inmaterial de los seres fija dos en sus hecceidades eternas. Es una región sin coordenadas en nuestros mapas: paraíso de Yima, Tierra de luz, Terra lucida, Tierra celestial de Hûrqalyâ. Sus proxímidades se anuncian en el esplendor de una visio smaragdina, el resplandor del luz verde característica de un grado definido de percepción visionaria en Najm Kobrâ y su escuela. Su aparición puede preceder a las «tinieblas de las proximidades del polo»; puede también sucederlas, cuando éstas se franquean como prueba suprema de iniciación individual. Según sea uno u otro el caso, el motivo preludia o, por el contrario, prolonga el tema de la «luz negra», tal como lo veremos tratado aquí por dos maestros del sufismo iranio. Nos limitaremos a indicar algunas de las relaciones intuidas en este tema tan fecundo como ejemplar; una explicación más amplia exigiría otras investigaciones.
El paso de la «luz negra», de la «noche luminosa», al resplandor de la visión esmeraldina marcará, en Semnânî, la culminación del crecimiento del organismo sutil, el «cuerpo de resurrección», oculto en el cuerpo físico aparente. Ahí mismo se desvela la conexión entre la experiencia de los fotismos coloreados y la «fisiología del hombre de luz»: los siete órganos sutiles (latîfa), los siete centros que representan en el hombre de luz las moradas de los siete grandes profetas. El crecimiento del hombre de luz repite así, interiorizándolo, todo el cielo de la Profecía. La idea de este crecimiento que es liberación del hombre de luz se puede leer hasta en ciertos tipos de pintura, irania (de la pintura maniquea a la miniatura persa). Finalmente la fisiología del hombre de luz cuyo crecimiento se acompaña de fotismos coloreados, cada uno de los cuales tiene una significación mística precisa, es indisociable de una doctrina general de los colores y de la experiencia misma del color. Si lo indicamos sumariamente al final de este ensayo es porque no es la primera vez que se realiza un encuentro entre el genio de Goethe y el genio iranio.
El hombre de luz y su guía
...Pues tú estás conmigo
...hasta el final de mis días
Salmos 23 (32), 4 & 6
1. La idea hermética de la Naturaleza Perfecta
Se abusa con facilidad del empleo de la palabra "sincretismo". Lo más a menudo, esta palabra hace las veces de argumento para evitar tomar en consideración algún proyecto generoso que restablece al presente doctrinas que se entendía pertenecían a un "pasado acabado". Sólo que, nada es más fluctuante que esta noción de "pasado"; la cual depende de hecho de una decisión o de una pre-decisión que pueden siempre ser rebasadas por otra que vuelve a dar porvenir a este pasado. Así es un poco, a lo largo de los siglos, toda la historia de la gnosis. La instauración por Sohravardî, en el siglo XII, de una "teosofía oriental" (hikmat al-Ishrâq) no ha escapado a este juicio, tan sumario como inmerecido, por parte de aquellos que no pudieron captar de ésta mas que un conocimiento rápido y superficial. De hecho, como en cualquier otra sistematización personal, se encuentra aquí elementos materialmente identificables que pertenecen al hermetismo, al zoroastrismo, al neoplatonismo y al sufismo del Islam. Pero la disposición de estos materiales en una estructura nueva está ordenada por una intuición central tan original como constante. Esta intuición central se hace explícita en un cierto número de Figuras; el papel que asume entre éstas la figura hermética de la Naturaleza Perfecta (al-tibâ' al-tâmm) es particularmente notable. Detalle esencial: la tradición hermética en lengua árabe es la única que nos permite darle su contexto. Nos enseña que la Naturaleza Perfecta es el paredro celeste, el Guía de luz del Sabio. Para comprender el papel y la manifestación de esto, hay que representarse la antropología de la que es solidaria, una antropología de la cual el héroe es el hombre de luz, cautivo de las Tinieblas y que se arranca a las Tinieblas. Toda la ideología y la experiencia que tienen por centro la manifestación de la Naturaleza Perfecta presuponen pues esta noción del hombre de luz y de la aventura cósmica vivida por él. Entonces solamente, se puede comprender como se enlaza la pareja, la unidad dialógica, del hombre de luz y de su Guía, de la que nos habla abundantemente la tradición hermética en lengua árabe hasta Sohravardî.
Podemos seguir las huellas de esta idea del "hombre de luz" hasta en el sufismo de Najm Kobrâ, donde las expresiones árabes shakhs min nûr, shakhs nûrânî dan el equivalente de la expresión griega photeinos anthropos. En cuanto a ésta, figura en todos los documentos herméticos que nos han sido transmitidos gracias a Zósimo de Panópolis (siglo IIIº), el célebre alquimista cuya doctrina contempla las operaciones metalúrgicas reales como tipos o símbolos de procesos invisibles, de transmutaciones espirituales(1). Esta doctrina se refiere a la vez a un gnosticismo cristiano representado en ella por los "Libros de los Hebreos", y a un platonismo hermético representado por los "Libros santos de Hermes". Una antropología, común a unos y otros, contempla así la idea del hombre de luz: existe el Adán terrestre, el hombre exterior carnal (sarkhinos anthropos) sometido a los Elementos, a las influencias planetarias y al Destino; las cuatro letras que componen su nombre "cifran" los cuatro puntos cardinales del horizonte terrestre(2): y existe el hombre de luz (photeinos anthropos), el hombre espiritual escondido, polo opuesto del hombre corporal: phôs. El cual es un homónimo que atestiguaba así, hasta en la lengua misma, la existencia del hombre de luz: phos, luz y Phôs, hombre, el individuo por excelencia (el héroe espiritual, que corresponde en este sentido al persa javânmard). Adán es el arquetipo de los hombres de carne; Phôs (cuyo nombre propio personal no fue conocido más que por el misterioso Nicotheos) es el arquetipo de los hombres de luz, los photes, no de los humanos en general.
Phôs preexistía, inocente y apacible, en el Paraíso; los arcontes le persuadieron, con astucia, de revestir al Adán corporal. Por lo tanto es éste último, explica Zósimo, que los Helenos llamaban Epimeteo, quien recibió de Prometeo-Phôs, su hermano, el consejo de no aceptar los dones de Zeus, es decir el vínculo que esclaviza al Destino y a las potencias de este mundo. Prometeo es el hombre de luz orientado y orientando hacia la luz, porque sigue su propio guía de luz. No pueden escucharle aquellos que no tienen mas que un oído corporal, ya que éstos están sometidos al poder del Destino, a las potencias colectivas; solo escuchan su conjuro y su consejo aquellos que tienen un oído espiritual, es decir sentidos y órganos de luz. Y ya aquí podemos ver la señal de una psicología del hombre y de sus órganos sutiles.
En cuanto a las precisiones que conciernen al Guía de luz, las recogemos a la vez de Zósimo y de los gnósticos, a los que él mismo se refería. Es en efecto este hombre de luz quien habla por labios de María Magdalena, cuando ella asume, en el curso de las conversaciones iniciáticas del Resucitado con sus discípulos, el papel preponderante que le confiere el libro de la Pistis Sophia, Nuevo Testamento de la religión del hombre de luz: "El poder que ha salido del Salvador y que es ahora el hombre de luz en el interior de nosotros... ¡Mi Señor!, no solamente el hombre de luz en mí tiene orejas, mas mi alma ha oído y comprendido todas las palabras que has dicho... El hombre de luz en mí me ha guiado; se ha regocijado y agitado en mí como deseando salir de mí y pasar a ti" (3). Así como Zósimo opone por una parte, Prometeo-Phôs y su guía de luz que es el "hijo de Dios", y por otra parte el Adán terrestre y su guía, el Antimimos, el "contra-factor", lo mismo ocurre en el libro de la Pistis Sophia: "Soy yo, declara el Resucitado, quien os he traído el poder que se halla en vosotros y que ha nacido de los doce salvadores del Tesoro de Luz."
Por la misma inversión y reciprocidad que, en el sufismo, hará del "Testigo celeste" simultáneamente el Contemplado y el Contemplante, el hombre de luz aparece a la vez como el guía y el guiado; esta communicatio idiomatum nos advierte ya que la bi-unidad, la unidad dialógica, no puede ser la asociación de Phôs y del Adán carnal, el cual sigue a otro guía. La Luz no entra en composición con la Tiniebla demoníaca; ésta es la prisión de Phôs, de la que lucha por separarse y que volverá a su negatividad primera. La sicigia de luz es Prometeo-Phôs y su guía el "hijo de Dios". Por esta misma inversión y reciprocidad se halla precisada también una estructura que ha estado expuesta sin embargo a todo tipo de errores. Por "el poder que se halla en vosotros", en cada uno de vosotros, no puede tratarse de un guía colectivo, de una manifestación y de una relación colectivamente idénticas para cada una de las almas de luz. Como no pueden serlo ni el macrocosmos ni el Hombre universal (Insân kollî) que asumen el papel de contraparte celeste de cada microcosmos. El precio infinito atribuido a la individualidad espiritual hace inconcebible que su salvación consista en su absorción en una totalidad, así sea mística. Lo que importa ver es que se trata de una analogía de relaciones que supone cuatro términos, y esto es en el fondo lo que ha expresado admirablemente la angelología de la gnosis valentiniana: los Angeles de Cristo son Cristo mismo, porque cada Angel es Cristo referido a la existencia individual. Lo que Cristo es para el conjunto de las almas de Luz, cada Angel lo es para cada alma. Tantas veces como existen estas díadas, otras tantas se reproduce la relación constitutiva del pleroma de Luz(4). Relación en efecto tan fundamental que se vuelve a encontrar en el maniqueísmo, y ella es también la que nos permitirá concebir, en la "teosofía oriental" de Sohravardî, la relación entre la Naturaleza Perfecta del místico y el Angel arquetipo de la humanidad (identificado con el Espíritu-Santo, el Angel Gabriel de la Revelación coránica, la Inteligencia activa de los filósofos avicénicos). Lo que esta Figura es para el conjunto de las almas de luz emanadas de ella misma, cada Naturaleza Perfecta lo es respectivamente para cada alma. Es a la concepción de esta relación a la que nos encaminan los textos herméticos en lengua árabe concernientes a esta Naturaleza Perfecta.
Entre estos textos, el más importante hoy conocido es la obra atribuida a Majrîtî, el Ghâyat al-Hakîm (el "Fin del Sabio"), redactada sin duda en el siglo XI, pero cuyos materiales son mucho más antiguos, puesto que nos hacen conocer en detalle la religión y el ritual de los Sabeos de Harrân(5). Aquí mismo, la Naturaleza Perfecta está descrita como "el Angel del filósofo", su iniciadora y preceptora, y finalmente como el objeto y el secreto de toda la filosofía, la figura dominante de la religión personal del Sabio. Cada vez la descripción retiene el rasgo fundamental: la Naturaleza Perfecta no puede manifestarse "en persona" más que a aquel cuya naturaleza es perfecta, es decir al hombre de luz; su relación es este unus-ambo en donde cada uno de los dos asume simultáneamente la posición de yo y de tú, -imagen y espejo: mi imagen me mira por mi propia mirada; yo la miro por su propia mirada.
"La primera cosa que tienes que hacer para contigo mismo(6) es meditar atentamente tu entidad espiritual (rûhânîyato-ka, "tu ángel") que te gobierna y que está asociada a tu astro, a saber, tu Naturaleza Perfecta, la que el sabio Hermes menciona en su libro diciendo: cuando el microcosmos que es el hombre llega a ser perfecto de naturaleza, su alma es entonces el homólogo del sol fijado al Cielo, y que por sus rayos ilumina todos los horizontes. De manera semejante, la Naturaleza Perfecta se eleva en el alma; sus rayos hieren y penetran las facultades de los órganos sutiles de la sabiduría; les atraen, les hacen enderezarse en el alma, como los rayos del sol atraen las energías del mundo terrestre y les hacen elevarse a la atmósfera." Entre la Naturaleza Perfecta y su alma está entonces sugerida la relación que, en el salmo compuesto por Sohravardî dirigido a su propia Naturaleza Perfecta, será enunciada como una relación tal que simultáneamente el que Da-a-luz es el Dado-a-luz, mientras que el Dado-a-luz es el que Da-a-luz. "El sabio Sócrates ha declarado: se llama la Naturaleza Perfecta al sol del filósofo, a la vez raíz original de su ser y rama nacida de él. Se preguntaba a Hermes: ¿Cómo se llega a conocer la sabiduría? ¿Cómo se le hace descender aquí abajo? Por la Naturaleza Perfecta, respondió. ¿Cuál es la raíz de la sabiduría? La Naturaleza Perfecta. ¿Cuál es la llave de la sabiduría? La Naturaleza Perfecta. ¿Qué es pues la Naturaleza Perfecta?, le preguntaron. Es la entidad celeste, el Angel del filósofo, la que está unida a su astro, la que lo gobierna, le abre los cerrojos de la sabiduría, le enseña lo que es difícil, le revela lo que es justo, durante el sueño como en vigilia"(7). Sol del filósofo, acaba de decir Hermes; en Najm Kobrâ, el homólogo de la Naturaleza Perfecta, el "Testigo en el Cielo", el maestro personal suprasensible, está descrito como el Sol del misterio, Sol del corazón, etc.; y un relato extático de Sohravardî nos enseñará cuándo y cómo se levanta este sol que no es ni del oriente ni del occidente terrestres. La Naturaleza Perfecta es así el secreto último, que nuestro texto nos enseña además que es el único artículo de la teosofía mística que los Sabios no han revelado mas que a sus discípulos, y que no dejaban circular mas que entre ellos, ya fuera oralmente o por escrito.
Desde entonces todo relato que evoque la búsqueda de la Naturaleza Perfecta presentará una escenografía de iniciación, ya sea en sueños o en vigilia. Es alcanzada en el centro, es decir en un lugar lleno de Tinieblas que viene a iluminarse de una pura luz interior. Tal es, en el curso de la misma obra, el relato de Hermes: "Cuando quise poner al día la ciencia del misterio y de la modalidad de la Creación, encontré una bóveda subterránea llena de tinieblas y de vientos. No veía nada a causa de la obscuridad, y no podía mantener lámpara alguna a causa de la impetuosidad de los vientos. Entonces he aquí que durante mi sueño una persona se me mostró bajo una forma de máxima belleza (8). Me dijo: Coge una lámpara y colócala en un vaso que la proteja de los vientos; entonces te iluminará a pesar suyo. Entra después en la cámara subterránea; cava en su centro y saca de ahí cierta imagen teúrgica modelada según las reglas del Arte. Cuando hayas sacado esta Imagen, los vientos cesarán de recorrer esta cámara subterránea. Cava entonces en sus cuatro esquinas: sacarás a la luz la ciencia de los misterios de la Creación, de las causas de la Naturaleza, de los orígenes y de las modalidades de las cosas. Entonces le dije: ¿Quién eres pues? Ella me respondió: Soy tu Naturaleza Perfecta. Si quieres verme, llámame por mi nombre" (9).
Este mismo relato será igualmente referido, término a término, por Apolonio de Tiana (Balînâs en árabe), en un escrito que se le atribuye. La prueba de iniciación personal consiste aquí en los esfuerzos del hombre de luz, Phôs, delante del cual la Tiniebla del secreto primordial se metamorfosea en una Noche de luz. Es en este esfuerzo hacia el centro, el polo y "las Tinieblas en las inmediaciones del polo", que de repente se manifiesta el Guía de luz, la Naturaleza Perfecta. Es ella quien inicia con el gesto que trae la luz a esta Noche: sacar la Imagen que es la primordial revelación del Absconditum. El iniciado puesta la lámpara bajo un vaso (10), como le prescribe la Naturaleza Perfecta, penetra en la cámara subterránea; ve un shaykh que es Hermes y que es su propia imagen, ocupando un trono y sujetando en las manos una tabla de esmeralda, que lleva una inscripción en árabe cuyo equivalente en latín sería éste: hoc est secretum mundi et scientia Artis naturae (11). La sicigia del hombre de luz y de su Guía de luz se establece haciendo de Phôs el porta-luz, pues es a él y por él que la Naturaleza Perfecta, su guía, revela el secreto que ella es en sí misma: el secreto de la luz de la Noche divina inaccesible.
Desde entonces su unión sicígica es tan íntima que el mismo papel es asumido alternativamente, entiéndase simultáneamente, por Hermes y por su Naturaleza Perfecta. Es lo que sugieren los textos sohravardianos que hacen mención de la Naturaleza Perfecta, especialmente el salmo de lirismo apasionado ya evocado más arriba, y las liturgias "sabeas" conocedoras de la misma situación característica. Hermes es el profeta de la Naturaleza Perfecta; iniciándolo a la sabiduría, ésta a su vez le ha iniciado a su culto enseñándole bajo qué forma de oración invocarla y pedirle que aparezca (un dhikr hermético); es este culto personal el que Hermes ha enseñado a los Sabios, prescribiéndoles celebrar entre ellos, al menos dos veces al año, esta liturgia personal de su Naturaleza Perfecta. Ahora bien, he aquí que una liturgia sabea, dirigiéndose a Hermes, lo invoca a su vez en los mismos términos que la Naturaleza Perfecta le había enseñado a dirigirse a ella misma (12). Mucho mejor que una teoría es el testimonio experimental, que nos es dado por la puesta en acto de una oración en la relación que el propio salmo de Sohravardî indica, designando simultáneamente la Naturaleza Perfecta como el que Da-a-luz y como el Dado-a-luz. Es la misma relación, ya se verá, que implica la noción propiamente sufí de shâhid, el testigo-de-contemplación: es este sí-mismo que contempla el sufí contemplando el testigo teofánico; el Contemplante deviene el Contemplado, y recíprocamente; situación mística que expresa la admirable fórmula eckhartiana: "La mirada con la que le conozco es la mirada misma con la que me conoce."
Es en un filósofo, que ha precedido cronológicamente en poco a Sohravardî, que se encuentra un desarrollo particularmente amplio y original del tema de la Naturaleza Perfecta: Abû'l-Barakât al-Baghdâdî, pensador sutil muy personal, de origen judío y convertido en su ancianidad al Islam, muerto hacia 560/1165 a la edad de unos noventa años. Habiendo tratado más extensamente de esto en otra parte (13), no haremos mas que recordar aquí cómo el tema de la Naturaleza Perfecta se inserta en su obra con ocasión del problema de la Inteligencia agente heredada de Avicena y de los avicénicos. Cuando la Inteligencia agente de los filósofos avicénicos es identificada con el Espíritu-Santo, él mismo identificado por la Revelación coránica con el ángel Gabriel, en otros términos, cuando el ángel del Conocimiento es identificado con el ángel de la Revelación, lejos de producirse así una racionalización del Espíritu, es, por el contrario, todo el problema de la noética el que se encuentra planteado en términos de angelología. Es entonces también que se plantea la pregunta: ¿por qué no habría aquí mas que una sola Inteligencia agente? Responder a la pregunta, es decidir si las almas humanas son todas idénticas en cuanto a la especie y a la quididad, o si cada una difiere de otra en especie, o si no están más bien agrupadas en familias espirituales que constituyen otras tantas especies diferentes. "Es por lo que los antiguos Sabios... iniciados en las cosas que no perciben las facultades sensibles, confesaban que para cada alma individual, o quizás para varias conjuntamente que tienen la misma naturaleza y afinidad, hay un ser del mundo espiritual que asume hacia esta alma y este grupo de almas, a lo largo de toda su existencia, una solicitud y ternura especiales; es
él quien las inicia al conocimiento, las protege, las guía, las defiende, las reconforta, las hace triunfar, y es a este ser al que llamaban la Naturaleza Perfecta. Y es este amigo, este defensor y protector, al que en lenguaje religioso se le llama el Angel." Si bien la relación sicígica está menos explícitamente marcada, la tesis no deja percibir menos aquí, por ello, un eco fiel del hermetismo; ella define la situación que resultará, en Sohravardî, de la relación a instituir entre el Espíriru-Santo, el Angel de la humanidad, y la Naturaleza Perfecta de cada hombre de luz. Se hable del Ser divino o del Angel-arquetipo, desde el momento que su aparición revela la dimensión transcendente de la individualidad espiritual como tal, ésta debe presentar rasgos individualizados y establecer una relación individualizada. Es por esto mismo por lo que se efectúa una relación inmediata entre el mundo divino y esta individualidad espiritual, sin que ésta dependa de la mediación de colectividad terrestre alguna. "Algunas almas aprenden únicamente de los maestros humanos; otras han aprendido todo de los guías invisibles conocidos por ellas solas."
En la obra considerable de Sohravardî, tres pasajes principalmente ponen en escena la Naturaleza Perfecta, no teóricamente sino como figura de una experiencia visionaria o como interlocutora de una oración. El más explícito es el del Libro de las Conversaciones (14) donde Sohravardî hace, sin dudar de ello, alusión al texto hermético que se ha podido leer aquí algunas páginas antes; una forma de luz se aparece a Hermes; ella le proyecta o insufla los conocimientos de la gnosis. A la pregunta de Hermes: "¿Quién eres pues?". Ella responde: "Soy tu Naturaleza Perfecta". Y es, en otra parte (15), la invocación dirigida por Hermes a su Naturaleza Perfecta en medio de los peligros sufridos en el curso de una dramaturgia de éxtasis, puesta en escena alusiva a una prueba iniciática vivida en el secreto personal (donde Hermes es quizás entonces el seudónimo de Sohravardî). Ahora bien, la hora como también el lugar de este episodio visionario hacen intervenir a los símbolos del Norte, para indicar el paso a un mundo que está más allá del sensible. Este episodio es la ilustración más sorprendente del tema que analizamos aquí: la Naturaleza Perfecta, guía de luz de la individualidad espiritual a la que "abre" su dimensión transcendente haciéndole franquear el umbral... (cf. también infra III). La "persona" a quien se dirige la llamada en este éxtasis iniciático, es esta misma Naturaleza Perfecta a quien se dirige el salmo compuesto por Sohravardî, y que es quizás la más bella oración que haya sido dirigida jamás al Angel. En este sentido, es una liturgia personal que satisface las prescripciones que Hermes, según los "Sabeos", había dejado a los Sabios (16): "Tú, mi señor y príncipe, mi ángel sacro-santo, mi precioso ser espiritual, Tú eres el Espíritu que me dio a luz y tú eres el Niño que mi espíritu da a luz... Tú que estás revestido de la más brillante de las Luces divinas... puedas manifestárteme en la más bella (o en la suprema) de las epifanías, mostrarme la luz de tu rostro deslumbrante, ser para mí el mediador... despejar de mi corazón las tinieblas de los velos..." Es esta relación sicígica la que lo espiritual experimenta cuando alcanza el centro, el polo; la misma que se vuelve a encontrar en la mística de Jalâloddîn Rûmi, así como en toda la tradición sohravardiana en Irán, tal como nos lo enseña el testimonio de Mîr Dâmâd, el gran maestro de teología en Ispahan en el siglo XVII, relación tal que, como María, como Fátima, el alma mística viene a ser la "madre de su padre", omm abî-hâ. Y esto es lo que quiere decir también este verso de Ibn'Arabî: "No he creado en ti la percepción mas que para que llegue a ser el objeto de mi percepción" (17).
Esta relación, que no puede expresarse mas que mediante una paradoja, es aquella a la que no cesa de dirigirse la misma experiencia fundamental, a pesar de la diversidad de sus formas. Esta vez, es un opúsculo entero de Sohravardî el que pone en escena la búsqueda y el logro: un relato visionario, autobiografía espiritual, titulado Relato del exilio occidental. Este relato está emparentado no solamente con los textos de la tradición hermética, sino también con un texto eminentemente representativo de la gnosis así como de la piedad maniquea, el célebre Canto de la Perla en el libro de las Hechos de Tomás. Si es cierto que un libro tal no podía mas que ser relegado por el cristianismo oficial a la sombra de los Apócrifos, en cambio podría decirse que formula el leitmotiv de toda la espiritualidad irania, tal como ésta persiste hasta en el sufismo (18). Se ha podido ver en el Canto de la Perla la prefiguración de la Pregunta de Parsifal; se ha homologado a Montsalvat con la "montaña del Señor", Kûh-e Khwâjeh, emergiendo de las aguas del lago Hârnûn (en la actual frontera de Irán y de Afganistán), donde las Fravartis vigilan la semilla zaratústrica del Salvador, el Saoshyant a venir; como Mons victorialis, ha sido el punto de partida de los Magos, reconduciendo la profetología irania a la Revelación cristiana; conjuga en fin el recuerdo del rey Gondofaro y la predicación del apóstol Tomás. Lo que hay de cierto, es que por una parte el relato sohravardiano del Exilio toma su exordio del último acto del relato avicénico de Hayy ibn Yaqzân, y por otra parte hay entre el Canto de la Perla y el Relato del Exilio un paralelismo tal, que todo sucede como si Sohravardî hubiera comenzado por leer él mismo la historia del joven príncipe iranio que del Oriente sus padres envían a Egipto para conquistar la Perla sin precio.
El joven príncipe se despoja del vestido de luz que sus padres le habían tejido con amor; llega a la tierra de exilio; es el Extranjero, trata de pasar inadvertido, sin embargo es reconocido; se le hace tomar los alimentos de olvido. Y después viene el mensaje traído por un águila, firmado por su padre y por su madre, la soberana del Oriente, así como por todos los nobles de Partia. Entonces el príncipe se acuerda de su origen y de la perla por la cual había sido comisionado a Egipto. Y es la "salida de Egipto", el éxodo, el gran Regreso hacia el Oriente. Sus padres envían a su encuentro, con dos emisarios, el vestido que se había quitado cuando su marcha. No se acordaba de su forma, habiéndoselo quitado de muy niño: "He aquí que lo vi todo entero en mí, y yo estaba todo entero en él, pues éramos dos, separados uno del otro, y sin embargo uno solo de forma semejante... Vi también que todos los movimientos de la gnosis estaban en marcha en él, y vi además que se preparaba a hablar... Me apercibí que mi talla había crecido conforme a sus trabajos, y que en sus movimientos regios se extendía sobre mí" (19). Sin duda alguna el autor ha expresado así de la manera más directa y con una sencillez dichosa, esta bi-unidad de la Naturaleza Perfecta (representada aquí por el vestido de luz) y del hombre de luz guiado por ella fuera del exilio, bi-unidad que de hecho escapa a las categorías del lenguaje humano.
Todos estos temas se vuelven a encontrar en el relato sohravardiano del Exilio occidental (20). Aquí también el niño del Oriente es enviado en exilio hacia un Occidente que simboliza la ciudad de Qayrawân, identificada con la ciudad de la que habla el Corán como de la "ciudad de los opresores". Reconocido por este pueblo de los opresores, es encadenado y arrojado al fondo de un pozo, de donde solo emerge por la noche en instantes fugitivos. Él también conoce la impotencia creciente de la fatiga, del olvido y de la desgana. Y después viene un mensaje de la familia de más allá, traído por una abubilla, invitándole a ponerse en camino sin retraso. Entonces, bajo la fulguración que le despierta, es la marcha, la busca de este Oriente que no está al este de nuestras cartas, sino al norte cósmico (lo mismo que los Sabios iranios, depositarios de la "teosofía oriental", tienen su cualificación de "orientales" de otro Oriente que el de la geografía). El regreso hacia el Oriente, es la ascensión de la montaña de Qâf, la montaña cósmica (o psicocósmica), la montaña de las ciudades de esmeralda, hasta el polo celeste, el Sinaí místico, la Roca de esmeralda. Las obras mayores de Sohravardî nos precisan la topología (cf. infra III): este Oriente, es la Tierra mística de Hûrqalyâ, Terra lucida, situada en el norte celeste. Es aquí mismo que se produce el encuentro entre el peregrino y aquel que le dio a luz (y a quien se dirigía el salmo citado más arriba), Naturaleza Perfecta, Angel personal, quien le revela la jerarquía mística de todos aquellos que le preceden en las alturas suprasensibles, y quien, mostrando con el gesto a aquel que inmediatamente le precede, declara: "Él me contiene como yo-mismo te contengo."
Situación semejante: en uno y otro relato el exiliado, el extranjero, afronta a las potencias de opresión que quieren constreñirle al olvido, volverle conforme a lo que exige su magisterio colectivo. El exiliado fue primero un hereje; una vez las normas secularizadas en normas sociales, no es mas que un loco, un inadaptado. Su caso es en adelante remediable, y el diagnóstico no impide distinciones. Y con todo la consciencia mística dispone para ella-misma de un criterio que la vuelve irreductible a esas asimilaciones abusivas: el príncipe de Oriente, el del Canto de la Perla y del Relato del Exilio, sabe dónde está y lo que le ha sucedido; ha tratado incluso de "adaptarse", de disfrazarse, pero ha sido reconocido; se le ha hecho tomar los alimentos de olvido; se le ha encadenado a un pozo; a pesar de todo esto, comprenderá el mensaje, y sabe que la luz que le guía (la lámpara en la cámara subterránea de Hermes) no es el día exotérico de la "ciudad de los opresores".
Que sea éste el leitmotiv de la espiritualidad irania (la imagen del pozo reaparecerá con insistencia en Najm Kobrâ), un solo ejemplo más será suministrado todavía aquí en su apoyo. Se acaba de poner de relieve el paralelismo entre el episodio de los Hechos de Tomás y el Relato de Sohravardî. Este mismo paralelismo reaparece en otra parte. En una compilación cuyo estado actual no puede ser anterior al siglo VII/XIII, y que se presenta como una elaboración en árabe de un texto sánscrito, el Amrtakunda, se encuentra incorporado un pequeño romance espiritual que, de hecho, no es otra cosa que el texto de un relato atribuido, por otra parte impropiamente, a Avicena, bajo el título de Risalât al-Mabdâ wa'l-Ma'âd, "Epístola del origen y del regreso" (21), título que llevan muchas obras filosóficas o místicas, en árabe y en persa, y que desde la perspectiva gnóstica puede traducirse igualmente por "el Génesis y el Éxodo", es decir el descenso al mundo terrestre, en el exilio occidental, y la salida de Egipto, el regreso a su casa.
Aquí el extranjero es comisionado por el señor de su país de origen (el Oriente), y recibe antes de la marcha instrucciones de su sabio ministro. El lugar de su exilio: la ciudad o el pueblo de sentidos externos e internos y de energías fisiológicas se le aparece como formada por otras tantas personas activas y tumultuosas. Finalmente en el corazón de la ciudad, acaba por encontrarse un día en presencia del sheikh que, sentado en un trono, es el soberano del país. Se acerca y le habla; a sus gestos, a sus palabras, responden los mismos gestos, las mismas palabras. Se da cuenta de que el sheikh, es él mismo (cf. supra, el iniciado que reconoce en la imagen de Hermes su propia imagen). Bruscamente entonces, la promesa concertada antes de su marcha al exilio le viene a la memoria. En su estado de estupor, encuentra al ministro que le había instruido, y que le toma de la mano: "Sumérgete en esta agua, pues es el Agua de la Vida". De este baño místico resurge, habiendo comprendido todos los símbolos, desveladas todas las cifras, y se vuelve a encontrar delante de su príncipe: "¡Bienvenido seas!, le dice éste. En adelante hete aquí de los nuestros". Y el príncipe, dividiendo en dos el hilo tejido por una araña, lo recompuso en uno solo diciendo: 1 × 1.
Tal es igualmente la cifra que habíamos propuesto más arriba, porque descifrarla, es retener la llave del secreto que preserva a la vez del monismo pseudo-místico (cuya fórmula sería 1=1) y del monoteísmo abstracto que se contenta con sobreponer un Ens supremum a la multitud de seres (n +
1). Es la cifra de la unión de la Naturaleza Perfecta y del hombre de luz, la que el Canto de la Perla tipifica de manera excelente: "Éramos dos, separados uno del otro, y sin embargo uno solo de forma semejante(22)." Sin que Avicena haya de ser considerado como el autor de este romance espiritual, éste no viene menos a confirmar el sentido de su Relato de Hayy ibn Yaqzân, relato que no han ahorrado las interpretaciones indigentes, impotentes en discernir aquí otra cosa que no sea una inofensiva alegoría filosófica a su medida, mientras que el sentido profundo se transparenta en él página a página, porque, como los otros Relatos de la trilogía avicénica, Hayy ibn Yaqzân muestra con el gesto el mismo Oriente al que reconducen los relatos de Sohravardî.
2. El Noûs de Hermes y el pastor de Hermas
La Figura-arquetipo que ejemplifica la aparición de la Naturaleza Perfecta asume pues, con respecto al hombre de luz, Phôs, durante toda la prueba de su exilio, un papel al que define a la perfección el término , el "pastor", el vigilante, el guía. Precisamente, éste es un término que evoca tanto el prólogo de un texto hermético célebre entre todos, como el de un texto cristiano que es quizás el eco de aquel. Cada vez la escenografía presenta las mismas fases: ante todo, el recogimiento del visionario, su retiro al centro de sí-mismo, momento de sueño o de éxtasis intermediario entre la vigilia y el sueño; después la aparición y la interrogación; después el reconocimiento. Es así como el Noûs se aparece a Hermes, mientras que "sus sentidos corporales han sido atados" durante un profundo sueño. Le parece que se le presenta un ser de una talla prodigiosa que le llama por su nombre y le pregunta: "¿Qué quieres oír y ver, y aprender y conocer por el entendimiento? – Pero tú, ¿quién eres? – Yo, yo soy Poimandrés, el Noûs de la soberaneidad absoluta. Sé lo que quieres y estoy contigo dondequiera... Súbitamente todo se abrió instantáneamente delante de mí, y contemplé una visión sin límite, todo vuelto luz serena y alegre, y habiendo visto esta luz, me quedé enamorado de ella." (23). Según el término copto del que se haga derivar el nombre de Poimandres, se le conocerá como el Noûs celeste, el pastor o el testigo; pero es la misma visión que la que dan los textos de los espirituales iranios hablando a veces de la Naturaleza Perfecta, como el Hermes de Sohravardî, o del testigo en el Cielo, del Guía personal suprasensible, como Najm Kobrâ y su escuela.
El Canon de las Escrituras cristianas había admitido antiguamente, por algún tiempo, un encantador librito, el Pastor de Hermas, particularmente rico en visiones simbólicas; hoy el pequeño libro, proscrito al exilio como Phôs en persona, no pertenece mas que al Canon ideal de una religión personal, donde puede acomodarse al lado de los Hechos de Tomás. Hermas está en su casa, sentado sobre su cama, en un estado de recogimiento profundo.
Entra repentinamente un personaje de aspecto extraño que se sienta a su lado y le dice: "Soy enviado por el Angel Muy-Santo para habitar cerca de ti todos los días de tu vida." Hermas piensa que la aparición quiere tentarle: "¿Quién eres? Pues sé a quién he sido confiado. – Entonces me dijo: ¿No me reconoces? – No. – Soy el Pastor al que has sido confiado. Y mientras hablaba, su aspecto cambió, y he aquí que reconocí a aquel a quien había sido confiado." (24) Se esté de acuerdo o no en ver en el prólogo de Hermas una réplica cristiana al prólogo del Poimandres hermético, no hay duda que primitivamente la cristología no comenzó siendo del todo lo que vino a ser después con los siglos. No es una casualidad si, en el pequeño libro de Hermas, las expresiones Hijo de Dios, Arcángel Miguel, ángel muy santo, ángel magnífico, se entrecruzan y enlazan inextricablemente. La visión de Hermas resaltó las concepciones que domina la figura de Christos Angelos, y la situación determinada así sugiere esta analogía de relaciones: el pastor Hermas está con respecto al ángel magnífico en la misma relación que, en Sohravardî, la Naturaleza Perfecta de Hermes está con respecto al Ángel Gabriel, como Ángel de la humanidad y Espíritu-Santo.
El tema de Christos Angelos, es igualmente el tema del Christus pastor que ilustró tan bien el arte cristiano primitivo: Cristo representado bajo el tipo de Hermes creoforo (un cordero sobre los hombros, los siete planetas de aureola, el Sol y la Luna a sus lados), o también representado como Attis con un bastón de pastor y una flauta, meditado y experimentado (Salmo 23 y Juan 10: 11-16) como verdadero daimôn paredros, protector personal, acompañando y conduciendo en todas partes a aquel que él cuida, como lo dice Poimandres: "Estoy dondequiera contigo" (25). La declaración de Hermas reconociendo a "aquel a quien ha sido confiado" hace como alusión a un pacto espiritual ligado a raíz de una iniciación. Se evocará entonces la articulación específicamente maniquea del doble tema: el de Cristo como "Gemelo celeste" de Mani, y el de la "forma de luz" que cada Elegido recibe el día en el que renuncia a las potencias de este mundo. La articulación de los dos temas nos introduce en el corazón de las representaciones iranias preislámicas; sus recurrencias, más tarde, testimonian la persistencia inalienable del arquetipo cuyas ejemplificaciones reproducen siempre la misma situación: la conjunción del guía de luz y del hombre de luz, operándose en función de una orientación hacia un Oriente-origen que no es simplemente el Oriente geográfico.
3. Fravartis y Valquirias.
De lo que anuncia y representa la figura hermética de la Naturaleza Perfecta o del pastor, la religión zoroástrica del antiguo Irán nos ofrece el homólogo o, más bien, la ejemplificación clásica por excelencia. El análisis debe aquí sin embargo poner atención en las dificultades de una doble tarea. En primer lugar, la Naturaleza Perfecta, como guía y compañera celeste del hombre de luz, nos ha aparecido hasta aquí como esencialmente inmunizada contra toda contaminación de las Tinieblas. ¿No existe sin embargo entre ambos el vínculo de una co-responsabilidad? Tan pronto como ésta se determina, la pregunta en cuestión reclama otra: ¿qué sucede si el hombre de luz vuelve a caer hacia atrás en su esfuerzo, víctima de las Tinieblas, si Phôs es definitivamente el prisionero y el vencido del Adán terrestre carnal? La escenografía zoroástrica de la escatología individual responde a esta pregunta, como responde igualmente la interpretación de los fotones de vivos colores en Najm Kobrâ y su escuela, según que los colores revelen o, al contrario, oculten al Guía personal suprasensible. Digámoslo desde ahora para prevenir todo error: lo que indican estas respuestas, es lo que está alterado, esto es, el acto de la visión, según que esta visión sea el acto del hombre de luz, Phôs, o al contrario el acto del Adán carnal y maléfico que, proyectando su propia sombra sobre la Figura celeste e interponiendo así esta sombra, se hace invisible a sí mismo esta Figura, la des-figura. Está en poder del hombre traicionar el pacto, echar sobre la blancura del mundo de luz una mirada tenebrosa que la vele, pero su negativa no puede ir más allá, y esto es cierto en cuanto al shâhid del sufismo y en cuanto a la figura escatológica de Daênâ en el zoroastrismo.
En segundo lugar, otra tarea será definir las relaciones entre las dos figuras que tienen el mismo valor de arquetipos, las que son designadas respectivamente como Fravarti y Daênâ. Profundizar aquí el tema es imposible; uno debe limitarse a indicar cómo nace el problema y qué solución dejan entrever ciertos textos, de acuerdo con el esquema verificado hasta aquí.
Las Fravarti (26) son, en la cosmología mazdea, entidades femeninas, arquetipos celestes de todos los seres que componen la Creación de luz. Cada ser, pasa del estado celeste o sutil (mênôk) al estado material y visible (gêtik, estado material que, en la concepción mazdea, no implica por sí-mismo ni mal ni tinieblas, siendo éstas lo propio de las contrapotencias ahrimánicas, las cuales son de orden espiritual), cada ser tiene en el mundo celeste su Fravarti que asume con respecto a él el papel de un ángel tutelar. Mejor todavía, todos los seeres celestiales, los ángeles y arcángeles, los dioses, Ohrmazd mismo, tienen respectivamente su fravarti. Sicigias de luces, "luz sobre luz". Ohrmazd revela a su profeta Zaratustra que, sin la concurrencia y ayuda de las Fravartis, no habría podido proteger su Creación de luz contra el asalto de la contra-creación de Ahrimán. Ahora bien, la idea misma de este combate se desarrolla, aumentada dramáticamente, en lo que respecta a las Fravartis de los humanos. En el preludio de los milenios del período de mezcla, Ohrmazd las puso, en efecto, ante la opción de la cual tiene origen todo su destino: o bien permanecer en el mundo celeste al abrigo de los estragos de Ahrimán, o bien descender a la tierra y encarnarse en cuerpos materiales para combatir las contra-potencias de Ahriman en el mundo material (27). Ellas asintieron a esta proposición con un sí que da su pleno sentido a su nombre, del cual, entre otras explicaciones, no retendremos aquí mas que la siguiente: las que han elegido. Prácticamente, las representaciones religiosas acabarán por identificar, puramente y simplemente, a la Fravarti, encarnada en el mundo terrestre, con el alma.
Pero entonces no puede evitarse la pregunta: ¿cómo concebir la estructura bi-dimensional característica de los seres de luz, si las Fravartis "en persona", los arquetipos celestes, descendiendo a la tierra, se identifican con la "dimensión" terrestre? Dicho de otra manera, si, en el caso de los humanos, el arquetipo, el ángel, descendiendo de las altas murallas del cielo, es él mismo la persona terrestre, ¿no le hace falta entonces a su vez algún ángel tutelar, reduplicación celeste de su ser? Parece que la filosofía mazdea ha estado atenta a esta pregunta. Una solución podría consistir en una cierta manera de concebir la unión terrestre de la Fravarti y del alma, tal que la primera queda preservada de toda contaminación ahrimánica (28). Sin embargo, cuando se contempla la situación fundamental de la que depende todo el sentido de la vida humana, tal cual es vivida cuando son prácticamente identificadas la Fravarti y el alma, la pregunta es demasiado compleja npara que la solución pueda ser hallada mediante un simple inventario filológico de datos materiales.
La iniciativa filosófica es requerida por la intervención escatológica del personaje de Daênâ (nombre avéstico, cuya forma en medio-iranio o pahlevi es Dên). Etimológicamente, el alma visionaria o el órgano visionario del alma; ontológicamente, luz que hace ver y luz que es vista. Ella es la visión pre-terrenal del mundo celestial; es, así, la religión y la fe profesada, la misma que fue "elegida" por la Fravarti; también es la individualidad esencial, el Yo transcendente "celestial", la Figura que, en la aurora de su eternidad, pone al fiel frente al alma de su alma, porque infaliblemente la realización corresponde a la fe. Todas las otras interpretaciones del personaje de Daênâ culminan en ésta, sin oponerse. De donde el episodio póstumo a la entrada del Puente Chinvat, la aparición de la "joven doncella celeste", Figura primordial, a la vez testigo, juez y retribución: "¿Quién eres pues, tú cuya belleza resplandece más que toda otra belleza jamás contemplada en el mundo terrestre? – Soy tu propia Daênâ. Era amada, tú me has hecho más amada. Era bella, tú me has hecho más bella todavía," y abrazando a su fiel, le conduce y le introduce en la Morada de los Himnos (Garôtmân). De nuevo el diálogo instituido aquí post mortem nos lleva a la reciprocidad de la relación "El que da a luz-El dado a luz", analizada más arriba. En cambio, el que ha traicionado el pacto concertado desde la preexistencia a este mundo, se ve en presencia de una atroz figura, su propia negatividad, caricatura de su humanidad celeste que él mismo ha mutilado, exterminado: un aborto humano despojado de su Fravarti, lo que quiere decir un hombre sin Daênâ. La Daênâ sigue siendo lo que es en el mundo de Ohrmazd; lo que ve el hombre que se ha despojado de ella, que se le ha vuelto invisible a él mismo, es justamente, en lugar de su espejo celeste de luz, su propia sombra, su propia tiniebla ahrimánica. Tal es el sentido dramático de la antropología mazdea.
Resolviendo de la mejor manera la compleja situación señalada en cuanto a la fisiología del hombre de luz, un texto mazdeo nos propone una trilogía del alma, es decir del organismo espiritual o sutil del hombre (su mênôkîh), independiente de su organismo físico material (29). Existe "el alma en la vía" (ruvân i râs), es decir la que es hallada en la vía del Puente Chinvat, el cual es, escatológicamente y extáticamente, el umbral del Más-allá, uniendo el centro del mundo a la montaña cósmica o psico-cósmica. Ninguna duda, por consiguiente, de que se trata de Daênâ guiando al alma en la ascensión que la arrastra al extremo-norte de las alturas, la "Morada de los Himnos", la región de las Luces infinitas(30). Y después existe la que el texto designa como "el alma fuera del cuerpo" (ruvân i bêrôn tan), y por fin la que es "el alma en el cuerpo" (ruvân i tan). Estas dos calificaciones corresponden a dos aspectos de la misma alma, es decir de la Fravarti encarnada en un organismo terrestre; ella rige a este organismo como un jefe de ejército (el Espahbad de los Ishrâqîyûn, el hegemonikon de los Estoicos), y se evade de él a veces, sea en sueños, sea en una anticipación extática, para reencontrar, en estos éxodos fugitivos, "el alma en la vía", es decir su Daênâ que la guía, la inspira y la reconforta.
La totalidad que representa su bi-unidad es pues "luz sobre luz"; no puede ser jamás una composición de luz ohrmázdica y de tinieblas ahrimánica, o, en términos de psicología, la conciencia y su sombra. Es posible decir que la Fravarti identificada con el alma terrestre está con respecto al ángel Daênâ en la misma relación que Hermes con respecto a la Naturaleza Perfecta, Phôs con respecto a su guía de luz, Hermas con respecto a su "pastor" y el príncipe exiliado con respecto al Vestido de luz. Habría que añadir, puesto que el motivo está cargado aquí de reminiscencias iranias: Tobías con respecto al Angel. El tema expresa de tal manera una experiencia humana fundamental, que es de una fecundidad inagotable; dondequiera que ésta es vivida, el mismo síntoma reaparece, anunciando el sentimiento de una transcendencia individual que prevalece contra toda coerción y colectivización de la persona. También existen sus homólogos en los universos religiosos emparentados al de la antigua religión irania, a la vez que en aquellos que la han sucedido reactivando y revalorizando sus conceptos fundamentales.
En términos mazdeos, Daênâ-Fravarti, en tanto que destino preexistencial del hombre, figura y detenta el xvarnah; para dar muy brevemente su significación plena a esta noción, específicamente mazdea, lo mejor es recordar el doble equivalente griego que ha sido dado aquí: luz de gloria (dóxa) y destino (tyché). Ahora bien, hay aquí precisamente una figuración en la que se armonizan teogonía irania y teogonía nórdica. Una y otra tienen visión semejante de las entidades femeninas celestes que transmiten y detentan el poder y el destino de un hombre: Fravartis y Valquirias. Quizás estas figuras infligen un desmentido decisivo a las críticas agrias que consideran como una "afeminación" la asociación del Ángel y de los trazos femeninos. Una crítica tal presupone de hecho una completa incapacidad de concebir la potencia de la que se trata; habiendo perdido el sentido del Ángel, el hombre sin Fravarti (quizás el hombre de toda una época) no puede imaginar mas que la caricatura de ésta. En todo caso, el tema de investigación comparativa, asociando Fravartis y Valquirias, no revelaría todas sus virtualidades mas que a condición de seguirle la pista, entiéndase, de solicitarle, a través de los tiempos, en sus manifestaciones. Permítasenos evocar aquí una conversación tenida, de total acuerdo, con el añorado Gerhard van der Leeuw quien, como buen fenomenólogo, supo tan bien rendir cumplida justicia a Richard Wagner en este aspecto. Pues, señalaba, si Wagner ha tratado de forma muy personal las antiguas Sagas, al menos tenía una comprensión penetrante y fina de las antiguas creencias germánicas. Bajo la figura de Brunilda, ha creado una bella y conmovedora figura de Ángel, "pensamiento de Wotan", alma emitida por Dios; frente al héroe es la auténtica Fylgia, detentadora de su poder y de su destino, cuya aparición significa siempre la inminencia del Más allá: "Quien me ve, dice adiós al día de esta vida. Has visto la mirada ardiente de la Valquiria, con ella debes partir ahora" (31). Igualmente el extático iranio no reencuentra a Daênâ mas que en el camino del Puente Chinvat, en el umbral del Más allá; Hermes no reencuentra a su Naturaleza Perfecta mas que en una anticipación del supremo éxtasis.
Toda interpretación racionalista equivocaría el camino reduciendo esta Figura a una alegoría, bajo el pretexto de que ésta "personifica" el acto y el obrar del hombre. Ella no es una construcción alegórica, sino Imagen primordial gracias a la cual es percibido un mundo de realidades que no es ni el mundo de los sentidos ni el mundo de las abstracciones del entendimiento. De donde este poder de las profundidades que impone aquí las recurrencias, no solamente como se ha visto, en la "teosofía oriental" de Sohravardî, sino hasta en ciertos comentadores del Corán (en el gran Tafsîr de Tabarî, en la sura 10/9, se vuelve a encontrar término a término el episodio avéstico del encuentro de Daênâ post mortem), y más sistemáticamente todavía en la gnosis chiíta ismaelita. La antropología ismaelita se representa la condición humana terrestre como un estado-límite, una realidad intermedia entre otras dos; ángel en potencia o demonio en potencia. En el desenlace de la situación en instancia, la antropología ismaelita reúne espontáneamente las representaciones zoroástricas. También es lo mismo la trilogía mazdea clásica que reproduce Nasîroddîn Tûsî, hablando del devenir póstumo del adepto fiel: "Su pensamiento viene a ser un Angel que procede del mundo arquetipo, su palabra viene a ser un espíritu que procede de este Angel, su acción viene a ser un cuerpo que procede de este espíritu." Igualmente, la visión de Daênâ en el Puente Chinvat se reconoce punto por punto en "el Angel de la forma amable y bella que viene a ser el compañero del alma para las eternidades" (32). Y la gnosis del Irán islámico (33) no hace así sino reactivar los trazos de una Figura que es igualmente Figura dominante en el mandeísmo y en el maniqueísmo.
4. El Gemelo celeste.
En la gnosis mandeica cada ser del universo físico tiene su contraparte en la Tierra celeste de Mshunia Kushta, poblada de descendientes de un Adán y de una Eva míticos (Adam kasia, Eva kasia). Cada ser tiene aquí su Figura arquetipo (mabdá = dmutha), y sucede que ésta comunica con su contraparte terrestre (por ejemplo, el episodio de la joven doncella despertada y avisada por "su hermana de Mshunia Kushta"). Cuando el exitus de la muerte, la persona terrestre abandona su cuerpo de carne y reviste el cuerpo sutil de su Alter Ego celeste, mientras que éste, elevándose a un plano superior, reviste un cuerpo de pura luz. Cuando el alma humana ha acabado el ciclo de sus purificaciones y las balanzas de Abathur Muzania testifican su perfecta pureza, entra en el mundo de Luz y es reunida a su Pareja eterna: "Voy hacia mi Imagen y mi Imagen viene hacia mí, Ella me abraza y me mantiene abrazado, como si hubiese salido de prisión" (34).
Igualmente la figura de la Pareja celeste (qarîn) o del Gemelo celeste (taw'am) domina la profetología y la soterología del maniqueísmo. Es el ángel que se aparece a Mani, a la edad de veinticuatro años, y le anuncia que ha llegado el momento de manifestarse y de invitar a los hombres a su doctrina (35). "Te saludo, Mani, de mi parte y de parte del señor que me ha enviado a ti." Las últimas palabras de Mani moribundo harán alusión a esto: "Contemplaba mi Doble con mis ojos de luz." Su comunidad cantará en sus salmos: "Bendecimos a tu Compañero pareja de luz, Cristo, el autor de nuestro bien" (36). Mani, como Tomás en esos mismos Hechos donde figura el Canto de la Perla, tiene por Gemelo celeste a Christos Angelos, por quien le es notificada su vocación, lo mismo que el profeta Mahoma recibirá su revelación del Ángel Gabriel (y la identificación Christos-Gabriel no es desconocida en la gnosis). Por lo tanto, lo que Christos Angelos es para Mani (en el maniqueísmo oriental la Virgen de luz sustituye a Christos Angelos), el taw'am, cada "Gemelo celeste", lo es respectivamente e individualmente para cada Elegido. Es la Forma de luz que los Elegidos reciben cuando entran en la comunidad maniquea por el acto de la renuncia solemne a las potencias de este mundo. A la marcha del Elegido, un salmo celebrará "tu Pareja celeste que no faltará." Es a ésta que el Catarismo designa como el Spiritus sanctus o angelicus particular para cada alma, distinguiéndolo con cuidado del Spiritus principalis, el Espíritu Santo que es a quien se invoca nombrando las tres personas de la Trinidad.
Es por lo que Manvahmed (el arcángel Vohu Manah del zoroastrismo, el Noûs) siendo, según los textos orientales, el elemento de luz, y, como tal, a la vez fuera y en el interior del alma, su situación no puede ser correctamente definida mas que a condición de preservar los cuatro términos necesarios por la analogía de relaciones a la que se ha prestado ya anteriormente atención. La gran Manvahmed es a la totalidad de las almas de luz (la columna Gloriae) lo que cada Manvahmed (no la colectividad) es a su yo terrestre. Aquí también es posible decir que la relación de cada Manvahmed (o Spiritus sanctus) respecto a la gran Manvahmed (o Spiritus principalis) es análoga a la relación, en Sohravardî, de la Naturaleza Perfecta respecto a Gabriel como Espíritu Santo y Ángel de la Humanidad. Igualmente esta Forma de luz asume la misma función que la Naturaleza Perfecta. Es la guía a lo largo de toda la vida; es la teofanía suprema y la guía del Elegido hasta en el Más-Allá. Es, para éste, "la guía, la que lo inicia haciendo penetrar la conversión (metanoia) en su corazón; es el Noûs-luz que viene de arriba, que es el rayo del sacro-santo phostér, que viene iluminando el alma, purificándola, guiándola hacia la Tierra de luz (Terra lucida) de donde ha venido al comienzo de los tiempos y a donde regresará y recobrará su forma original" (37). Esta sabia guía, es la Forma de luz que se manifiesta in extremis al Elegido, "la imagen de luz a semejanza del alma", el Angel que lleva "la diadema y la corona"; ella es, para cada Elegido, la Sophia celeste o la Virgen de luz (figura igualmente dominante en el libro de la Pistis Sophia). Y el maniqueísmo da explícitamente su nombre zoroástrico a esta figura, confirmando así la visión zoroástrica de la Daênâ de un ser de luz, reencontrándola después de la muerte bajo la forma de una "joven doncella que le guía" (38).
Todo lo que acabamos de intentar reunir aquí muy rápidamente, de forma demasiado alusiva, debería ser completado además por otros textos, de acceso más sencillo, sin duda, que los que acaban de ser reseñados. Baste recordar los pasajes del Fedón y del Timeo de Platón comentados en el capítulo cuarto de la IIIª Enéada, donde Plotino trata del daimôn paredros que nos ha recibido en herencia y que es el guía del alma a lo largo de toda la vida y más allá de la muerte. Debería hacerse mención de la bella ampliación del mismo tema, en Apuleyo (De Deo Socratis, 16), tratando del grupo superior de daïmônes a cada uno de los cuales está confiado respectivamente el cuidado de conducir una individualidad humana, y de la cual es el testigo (testis) y el vigilante (custos). No menos esenciales para nuestro propósito son los textos donde Filón de Alejandría designa al Noûs como el hombre verdadero, el hombre en el hombre. A este homo verus, que habita en el alma de cada uno de nosotros, lo experimentamos ya como un arconte y rey, ya como un juez que corona los combates de la vida; si se presenta el caso asume el papel de un testigo (mártus), entiéndase de un acusador (39). En fin debería mencionarse la noción de sakshin en dos Upanishads (40). "Hombre en el hombre", es, también, el testigo ocular que asiste, sin ser mezclado aquí, sin ser mancillado por ellos, a los actos y a los estados interiores del hombre, en estado de vigilia o en sueños, en el sueño profundo o en el éxtasis. "Dos amigos de bellas alas, estrechamente ligados, abrazando un único y mismo árbol; uno de ellos come los dulces frutos; el otro, sin comer, contempla". El sakshin es el guía; el ser humano lo contempla y se une a él en la medida en que toda imperfección desaparece de él; es el homólogo de la Naturaleza Perfecta, del shâhid como forma de luz.
Varias veces ha salido aquí la palabra "testigo" (mártus, testis, shâhid), la cual debiera bastar ya para sugerirnos lo que hay de común bajo todas las recurrencias de la misma Figura, desde la visión zoroástrica de Daênâ, hasta la contemplación del shâhid en el sufismo. Allí donde este testigo de contemplación viene a ser, como en Najm Kobrâ, el testigo teofánico de una percepción visionaria, la función que su nombre implica es también realzada: según que el alma visionaria lo vea como luz o, al contrario, no "vea" mas que tinieblas, ella misma testimonia, con su visión, en pro o en contra de su propia realización espiritual. También el "testigo en el Cielo" será designado como "balanza de lo suprasensible" (mîzân al-ghayb); como corolario, el ser de belleza como testigo de contemplación es igualmente esta "balanza", puesto que atestigua la capacidad o, al contrario, la impotencia del alma para percibir la belleza como teofanía por excelencia.
Todas las indicaciones de los textos aquí reunidos convergen hacia la epifanía de esta Figura cuyos nombres tan diversos nos revelan, más bien que nos disimulan, la identidad: Angel o Sol del filósofo, Daênâ, Naturaleza Perfecta, maestro personal y guía suprasensible, Sol del corazón, etc. Son todos estos testimonios de convergencia los que dan su contexto indispensable a una fenomenología de la experiencia visionaria del sufismo iranio, donde las percepciones de luces de colores se muestran en conexión con la manifestación del guía espiritual personal (shaykh al-ghayb en Najm Kobrâ, ostâd ghaybî en Semnâni). Era importante mostrar que, en esta experiencia, los ejemplos se ligan a un mismo tipo de iniciación espiritual, esencialmente individual y personal. Además, como unión del hombre de luz con su guía, contraparte celeste y "dimensión" trascendente de su persona, esta experiencia nos ha aparecido como orientada y orientadora en una dirección precisa, hacia esas "Tierras" cuya dirección no puede ser sugerida mas que por los símbolos, los símbolos del Norte.
Hemos tratado en efecto de mostrar de qué estructura y de qué premisas depende la liberación del hombre de luz, Prometeo-Phôs. El acontecimiento de esta liberación va ahora a precisarnos esta orientación de la que ella depende. Importará reconocer a qué región pertenece, y en qué dirección se muestra, el guía personal suprasensible que forma pareja con su "doble" terrestre, región y dirección de donde Phôs es originario y a las cuales su guía debe reconducirlo. En Najm Kobrâ reaparecerá la imagen del pozo al fondo del cual es arrojado el exiliado del relato sohravardiano. La salida efectiva fuera del pozo comienza cuando en su orificio resplandece una sobrenatural luz verde. Antes habremos aprendido a la vez, en Sohravardî, la hora en que prorrumpe el acontecimiento y la dirección en la que arrebata esta experiencia individualmente radical, vivida como una reunión con la Forma de luz personal. Sol de medianoche y polo celeste: los símbolos del Norte van a ponerse de acuerdo para mostrarnos la dirección del Oriente místico, es decir del Oriente-original, que no hay que buscar en los planisferios terrestres, ni incluso al este, sino en la cima de la montaña cósmica.
Sol de medianoche y polo celeste
1. El norte cósmico y la «teosofía oriental» de Sohravardî (ob. 1191)
El término avéstico Airyanem Vaejah (en pehlevi ErânVêj) designa la cuna y origen de los ariosiranios en el centro del keshvar central (orbis, zona). Las tentativas para situar su posición geográfica en nuestros mapas se enfrentan a grandes dificultades; a ninguna solución convincente se ha llegado de esta manera, por la sencilla razón de que esta localización corresponde a una geografía visionaria. Los datos que se ofrecen aquí corresponden a una imagen primordial, arquetípica, es decir, al fenómeno primario de orientación que se evocaba al principio (supra I, 1). Es esta imagen la que determina y regula la percepción de los datos empíricos y no al revés, es decir, no son los datos empíricos, geográficos y culturales, los que determinan la imagen. Es ésta la que da su sentido a los acontecimientos físicos, la que los precede, pero no son ellos los que la provocan. Esto no significa, sin embargo, que se trate de pura «subjetividad», en el sentido en que entendemos corrientemente esta palabra en la actualidad. Se trata sin duda de un órgano de percepción, al que corresponde, como objeto, un plano o región determinada del ser, que en la elaboración filosófica irania más tardía se presenta como Tierra celestial de Hûrqalyâ. Para orientarnos, lo mejor es preguntarnos en primer lugar por los acontecimientos que tienen lugar en ErânVêj. Recordaremos solamente aquellos que tienen una relación directa con nuestro propósito.
ErânVêj es el lugar de las liturgias memorables celebradas por el propio Ohrmazd, por los seres celestiales, los héroes legendarios. En ErânVêj fue donde el hermoso Yima, el de belleza resplandeciente, el mejor de los mortales, recibió la orden de construir el cercado, el var, donde fue reunida la elite de los seres más bellos, los de mayor encanto, para ser preservados del invierno mortal desencadenado por las potencias demoníacas y para repoblar un día un mundo transfigurado (Vendidad 2, 21ss.).
Este var o paraíso de Yima es descrito como un cercado que comprende, a la manera de una ciudad, casas, reservas, murallas. Tiene puerta y ventanas luminiscentes que generan por sí mismas la luz en el interior, pues está iluminado tanto por luces increadas como por luces creadas. Sólo una vez al año sus habitantes ven ponerse y levantarse las estrellas, la luna, el sol. Y por eso un año no les parece más que un día. Cada cuarenta años, de cada pareja humana nace otra pareja, varón y mujer. «Y todos ellos viven la más hermosa de las vidas en el var permanente de Yima.»
Ciertamente se estaría tentado de encontrar en esta descripción alguna reminiscencia de una estancia primitiva de los iranios en un extremo norte geográfico, donde habrían conocido una aurora de treinta días con un ascenso anual del sol. Predominan sin embargo las indicaciones de que estamos de hecho en el umbral de un más allá sobrenatural: hay luces increadas; un mundo que genera su propia luz, como esos mosaicos bizantinos cuyo oro ilumina el espacio circundante, pues los cubos de cristal están provistos de una hoja de oro; un país sin sombras, poblado de seres de luz que han alcanzado alturas inaccesibles a los terrestres. Son verdaderamente seres del más allá: allí donde cesa la sombra que pone en cautividad a la luz, allí comienza el más allá, y ése es el misterio que cifra el símbolo del norte. De la misma manera, los hiperbóreos simbolizan al hombre cuya alma ha alcanzado tal perfección y armonía que está libre de negatividad y de sombra; no es ni de oriente ni de occidente. Lo mismo ocurre también en la mitología india con el pueblo de los uttara-kurus, pueblo del sol del norte, de rasgos plena e idealmente individualizados; pueblo de gemelos que forman pareja, tipificando un estado de perfección igualmente bien expresado por la forma y las dimensiones de su país: un paraíso terrenal en el extremo norte cuya configuración es la de un cuadrado perfecto, como el var de Yima, como las ciudades de esmeralda Jâbalqâ y Jâbarsâ, como la Jerusalén celestial.
Otros acontecimientos en ErânVêj: Zaratustra (Zoroastro), a la edad de treinta años cumplidos, tiene deseo de ErânVêj, y se pone en camino con algunos compañeros, hombres y mujeres. La naturaleza de los espacios atravesados, la fecha de la migración (homóloga en el ciclo anual del calendario al alba de un milenario), son más reveladoras que una historia positiva: hay aquí una sucesión de hierofanías. Desear ErânVêj es desear la tierra de las visiones in medio mundi; es ganar el centro, la Tierra celestial, donde se produce el encuentro con los Santos Inmortales, la héptada divina de Ohrmazd y sus arcángeles. La montaña de las visiones es la montaña psicocósmica, es decir, la montaña cósmica homologada con el microcosmo humano. Es la «Montaña de las auroras», la cima desde donde se tiende el Puente Chinvat, paso hacia el más allá, donde tiene lugar el encuentro auroral del ángel daênâ y su yo terrestre. Así el arcángel VohuManah (Bahman en persa, «pensamiento excelente») prescribe al profeta visionario quitarse su vestidura, es decir, deshacerse de su cuerpo material y de los órganos de la percepción sensible: los acontecimientos en ErânVêj tienen por sede y por órgano el cuerpo sutil de luz. Y es ahí, in medio mundi, en lo más alto del alma, donde se conserva la semilla zaratustriana de luz, el Xvarnah de los tres saoshyant o salvadores futuros que realizarán la transfiguración del mundo por el acto de una liturgia cósmica.
Las mismas categorías de la Imaginación activa trascendental establecen los modos de las percepciones a las que se desvela algo así como una «fisiología del hombre de luz». Son ellas las que, al hacer posibles las homologaciones psicocósmicas, son el fundamento de esas construcciones simbólicas que sirven de soporte a las realizaciones mentales de la meditación y que son designadas por el término mandala. Los ha habido gigantescos, como es sabido. Los célebres ziqqûrât de Babilonia representaban la montaña cósmica de siete pisos, con los colores respectivos de los siete cielos; por ellos era posible la ascensión ritual hasta la cima, es decir, hasta el punto culminante que es el norte cósmico, el polo en torno al cual da vueltas el mundo. En cada ocasión el cenit local podía ser identificado con el polo celeste. Están también los stupas (Borobudur), cuya arquitectura simbólica representa la envoltura exterior del universo y el mundo secreto e interior cuya cima está en el centro del cosmos. Por último, incluyendo las mismas homologías, está el templo microcósmico que los ishrâqîyûn denominan el «templo de la luz» (haykal alnûr), el organismo humano que encierra los siete centros u órganos sutiles, las siete latîfa (infra VI, l), superposición de cielos interiores cada uno de los cuales tiene su color y es sede microcósmica de uno de los grandes profetas. Toda la representación del hombre y del mundo se despliega así verticalmente en torno a un eje; la idea de una evolución lineal horizontal, aparecería aquí como algo totalmente desprovisto de sentido, desorientado. La Morada de los Himnos, la Tierra de Hûrqalyâ, como la Jerusalén celeste, descienden a medida que sube el hombre de luz. El espacio de la esfera de 360 grados es el homólogo que materializa a escala cósmica un corpus mysticum, secreto y sobrenatural, de seres y órganos de luz.
EránVéj, paraíso de Yima, reino espiritual de cuerpos sutiles, no ha dejado de ocupar las meditaciones iranias desde los lejanos adeptos de Zaratustra hasta los adeptos de la teosofía sohravardiana de la luz y los pensadores de la escuela shaykhí en el Irán chiíta. La idea del centro del mundo —el tema legendario del keshvar central que determina la orientación de los otros seis keshvars dispuestos a su alrededor, y posteriormente separados por el océano cósmico— pasa por toda una elaboración filosófica. La fase más importante de ésta es quizás el momento en que, en la «teosofía oriental» de Sohravardî, las Ideas platónicas se encuentran interpretadas en los términos de la angelología zoroástrica.
Entre el mundo de las puras luces espirituales (luces victoriales, el mundo de las «Madres», en la terminología del Ishrâq) y el universo sensible, se extiende en la linde de la novena esfera (la Esfera de las esferas) un mundus imaginalis que es un mundo espiritual concreto de figurasarquetipos, formas de aparición, ángeles de las especies y de los individuos; la dialéctica filosófica deduce su necesidad y sitúa su plano; la visión efectiva del mismo se ofrece a la apercepción visionaria de la Imaginación activa. La conexión esencial que, en Sohravardî, dirige la especulación filosófica hacia una metafísica del éxtasis, es también la que se establece entre la angelología de ese platonismo neozoroastriano y la idea del mundus imaginalis. Éste es, afirma Sohravardî, el mundo al que hacían alusión los antiguos sabios, cuando afirmaban que más allá del mundo sensible existe todavía otro universo con figura y dimensiones, que se extiende igualmente en un espacio, aunque no se trate ni de una figura ni de una espacialidad idénticas a las que percibimos en el mundo de los cuerpos físicos. Es el «octavo» keshvar, la Tierra mística de Harqalyâ donde se encuentran las. ciudades de esmeralda; tierra situada en la cima de la montaña cósmica que las tradiciones perpetuadas en el Islam designan con el nombre de «montaña de Qâf».
Los testimonios nos certifican, con una perfecta concordancia, que ésa: era la montaña que antaño se llamara Alborz (Elbourz, en avéstico Haraití Bareza). Desde la perspectiva geográfica, el nombre designa hoy la cadena de montañas situada al norte de Irán, pero no es este dato de la orografía terrestre el que sirve de referencia a la geografía visionaria de las antiguas leyendas, cuando nos hablan de la raza maravillosa que puebla sus ciudades: raza que desconoce tanto el Adán terrenal como el IblîsAhrimán, raza semejante a los ángeles, andrógina quizá, puesto que desconoce la diferenciación sexual (cf. los gemelos del paraíso de Yima y de los uttarakurus), y a la que por tanto no atormenta siquiera el deseo de una posteridad. Los minerales de su suelo y las murallas de sus ciudades que generan su propia luz (como el var de Yima) no tienen necesidad de luminaria exterior alguna, ni sol ni luna ni estrellas de los cielos físicos. Estos indicios concuerdan de tal modo que se puede fijar la topografía celeste de esta tierra sobrenatural en el límite de la Esfera que, por encima de los cielos planetarios y del cielo de las innumerables estrenas fijas, envuelve todo el universo sensible. Esta Esfera de las esferas es la montaña de Qâf que rodea la totalidad del cosmos visible; la clave de bóveda de esa cúpula celeste, el polo, está constituida por una roca de esmeralda que comunica su reflejo a toda la montaña de Qâf.
Ahora bien, es precisamente esta montaña la que, en el Relato del exilio occidental —cuyo título contribuye a dar su sentido pleno a la «teosofía oriental»—, debe escalar el exiliado que por fin ha recordado su casa; debe llegar hasta la cima, hasta la Roca de esmeralda que erige ante él la pared traslúcida de un Sinaí místico; es ahí, como ya hemos visto (supra II, 1), en el umbral del pleroma de luz, donde el peregrino místico se encuentra con su Naturaleza Perfecta, su Espíritu Santo, en una anticipación extática que se corresponde con la dramaturgia mazdea del encuentro auroral con la Persona celestial en la linde del Puente Chinvat. En este umbral comienza el «clima del alma», el mundo de una «materia» sutil de luz, mediadora entre el mundo de las puras luces querubínicas y el mundo de la physis, englobando este último tanto la materia sublunar corruptible como la materia astral de los cielos incorruptibles. Todo este universo de la physis forma el Occidente cósmico; el otro universo es el Oriente, y este Oriente comienza con el clima del alma, el «octavo» clima.
La tierra paradisíaca de luz, el mundo de Hûrqalyâ, es pues un Oriente intermedio entre el «Oriente menor», que es el alma levantándose en la cima de su deseo y su conciencia, y el «Oriente mayor» que es el Extremo Oriente espiritual, el pleroma de las Inteligencias puras, que se levanta en la supraconciencia del alma. A esta superposición de Orientes corresponderá la doble valoración simbólica del «sol de medianoche», indicada anteriormente (supra I, 2). En efecto, puesto que el octavo clima, la Tierra celestial de Hûrqalyâ, es calificada de Oriente, y puesto que la dirección que se nos muestra es la del norte cósmico, la «cima del mundo», está claro que no se trata de un Oriente localizable en la extensión de una cartografía terrena. El Oriente orienta aquí hacia el centro que es la cima de la cúpula cósmica, el polo: la Roca de esmeralda en la cima de la montaña de Qâf. Es preciso realizar la ascensión para llegar allí, como llega el peregrino del Relato del exilio occidental, obedeciendo el mandato de un mensaje idéntico al que recibe el príncipe exiliado del Canto de la perla de los Hechos de Tomás (supra II, l). Esta orientación es la de una geografía visionaria que orienta respecto del «clima del Alma», donde están situadas las ciudades de esmeralda iluminadas por el resplandor de una luz interior que ellas mismas generan. Oriente suprasensible que rige el fenómeno primario de la orientación del gnóstico hacia su patria de origen. Orienteorigen que, siendo origen, se identifica con el centro, el polo norte celeste, que se anuncia como el umbral del más allá, allí mismo donde la visión deviene historia real, es decir, historia del alma, y donde todo acontecimiento simboliza visionariamente un estado espiritual; o también como dicen los ishrâqîyûn, el clima «donde lo corporal deviene espíritu y lo espiritual toma cuerpo».
Luz del norte, luzorigen, pura luz interior que no es ni de oriente ni de occidente: los símbolos del norte aparecen espontáneamente en torno a esta intuición central que es intuición del centro. La salida del pozo, la ascensión que lleva a la Roca de esmeralda, hacia el ángel Naturaleza Perfecta, comienza en las tinieblas de la noche. El viaje está marcado por peripecias que representan los estados y los peligros del alma en el curso de esta prueba iniciática. En las proximidades de la cima, resplandece con su brillo el sol de medianoche, imagen primordial de la luz interior que desempeñó tan importante papel en el ritual de las religiones mistéricas (cf. supra II, 1: la luz que lleva Hermes en el interior de la cámara subterránea). Así ocurre con Hermes como héroe del éxtasis escatológico descrito por Sohravardî; hemos recogido ya (supra II, 1) un testimonio concordante de la tradición hermética con la visión en la que Hermes pudo reconocer a su Naturaleza Perfecta en la bella y misteriosa entidad espiritual que se le manifestaba.
Sohravardî amplifica la dramaturgia de esta visión en uno de sus tratados fundamentales. Esta vez Hermes vela durante la noche, meditando en el «templo de la luz» (haykal alnûr, su propio microcosmo); pero en esta noche brilla un sol. Cuando se manifiesta la «columna de la aurora», es decir, cuando el ser de luz hace resplandecer las paredes del «templo» que lo contenía (aquí hay que recordar la columna gloriae del maniqueísmo, el ascenso de los elementos de luz que se corresponde con el descenso de la cruz de luz), Hermes ve una tierra que se hunde, y con ella las «ciudades de los opresores», engullidas por la ira divina. Este hundimiento del mundo material sensible, del Occidente de la materia corruptible y de sus leyes, nos remite a la escenografía del Relato del exilio occidental; en éste la llegada al norte cósmico, a la Roca de esmeralda, umbral del más allá, se anuncia con el resplandor del «sol de medianoche» (como en Apuleyo: media nocte vidi solem coruscantem). El sol de medianoche es la illuminatio matutina, el esplendor de la aurora que se levanta en el Oriente origen del alma, es decir, en el polo, a la par que se hunden las ciudades de los opresores. La aurora consurgens que se eleva en la Roca de esmeralda, clave de bóveda de la cúpula celeste, es aquí la aurora boreal del cielo del alma. Entonces, espantado ante un horizonte desconocido, Hermes exclama: «¡Sálvame, tú que me has alumbrado!» (es el mismo vocativo que utiliza, hay que recordarlo, el salmo dirigido por Sohravardî a su Naturaleza Perfecta). Y Hermes escucha esta respuesta: «Agárrate al cable del rayo de luz, y sube hasta las almenas del trono». Hermes sube, y ve que bajo sus pies hay una tierra y un cielo. Tierra y cielo en los que, con los comentadores sohravardianos (Shahrazôrî e Ibn Kammûna), reconocemos el mundus imaginalis, el mundo autónomo de las figurasarquetipos, la tierra de Hûrqalyâ, al abrigo de las almenas del Trono que es la Esfera de las esferas, clima del alma que gravita en torno al polo celeste. Los textos sabeos del pseudoMajrîtî nos habían descrito también a la Naturaleza Perfecta como el sol del filósofo; y Najm Kobrâ designará al «testigo en el cielo» como sol suprasensible, sol del corazón, sol del espíritu.
Frente a este Orienteorigen que orienta verticalmente hacia el polo como umbral del más allá, donde brilla la luz interior en la noche divina, es decir, esotérica, el oriente geográfico, «literal», representará el día de la conciencia exotérica, que se opone tanto a esa noche divina de lo inefable como a la noche de las profundidades de la psique obscura, y que confunde una y otra pues, por su propia naturaleza, este día no puede coexistir con la noche; no puede existir más que por la fatal alternancia de días y de noches, de salidas y puestas de sol. Pero he aquí otra luz, la de la Roca de esmeralda (en la gnosis chiíta ismailí, otro simbolismo hará alusión al «sol que se levanta en occidente», es decir, del lado de la noche, pero se tratará precisamente del Imam que es el polo, la clave de bóveda y el eje de la jerarquía esotérica). El «sol de medianoche» representa la luz interior, la que es generada por la propia morada (como en el caso del var de Yima), en el secreto de sí misma. Por eso se propone aquí, decimos, una valoración nueva del contraste OrienteOccidente: el hombre «nórdico» no es ya el de la etnología, es el «oriental» en el sentido polar de la palabra, es decir, el gnóstico exiliado, el extranjero que rechaza el yugo de los «opresores», porque le ha sido encomendada una misión en este mundo que aquellos no pueden reconocer. Y por ello presentimos el alcance de esta orientación fundamental, que orienta visión y realización en el sentido de un ascenso que rompe con nuestra concepción familiar de las dimensiones del tiempo, de la evolución, de la actualidad histórica.
Ahora bien, a partir de ahí, ¿no se encuentra afectado por esta orientación el sentido mismo de todos los mitos de reintegración? Pues la totalidad de su ser, la dimensión personal transcendente que el hombre discierne en la luz del norte, en el «sol de medianoche», no es simplemente la totalización de oriente y occidente, de la derecha y la izquierda, de la conciencia y el inconsciente. El ascenso del hombre de luz deja caer sobre sí mismas las tinieblas del pozo en el que estaba retenido el prisionero. Hermes no lleva con él su sombra; se despoja de ella; pues sube, y al subir las «ciudades de los opresores» se hunden en el abismo. Por eso reconocemos sentir una especial dificultad ante ciertas interpretaciones de la coincidentia oppositorum que parecen confundir en la misma idea de opposita los complementarios y los contradictorios. Si se lamenta que el cristianismo haya situado en el centro una figura de bondad y de luz y haya despreciado todo el lado obscuro del alma, ésa es una apreciación que valdría igualmente para el zoroastrismo. Ahora bien, ¿cómo realizar la reintegración mediante la connivencia, mediante la «totalización», de Cristo y Satanás,
de Ohrmazd y Ahrimán? Tal propuesta omitiría el hecho de que incluso bajo el reinado de una figura de luz, las fuerzas satánicas, las que, por ejemplo, intentan impedir a Hermes salir de las profundidades del pozo y subir hasta las almenas del Trono, siguen en acción. Y ante ellas justamente conviene afirmar que Cristo y Satanás, Ohrmazd y Ahrimán no están en relación de complementariedad, sino de contradicción. Se pueden integrar los complementarios, pero no los contrarios.
Parece que hay, en primer lugar, una confusión sobre la naturaleza del día, cuyas constricciones se deploran, y, por tanto, sobre los remedios a los que se puede recurrir. Desde este punto de vista, la distinción sobre la que nos instruyen ciertos maestros del sufismo iranio entre la noche luminosa, la luz negra, y el negro sin más, el negro sin luz (infra V y VI), contribuye de forma esencial a preservarnos de las divagaciones manteniéndonos orientados respecto del polo. El día cuyas constricciones se deploran, y cuya ambigüedad es evidente puesto que practica la ley klemoníaca de la constricción, es el día de lo exotérico y sus evidencias prefabricadas que se impone como autoridad. Su redención está en la noche de los sentidos ocultos, de lo esotérico; es la noche de la supraconciencia, no la noche del inconsciente; pues es la noche de lo inefable, la noche de los símbolos, la que apacigua los furores dogmáticos del día, no la noche ahrimaniana. No se compensan recíprocamente los furores dogmáticos racionales y las demencias irracionales. La totalidad que simboliza el «sol de medianoche» es el Deus absconditus y el ÁngelLogos, o en términos de gnosis chiíta el polo, el Imam, que es el portador de la luz en la noche del esoterismo.
Haría falta una desorientación total que confundiera la noche del Deus absconditus con la noche ahrimaniana, para hacer del ÁngelLogos la revelación de Ahrimán o la revelación Complementaria de Ahrimán. Por esta razón el antiguo zervanismo iranio, al que se ha mirado con tanta complacencia, con el pretexto de que implica una filosofía de la unidad superadora del dualismo, no podía aparecer más que como un absurdo y una monstruosidad a los ojos del zoroastrismo. La palabra esoterismo, de la que tanto se abusa, se refiere a la ineluctable necesidad de expresar los distintos aspectos de la reintegración del ser humano mediante símbolos: la noche luminosa y el sol de medianoche, los gemelos del paraíso de Yima, el hombre de luz y su guía, la androginia, la reunión de Adán con la Sophía celestial, la «prometida de su juventud». Pero siempre con una realidad presente: Fausto, renovatus in novam infantiam, renace «en el cielo», allí donde aparece Sophía aeterna; la redención de Fausto no es la totalización de Fausto y Mefistófeles. El Espíritu falsificador, el Antímimos, no es el guía de luz de Phôs; aporta la contradicción, no la complementariedad.
Si se evoca aquí, demasiado alusivamente, en verdad, la diversidad de estas figuras, es porque se tiene la impresión de que la orientación impresa a la presente búsqueda por su tema mismo y por sus fuentes se encuentra a cada paso con las mismas dificultades surgidas de esa confusión o desorientación. Ésta no puede sino prolongar y agravar las leyes del día exotérico contra las que se alza el esfuerzo del Hermes sohravardiano, que rompe con las evidencias establecidas que se arrogan una autoridad preexistente. No se hace «historia» con las visiones de Hermes. No se puede socializar a Hermes ni al príncipe del Canto de la perla. En consecuencia, se intentará impedir que se orienten y que comprendan dónde están, se intentará hacerles olvidar los pozos a los que han sido arrojados. El día que se les impone no es la luz de la Roca de esmeralda, y por eso este día no puede entrar en composición con la noche de los símbolos. La biunidad es Hermes y su Naturaleza Perfecta, no Hermes y la «ciudad de los opresores», ni tampoco Hermes y los pozos en que dichos «opresores» lo han arrojado. De estos pozos no se sale solo; todavía menos en masa o con la multitud; se sale de dos en dos, es decir, en compañía del guía de luz, cualquiera que sea, de entre todos sus nombres, aquel con el que se da a conocer.
Por esta razón, la posibilidad de alcanzar el norte cósmico, la Roca de esmeralda, está esencialmente ligada a la estructura biunitaria de la individualidad humana que implica virtualmente una dimensión transcendente de luz (Hermes y su Naturaleza Perfecta, el adepto maniqueo y su forma de luz, etc.). Las potencias de la duda y el olvido, bajo los diferentes nombres que reciben en el curso de los siglos, potencias del día exotérico y de la noche sin luz, se esforzarán en sofocar y aniquilar esa virtualidad. Por eso ya no se presentirá qué es la noche luminosa, la luz negra de la que hablan ciertos sufíes, y que no es de ningún modo una mezcla de luz divina y sombra demoníaca. Decir que lo de abajo es a imitación de lo de arriba no equivale a decir que abajo es arriba. La noche de las profundidades demoníacas rechazadas, o, al contrario, el horror del día inspirado por la fascinación de las profundidades, son quizá las dos impotencias a las que sucumbe el hombre de Occidente. No es combinándolas como se encuentra la noche luminosa de lo «oriental», es decir, del «hombre del norte», ni la noche de las alturas intra divinas (cf. también infra V y VI).
La importancia del símbolo del polo, de la constelación de la Osa Mayor y de la Estrella Polar en la hierognosis del sufismo terminan de convencernos de lo dicho hasta aquí. Encontraremos ahí la misma homologación que para la montaña cósmica, cuyo punto culminante es el polo. La misma ley de una estructura psicocósmica homologa, por ejemplo, las circunambulaciones mentales alrededor del corazón con las que se efectúan alrededor del templo y con la rotación de la cúpula celeste alrededor de su eje. Proyectada al cenit, la imagen primordial del centro que el místico experimenta en sí mismo, y en torno al cual gira interiormente, le hace percibir la Estrella Polar como símbolo cósmico de la realidad vivida interiormente. Santuario interior y Roca de esmeralda son entonces simultáneamente el umbral y el lugar de las teofanías, el polo de orientación, la dirección desde donde se muestra el guía de luz. Así lo veremos mostrarse en las visiones de un gran maestro sufí de Shiraz, y así lo podría analizar una fenomenología de la oración, teniendo en cuenta el hecho de que los mandeos, los sabeos de Harrán, los maniqueos y los budistas de Asia central toman el norte como qibla (eje de orientación) de su oración.
Pero también aquí nuestra fenomenología del norte, del polo, debe prevenir de todo peligro de desorientación. Ésta puede presentarse, se acaba de insistir en ello, como la tentación de confundir el sol del norte, el sol de medianoche, con una coincidentia oppositorum que reúne ficticiamente los contradictorios, en lugar de totalizar realmente los complementarios. No dejando de hecho el nivel exotérico, la operación no consuma la ruptura exigida por la dimensión vertical, orientada hacia el norte. Hermes deja «Occidente»; pero no es con su sombra a cuestas como sube a las almenas del Trono. Por estar al norte, «arriba», el polo permite reconocer dónde está la sombra, ya sea la sombra individual de las funciones inferiores de la psique o la sombra colectiva de la «ciudad de los opresores». Pero ¿autoriza esto a decir que lo que muestra la sombra y la dirección en que está la sombra, puede ser esa misma sombra? Si el norte cósmico es el umbral del más allá, si es el paraíso de Yima, ¿cómo puede ser el lugar del Infierno? Hermes asciende; deja en su lugar el Infernum, que queda por debajo de él, en el mundo de abajo que ha abandonado. No hay ahí ambivalencia ni ambigüedad; se ha recordado anteriormente la oposición del zoroastrismo y el zervanismo, y si algo de éste ha sobrevivido con éxito en la gnosis del Islam, es por un desfase de nivel, por una alteración radical de su dramaturgia que ha dejado precisamente el campo libre a la orientación constatada aquí.
Ciertamente, hay datos mitológicos en los que el norte tiene una significación contraria a la que estamos considerando. Pero no se podría hablar de ambivalencia a no ser que el tema fuera idéntico. Haría falta, pues, haber comenzado por construir y substancializar, de forma más o menos ficticia, una psique colectiva, para afirmar la permanencia y la identidad en la alternancia de sus contrarios. Sólo para este único tema valdría la ambivalencia del símbolo del norte, en tanto que umbral del paraíso y de la vida a la vez que de las tinieblas y las potencias hostiles. Así se caería, lamentablemente, en la trampa de la representación que el hombre puede hacerse de sí mismo. Pues lo que existe de hecho, real, concreta y substancialmente, no es una colectividad; son almas individuales, es decir, personas, cada una de las cuales puede ayudar a las otras a encontrar su propia vía para salir del pozo; pero desde el momento en que unas quieren imponer su vía a las otras, la situación nos devuelve a la «ciudad de los opresores» del relato sohravardiano. Esta colectivización de la psique, que lleva consigo la desorientación de los símbolos, no es sino una consecuencia más del olvido ya denunciado: la pérdida de la dimensión vertical ascendente, substituida por la extensión horizontal evolutiva.
La dimensión vertical es individualización y sacralización; la otra es colectivización y secularización. La primera libera a la vez de la sombra individual y de la sombra colectiva. Si Hermes hubiera accedido a quedarse en el fondo del pozo, sin duda también él habría tomado el norte cósmico, el polo, por el Infierno. Pero no porque el Cielo fuera el Infierno; lo que Hermes habría percibido en tal caso no habría sido justamente más que la sombra colectiva proyectada sobre el polo, sombra que le impediría verlo, es decir, que le impediría ver su propia persona de luz (como el infiel en el Puente Chinvat sólo ve su propia caricatura en lugar de ver a daênâ; como el sufí principiante no ve más que tinieblas, hasta que la luz verde resplandece en la abertura del pozo). Si la región del polo es lo que ella anuncia al sufí, no puede anunciar lo contrario salvo si una sombra la entenebrece, la sombra precisamente de quienes rechazan el ascenso a que el sufismo invita. Dejar caer la sombra no es volver hacia la sombra; la orientación no puede ser desorientación.
2. Visiones del polo en Rûzbehân de Shirâz (ob. 1209)
Entre las visiones que Rûzbehân de Shirâz describió en su Diarium spirituale, algunas ilustran de manera particularmente explícita el simbolismo del polo. En sueños, o más bien, en la mayor parte de sus visiones, en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, todas las criaturas se revelan a él reunidas en el interior de una casa; numerosas lámparas difunden una luz viva; sin embargo, un muro le impide llegar hasta ellas; sube entonces a la terraza de la casa, que es su propia morada; encuentra allí a dos personajes muy hermosos que tienen la apariencia de shaykhs sufíes y en los cuales —precisión de importancia capital— reconoce su propia imagen. Los tres juntos consumen una especie de comida mística, compuesta de panes de trigo y un aceite tan sutil que parecía una pura substancia
espiritual. A continuación, uno de los dos shaykhs pregunta a Rûzbehân si sabe que era esa substancia. Como lo ignora, el shaykh le dice: «Era aceite de la constelación de la Osa, que habíamos recogido para ti». Después de salir de su visión, Rûzbehân continuó pensando en ella, pero le hizo falta cierto tiempo, confiesa, para comprender que había en ella una alusión a los siete polos (aqtâb, más generalmente los siete abdâl) del pleroma celestial, y que Dios le había dispensado la substancia pura de su grado místico, es decir, lo había admitido en el plano de los siete intercesores y maestros de iniciación que están invisiblemente en nuestro mundo. «Entonces —escribe— concentré mi atención en la constelación de la Osa, y observé que formaba siete orificios por los que Dios se mostraba a mí. “¡Dios mío!”, exclamé “¿qué es esto?”. Él me dijo: “Son los siete orificios del Trono”.»
Así como Hermes es invitado en el relato de Sohravardî a subir hasta las almenas del Trono, aquí Rûzbehân, admitido entre los siete abdâl que rodean el Polo (en términos chiítas, el «Imam oculto»), es entronizado en la cima de la misteriosa jerarquía espiritual e invisible, sin la cual la vida sobre la tierra no podría seguir existiendo. La idea y la estructura de esta jerarquía mística que domina la teosofía del sufismo y sobre todo, en el chiísmo, del shaykhismo, están en correspondencia con la idea y la estructura de una astronomía esotérica; una y otra ejemplifican una misma imagenarquetipo del mundo. Rûzbehân añade estos detalles que confirman que lo que él percibe en su visión del polo, del norte cósmico, es el umbral del más allá y el lugar de las teofanías: «Cada noche —escribe— seguí observando estos orificios en el cielo, hacia los que me empujaba mi amor y mi ardiente deseo. Y una noche vi que estaban abiertos, y vi al Ser divino que se manifestaba a mí por esos orificios. Me dijo: “Me manifesté a ti por estas aberturas; ellas forman siete mil umbrales (en correspondencia con las siete estrellas principales de la constelación) hasta el umbral del pleroma angélico (malakût). Y me muestro a ti por todas a la vez”».
Las visiones de Rûzbehân ilustran así de forma óptima un doble tema: el del polo y el de la walâyat, la «iniciación», cuya clave de bóveda es el polo que agrupa y escalona a su alrededor a los miembros de una pura Ecclesia spiritualis, que se mantienen desconocidos para el común de los hombres e invisibles a sus ojos. El empleo del término árabe qotb, «eje» (najmat alQotb: la Estrella Polar), refleja aquí la imagen del extremo del eje del molino fijado en la muela inferior inmóvil, que atraviesa por un orificio central la muela superior móvil cuya rotación dirige. La cúpula celeste es el homólogo del elemento móvil, mientras que la Estrella Polar representa el orificio por el que pasa un eje imaginario. Las estrellas más próximas a la Estrella Polar participan de su preeminencia y están investidas de una energía y una significación especiales (las invocaciones a la constelación de la Osa, en ciertos documentos gnósticos o mágicos, dan testimonio de ello). Estas siete estrellas tienen sus homólogos en el cielo espiritual. Acabamos de ver cómo Rûzbehân las denomina «los siete polos», y son designadas con frecuencia como los siete abdâl, los siete personajes misteriosos que, de ciclo en ciclo, se suceden sustituyéndose unos a otros. Lo mismo que la constelación de la Osa domina y «ve» la totalidad del cosmos, ellos mismos son los ojos por los que el más allá mira el mundo.
Es ahí mismo donde se opera la unión entre este doble tema y la doctrina espiritual de Rûzbehân. Se encuentra en ésta el tema común a toda la mística especulativa del sufismo, particularmente desarrollado por Ibn ‘Arabî, del Deus absconditus, el «Tesoro oculto» que aspira a revelarse, a ser conocido. Sin embargo, esta revelación arrastra consigo una situación dramática en la que se encuentran implicados simultáneamente el Ser divino y el ser en el cual y por el cual Él se revela, pues Dios no puede mirar a otro que a sí mismo, ni ser mirado por otro que él mismo. Los Awlîyâ, los iniciados, escalonándose en diferentes grados espirituales, son precisamente los ojos que Dios mira porque son los ojos por los que Él mira. Gracias a ellos, nuestro mundo es todavía un mundo al que Dios «mira», y esto es lo que quiere decir la misteriosa afirmación de que si ellos no fueran, si dejara de ser el polo (el Imam oculto), que es la clave de bóveda del cielo invisible que forman todos juntos, nuestro mundo se hundiría en la catástrofe definitiva. Sin duda es muy difícil encontrar en nuestra lengua dos términos que traduzcan fielmente el sentido de las palabras walâyat y Awlîyâ. La idea de «iniciación», de una sodalidad de «iniciados», invisible y que permanece de ciclo en ciclo de la profecía, por sustitución de unas individualidades por otras, es la que mejor parece sugerir sus resonancias. El tema es de especial importancia para la imamología del chiísmo; también es en el sufismo chiíta donde mejor se presta a un estudio en profundidad. Y hay todavía otra concordancia. Literalmente, la palabra Awlîyâ quiere decir «amigos»; la expresión persa Awlîyâ-e Khodâ significa «amigos de Dios». Es, pues, la expresión por la que, en el siglo XIV, se designa en Occidente a toda una familia de espirituales. Unos y otros habitan las mismas alturas inaccesibles para quien no conoce la orientación, como el «amigo de Dios» en el Oberland, el «país alto» donde la visión interior de Goethe sabrá sin embargo encontrarlos, en un gran poema inacabado: Die Geheimnisse (Los secretos).
Numerosas son las tradiciones que se refieren a este pueblo de «iniciados», desconocidos de los hombres, de los que son sin embargo la salvaguardia. Rûzbehân las ha desarrollado en el prólogo de su gran obra sobre «Las paradojas de los místicos». Lo más frecuente es que su número se haya fijado en 360, en correspondencia con los 360 nombres divinos, los 360 días y noches del año, o los 360 grados de la esfera que núden la duración del nictómero. Todas las variantes de este número tienen significados simbólicos. Para elegir una de las formas más simples, citaremos ésta: «Dios —escribe Rûzbehân— posee sobre la tierra trescientos ojos o personas cuyo corazón es conforme al corazón de Adán; cuarenta cuyo corazón es conforme al corazón de Moisés; siete cuyo corazón es conforme al corazón de Abraham; cinco cuyo corazón es conforme al corazón de Gabriel; tres cuyo corazón es conforme al corazón de Miguel; uno (el polo) cuyo corazón es conforme al corazón de Serafiel». Este conjunto de 356 personas es completado, hasta alcanzar el total de 360, por las figuras de cuatro profetas que, para el esoterismo islámico que medita la revelación coránica, tienen en común haber sido arrebatados vivos a la muerte: Enoch (es decir, Idris, identificado con Hermes), Khezr, Elías y Cristo.
3. El polo como morada del ángel Sraosha
Hace algunos años, un sabio zoroastriano consagró a este simbolismo del polo y de su constelación espiritual una investigación cuyo interés radicaba fundamentalmente en establecer una vía nueva que conduce de la devoción zoroastriana al sufismo del Irán islamizado. En realidad, la obra de Sohravardî nos ha mostrado ya la vía consciente e históricamente abierta por él mismo en persona. Aquí, la figura dominante, la misma que muestra la vía en cuestión, es la de un Yazata o «Ángel» del Avesta, que, sin pertenecer a la héptada suprema de los Amahraspands (los santos inmortales, los «arcángeles»), ocupa un lugar de preeminencia insigne: el ángel Sraosha (pehlevi Srôsh, persa Sorûsh), que en el Irán islamizado ha sido identificado con el ángel Gabriel. Figura de ángelsacerdote, que se distingue por los rasgos de una juvenilitas que comparten también todos los seres celestiales, es identificado por nuestro sabio parsi como Ángel de la iniciación (walâyat): las prerrogativas del ángel Sraosha, el situs de su morada, la especificidad de su función, todos estos rasgos parecerían implicar la existencia, en el zoroastrismo mismo, de una doctrina esotérica profesada por los representantes de un culto del que él era la figura central.
El Avesta (yasna 57) le asigna una morada triunfal, en la cima de la más alta de las montañas (Haraiti Bareza, el monte Alborz). Es la misma morada de la que ya se nos ha dicho que «está iluminada por sí misma en el interior y adornada de estrellas en el exterior»; y es la montaña cósmica que un himno avéstico (yasht 12, 25) describe como aquella a cuyo alrededor giran el sol, la luna y las estrellas; Neryoseng, el traductor al sánscrito, la identifica con el monte Mehru. Este motivo de la montaña cósmica es enriquecido por el Avesta y sus tradiciones con una nueva precisión: es en su cima, en el polo, en la Estrella Polar, donde está la morada del ángel Sraosha. El desarrollo de nuestra investigación nos lleva entonces a comprender esto: puesto que la hierocosmología sitúa en el norte cósmico la morada del ángel de la iniciación, y puesto que la hierognosis percibe en su persona el polo, es evidente que el logro de la cima de la iniciación mística tiene que ser experimentado, visualizado y descrito como la llegada al polo, al norte cósmico. Y es ahí precisamente donde se puede entrever un vínculo de continuidad entre la espiritualidad zoroastriana centrada en el ángel Sraosha y el universo espiritual del sufismo centrado alrededor del polo. Se ha aludido aquí mismo, recordando siempre la existencia de variantes en cuanto al número y a la cualificación de las personas, a las tradiciones que dan cuenta de jerarquías esotéricas, soportes invisibles de nuestro mundo, centradas en torno al polo. Por una parte, el polo es pues el situs del ángel Sraosha (que correspondería así al ángel Serafiel); por otra parte, ésa es la cualificación que recibe en el sufismo el gran shaykh de una época (también el shaykh de una comunidad sufí, tariqat, en tanto que ésta es entendida como microcosmo), y por esta razón el sufismo chiíta considera este polo como representante del Imam oculto.
Otro elemento de interés que presenta la citada investigación del científico zoroastriano es el paralelismo que establece entre la hierocosmología del sufismo y ciertas concepciones taoístas. La idea de la walâyat se encuentra particularmente ensalzada y desarrollada en el sufismo de Asia central, especialmente desde Hákim Termezi (ob. 285/898), en el que el número de 40 abdâls es particularmente significativo; las tradiciones taoístas conocen siete regentes espirituales «localizados» en la constelación de la Osa. El Tratado del pivote de Jade expone una doctrina espiritual anunciada ya en su nombre mismo, que se refiere a la Estrella del norte, «pivote del cielo que gira sobre sí mismo y arrastra en su ronda a todos los cuerpos celestes». Y esto no deja de presentar correspondencias notables con las concepciones del esoterismo sufí. En una y otra parte constatamos, en efecto, que el hierocosmos espiritual ejemplifica el mismo esquema que el cosmos de la astronomía: el mundo está dispuesto como una tienda que reposa sobre un eje central y cuatro pilares laterales (awtâd). Los personajes que ejemplifican estos últimos tienen por función girar cada noche alrededor del mundo e informar al Qotb de las situaciones que exigen su ayuda. Mejor todavía, la numerología simbólica revela una concordancia verdaderamente sorprendente entre la configuración numérica del palacio místico de MingTang (la sala de luz a la vez templo y observatorio astronómico) y la disposición de las figuras de la jerarquía mística anteriormente enumeradas aquí.
Así, por una parte, el ángel Sraosha vela sobre el mundo adormecido; es el ángel tutelar y la cima de una sodalidad de migradores que «velan» sobre el mundo y por el mundo; son calificados por un término que da cuenta de su pobreza sacral, el término avéstico drigu (pehlevi drigôsh, pazend daryôsh), que tiene por equivalente en persa moderno la forma darwîsh, «derviche», nombre por el que todavía se designa en la actualidad a los sufíes de Irán: los «pobres de espíritu». Por otra parte, esta sodalidad configura un conjunto invisible al común de los hombres, y que ejemplifica la imagen misma del cosmos desplegado, reposando, como una tienda, sobre su eje: en la cima, la morada de Sraosha, el norte cósmico, «que genera su propia luz». En la misma representación coinciden los símbolos del taoísmo, el zoroastrismo y el sufismo.
Así pues, las «tierras celestiales», cuya formas de luz ya hemos visto anteriormente (supra II) transparentarse y descender hacia sus dobles terrenales, son todas, como Hûrqalyâ, el «octavo» clima, regiones del norte cósmico, lo que quiere decir de los umbrales del más allá. Está la Tierra 1 c luz del maniqueísmo, Terra lucida, situada en el reino de la luz, que tiene por soberana una divinidad de luz eterna, rodeada de doce esplendore. Como Hûrqalyâ, como el paraíso de Yima, encierra todas las bellezas de nuestra tierra terrenal, pero en el estado sutil, luz pura, sin sombra ahrimaniana alguna. Y así como el hecho de que los maniqueos tomen como qibla el sol y la luna no significa que adoren a uno o a otro, sino que los ven como representantes visibles por excelencia del mundo de luz, así también cuando toman como qibla el norte es para volverse hacia la Terra lucida, la estancia del rey de luz. Se ha hecho mención también del mundo ideal de los mandeos, Mshunia Kushta, mundo intermedio entre el nuestro y los universos de luz; es un mundo poblado por una raza divina de seres sobrehumanos, de cuerpo sutil invisible para nosotros, descendientes del Adán oculto (Adam kasia), entre los que cada uno de los terrestres tiene su gemelo de luz. Este mundus imaginalis tiene también su espíritu tutelar (su dmutha), su rey de luz, Shishlam Rba, lo mismo que Hibil Ziwa es el espíritu tutelar de la tierra (y hay analogías sorprendentes, entre la gesta de Hibil Ziwa y la del joven príncipe del Canto de la perla). Ahora bien, la creencia mandea es, igualmente, que esta tierra de luz está en el norte, separada de nuestro mundo por una elevada montaña de hielo; al precisar que se encuentra «entre el cielo y la tierra», se nos está indicando precisamente que se trata no ya del norte terrestre sino del norte cósmico. Y habría que evocar aquí el tema de la Isla Verde (alJazîrat alKhodrâ), residencia del «Imam oculto».
Sin duda haría falta todo un libro para reunir los testimonios que muestran el significado del Oriente suprasensible, el Oriente-origen, el Oriente que es preciso buscar, en consecuencia, en las alturas, en el eje vertical, pues se identifica con el polo, el norte cósmico, como umbral de los mundos del más allá. Esta orientación se daba ya a los mistagogos del orfismo. Se la encuentra en el poema de Parménides donde, guiado por las hijas del sol, el poeta emprende un viaje hacia Oriente. El sentido de las dos direcciones, derecha e izquierda, Oriente y Occidente del cosmos, es fundamental en la gnosis valentiniana. Pero dirigirse hacia la derecha, hacia Oriente, es siempre ir hacia lo alto, es decir, en la dirección del polo, pues, de hecho, Occidente tipifica el mundo de abajo, el
mundo de la materia sensible, mientras que Oriente tipifica el mundo espiritual. Ibn ‘Arabî (ob. 1240) eleva a símbolo su propia partida a Oriente; del viaje que de Andalucía le lleva hacia La Meca y Jerusalén hace su Isrá’, homologándolo a un ékstasis que repite la ascensión del Profeta de cielo en cielo hasta el «Loto del límite» Aquí el oriente geográfico, «literal», se convierte en símbolo del Oriente «real», el polo celeste, al que se llega tras un trayecto que se describe en el relato sohravardiano del exilio como el ascenso a la montaña de Qâf hasta llegar a la Roca de esmeralda.
Otro gran maestro del sufismo iranio, ‘Alîe Hamadânî (ob. 786/1385), en un tratado sobre los sueños, habla del Oriente que es la ipseidad misma (howîyat) del mundo del Misterio, es decir, de lo suprasensible, e, Oriente al que se elevan los perfectos. En otro lugar, Hamadânî habla de este mismo Oriente como ipseidad del mundo invisible que es fuente de la emanación del ser, descendiendo hasta el Occidente del mundo de los cuerpos, por los ocho grados o moradas de los mundos del Jabarût y el Malakût. Igualmente, cuando Avicena pregunta a Hayy ibn Yaqzân (que asume hacia él el mismo papel que la Naturaleza Perfecta respecto de Hermes) cuál es su patria, la respuesta se refiere a la Jerusalén celestial. Hayy ibn Yaqzân, tipificación personal de la Inteligencia agente, es un «oriental»; pertenece a ese Oriente cuyos grados, superponiéndose en altura por encima del mundo de la materia terrestre, él “sino muestra al filósofo. Esta idea de Oriente en los relatos avicenianos concuerda, pues, perfectamente con la que Sohravardî expone en su «teosofía oriental»; los «orientales» son aquellos que, venidos de lo alto, vuelven allí pasando por la iniciación interior que describe el Relato del exilio occidental.
Estos «orientales» alcanzan ese «conocimiento oriental» (‘ilm ishrâqî) que no es un conocimiento representativo sino una presencia inmediata de lo conocido, a la manera en que está presente a sí mismo aquel que se conoce a sí mismo. El equivalente latino sería la expresión cognitio matutina, utilizada en el hermetismo del Renacimiento y que figura ya en la terminología de san Agustín. Mientras que el conocimiento vespertino, «occidental», cognitio vespertina es el conocimiento del hombre exterior y de la exterioridad de las cosas, el conocimiento matutino, «oriental», cognitio matutina, es el del hombre de luz que ha accedido a la «morada que genera su propia luz», es decir, a la Roca de esmeralda, conocimiento que es conciencia de sí. Esta cognitio matutina es en un sentido una cognitio polaris, aurora boreal en el cielo del alma. Ahí mismo se descubre la Vía de acceso al sentido profundo del adagio sufí recordado aquí desde el principio: «El que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor», es decir, conoce su polo celeste.
Hay en efecto correlación entre el descubrimiento del yo interior, el yo en segunda persona, el alter ego, tú, y el sentido vertical de la altura, entre la interiorización (el descubrimiento de los cielos del alma) y la orientación respecto del polo celeste. Si la «teosofía oriental» de Sohravardî hace estallar el esquema de la astronomía ptolemaica y de la teoría peripatética de las Inteligencias, es porque el universo de seres espirituales que postulan una y otra no está a la altura de las multitudes del cielo de los astros fijos, las «luces infinitas» en las que se había fijado la meditación de Sohravardî. Pero es por una apercepción visionaria, que él relaciona con las visiones de Zaratustra y del bienaventurado rey Kay-Khosraw (uno de los reyes legendarios del antiguo Irán, nacido en ErânVêj), como Sohravardî supera el esquema de la astronomía de su tiempo, es decir, por la visión de los cielos suprasensibles, lo que el sufismo llama «lo esotérico en cada cielo» (bâtin alfalak), y que son los mismos que marcan las, etapas de la ascensión celestial del Profeta o el ascenso a la montaña de Qâf. La identificación del Oriente «esotérico», es decir, del Oriente suprasensible, como norte cósmico, polo celeste, está condicionada por el paso efectivo al mundo interior, es decir, al octavo clima, clima del alma, Tierra de luz, Hûrqalyâ.
También Najmoddîn Kobrâ insistirá en el motivo de que lo semejante sólo puede ser conocido por lo semejante. «No creas que el cielo que contemplas en lo suprasensible es el cielo exterior visible. No, hay en lo suprasensible (es decir, en el mundo espiritual) otros cielos más sutiles, más azules, más puros, más brillantes, sin número ni límite. Cuanto más puro te vuelves interiormente, más puro y más bello es el cielo que se te muestra, hasta que finalmente caminas en la pureza divina. Pero la pureza divina es también sin límite. Nunca pienses, pues, que más allá de lo que has alcanzado, no hay nada más, pues siempre hay algo más elevado».
Y he aquí un enunciado todavía más radical del principio de interioridad, que hace de toda realidad espiritual algo tan inherente al místico como su propia vida y su propia muerte: «Sabe que el alma, el demonio, el ángel, no son realidades extrínsecas a ti; tú eres ellas mismas. De manera análoga, el Cielo, la Tierra y el Trono no son cosas extrínsecas a ti; ni el Paraíso o el Infierno, la muerte o la vida. Existen en ti; cuando hayas realizado el viaje místico y hayas llegado a ser Puro, tomarás conciencia de esto». Ahora bien, realizar este viaje místico es interiorizar, es decir, «salir hacia sí mismo»; es el éxodo, el viaje hacia el Oriente-origen que es el polo celeste, el ascenso del alma hasta salir fuera del «pozo», cuando en la abertura se eleva la visio smaragdina.
Visio smaragdina
1. Najinoddin Kobrá (ob 1220)
Parece ser que Najmoddîn Kobrâ fue el primer maestro sufí que se fijó en el fenómeno de los colores, los fotismos coloreados, que el místico puede percibir en el curso de sus estados espirituales. Estas luces coloreadas deben ser descritas e interpretadas como indicios reveladores del estado del místico y de su grado de progreso espiritual. Algunos de los grandes maestros del sufismo iranio surgido de esta escuela de Asia central, especialmente Najm Dâyeh Râzî, su discípulo directo, y ‘Alâoddawleh Semnânî, que sigue su tarîqa, han ilustrado también este método experimental de control espiritual que implica una valoración del simbolismo tanto de los colores como de sus mutaciones.
Esto no es decir, ciertamente, que sus predecesores fuesen ajenos a las experiencias visionarias. Lejos de ello, pero el opúsculo de un shaykh anónimo, posterior a Semnânî puesto que se refiere específicamente a él, nos muestra la alarma de un «ortodoxo» ante lo que le parece una innovación. Por su parte, el propio Sohravardî, al final del libro capital en que reestablece la «teosofía oriental», da una descripción detallada de las experiencias de las luces, los fotismos, que puede conocer el místico; sin embargo todavía no aparecen en él los colores ni su simbolismo.
No se trata de percepciones físicas; en varias ocasiones, Najm Kobrâ hace alusión a estas luces coloreadas como algo que se ve «al cerrar los ojos». Se trata de algo que corresponde
a la percepción de un aura. Hay, ciertamente, afinidad y correspondencia entre colores físicos y colores áuricos (o aurales, «aurorales»), en el sentido de que los colores físicos poseen una cualidad moral y espiritual a la que corresponde, «con la que lo que expresa el aura». Es precisamente esta correspondencia, este simbolismo, el que permite a un maestro espiritual disponer de criterio para esas percepciones suprasensibles de lo que hoy llamaríamos «alucinaciones». Técnicamente, conviene hablar de una apercepción visionaria. El fenómeno que le corresponde es un fenómeno primero y primarlo, irreductible a cualquier otra cosa, tan irreductible como pueda serlo la percepción de un sonido o de un color físico. En cuanto al órgano de esta apercepción visionaria y al modo de ser que la hace posible, estos temas corresponden precisamente a la «fisiología del hombre de luz», cuyo crecimiento estará marcado por la aparición de lo que Najm Kobrâ designa como los «sentidos de lo suprasensible». En la medida en que estos últimos son la actividad del sujeto mismo, del alma, esbozaremos, para terminar, tina comparación con la teoría de los «colores fisiológicos» de Goethe.
Se entiende que en el esquema del mundo presupuesto y verificado aquí por la experiencia mística, los términos «luz» y «tinieblas», «claro» y «obscuro», no son de ningún modo metáforas ni comparaciones. El místico ve real y efectivamente luz y tinieblas, por una visualización que depende de un órgano distinto al órgano físico óptico. Experimenta y percibe como sombra y tinieblas el estado del que aspira a separarse, las fuerzas que le arrastran hacia abajo; como luz, todos los signos y premoniciones que le anuncian la liberación, la dirección de donde esa luz procede, todas las apariciones que le atraen hacia lo alto. No hay derogación en la orientación del mundo experimentado según la dimensión vertical: en lo alto, el polo celeste; en el nadir, el pozo de tinieblas donde el elemento de luz es retenido cautivo (lo mismo que en el esquema mazdeo, la luz está al norte, la sombra y las tinieblas, al sur). Todo el esquema está en consonancia perfecta con el sentido de la cosmogonía maniquea, y a la vez con el relato sohravardiano del Exilio occidental, lo mismo que con el Canto dé la perla de los Hechos de Tomás, y así lo anuncia el primer parágrafo del gran libro de Najm Kobrâ: «Aprende, oh amigo, que el objeto de la búsqueda (morâd) es Al-lâh, y que el sujeto que busca (el sujeto que hace el esfuerzo, morîd) es una luz que viene de él (o una partícula de su luz)» (§, 1). Dicho de otro modo, el «buscador», el héroe de la búsqueda, no es distinto a la propia luz cautiva, el hombre de luz.
Éste es el primer leitmotiv de la gran obra de Najm Kobrâ: la partícula de luz que aspira a liberarse, a remontar hacia su origen. Lo que representan aquellas miniaturas persas en las que puede descubrirse la influencia maniquea (infra VI, 1) es, pues, lo mismo que visualiza la apercepción visionaria de Najm Kobrâ. Al encuentro de la llama que se eleva desde la tierra desciende un resplandor desde el cielo, y es en este ambiente ígneo donde Najm discierne o presiente la presencia del «testigo celestial», «guía suprasensible», que, en este paroxismo, se revela como el homólogo de la Naturaleza Perfecta, el Noûs, el guía de luz de PrometeoPhôs. Hay correlación entre la liberación del hombre de luz, los fotismos coloreados y la manifestación del guía celestial. Esta correlación expresa la condición previa a toda experiencia: es preciso que los hombres se separen del velo que los deja ciegos. «Ahora bien, este velo no es exterior a ellos mismos; forma parte de ellos y es la tiniebla de su condición de criaturas» (§ 1).
«Amigo, cierra las pupilas y mira lo que ves. Si me dices: "no veo nada", estás en un error. Puedes ver, pero desgraciadamente la tiniebla de tu naturaleza está tan próxima a ti que dificulta tu visión interior, hasta el punto de que no la disciernes. Si quieres discernirla y verla ante ti, manteniendo siempre las pupilas cerradas, comienza por disminuir o por alejar algo de tu naturaleza. Pero la vía que conduce a este fin es el combate espiritual. Y la significación del combate espiritual es poner todo en acción para rechazar a los enemigos o matarlos. Los enemigos son la naturaleza, el alma inferior y el demonio» (§ 2).
Para alcanzar el objetivo, es preciso primero orientarse: discernir la sombra y dónde está la sombra. Ésta la configuran los tres antagonistas que se acaban de nombrar. El combate espiritual llevará a reconocer a los enemigos y sus nombres, a distinguir sus formas de aparición, a operar su transmutación. De hecho, se trata de operaciones sincrónicas más que sucesivas; su progreso y sus resultados son correlativos: separación de la sombra y caída de la sombra, manifestación de las luces y del guía de luz. Esto mismo acabará de prevenirnos contra todo empleo abusivo de la idea y el término «sombra»: así como el guía de luz no es sombra, tampoco es un aspecto «positivo» de la sombra. Es la figura cuyo reconocimiento nos impone de ahí en adelante otra dimensión de la persona, no una negatividad sino una transcendencia. Siendo el libro de Najm Kobrâ un diarium spirituale, no carente de analogías con el de Rûzbehân, más que un trabajo didáctico, convendrá perfilar algunos temas fundamentales: las líneas son convergentes. Los tres adversarios no se dejan reducir más que a costa de un esfuerzo que se enfrenta con la trilogía discordante del alma. La energía motriz que alimenta este esfuerzo es la luz misma, es decir, la partícula de luz, el «hombre de luz», que opera la conversión de lo semejante en lo semejante. El dhikr, como técnica espiritual, asume una función esencial. La energía espiritual liberada por el dhikr es la que permite el ascenso y la salida fuera del pozo; el tema vuelve con la insistencia ya señalada. Las etapas de este ascenso se acompañan de fotismos coloreados que anuncian el crecimiento de los órganos o centros sutiles del hombre de luz, arrastrado por la luz verde sobrenatural que resplandece en la abertura del pozo. Al término de este ascenso, se multiplican los fenómenos de luz en los que se anuncian la reunión con el testigo celestial, el polo. Toda la doctrina de Najm Kobrâ ejemplifica de forma óptima el arquetipo de la particular iniciación individual del sufismo.
2. Luz y combate espiritual
Reconocer a los tres adversarios es fijar experimentalmente sus formas de aparición. Najm Kobrâ no construye de ningún modo una teoría; describe los acontecimientos reales que se desarrollan en el mundo interior, en el «plano de la apercepción visionaria» (maqâm almoshâhada), en el orden de realidad que corresponde propiamente al órgano de percepción que es la facultad imaginadora. Ahí la naturaleza de las criaturas, la existencia natural (wojûd), «es sobre todo una completa tiniebla; cuando su purificación ha comenzado, toma ante ti el aspecto de una nube negra. En tanto es la sede del demonio (shaytân), aparece rojiza. Cuando son corregidas y aniquiladas las excrecencias y se implantan por el contrario las aspiraciones legítimas, su aspecto adquiere progresivamente la blancura de una nube blanca (el cumulus). En cuanto al alma inferior, cuando hace su primera aparición, su color es un azul profundo; tiene el aspecto de algo que nace o brota, semejante al del agua que mana de una fuente. Si es sede del demonio, aparece semejante a una doble nacencia de tinieblas y de fuego, sin que le sea posible mostrar otra cosa, pues no hay ningún bien en lo demoníaco. Ahora bien, eso es lo que el alma derrama, lo que desborda y se vierte sobre toda la naturaleza del hombre; por eso toda la pedagogía espiritual depende del alma. Cuando es sana y pura, el flujo que derrama es el del Bien, y es el Bien lo que germina de la existencia natural; si el flujo es el del Mal, germinará el Mal. El demonio es un fuego impuro mezclado con la tiniebla de la impiedad, bajo una forma monstruosa. A veces adopta la forma de un negro gigantesco, con una forma terrible. Prodiga los esfuerzos para penetrar en ti. Si quieres conseguir que renuncie a su propósito, recita interiormente: "Oh tú, ayuda de los que piden tu ayuda, ayúdame"» (§ 7). Tal como dice otro gran sufí: «Satanás se burla de todas tus amenazas. Lo que le espanta es ver una luz en tu corazón», es decir, que tomes conciencia de lo que es. Ahora bien, ya hemos visto (supra § 67 citado in fine III) que, como cualquier otra realidad espiritual, Satanás no es exterior a ti mismo; sus esfuerzos para «penetrar en ti» no son más que una fase de la lucha que se libra en tu interior.
Esto quiere decir precisamente que la sombra está en ti: separarte de la sombra es operar tu propia metamorfosis y por esta metamorfosis hacer posible la conjunción de los dos resplandores que suben y bajan cada uno al encuentro del otro. «La existencia natural está compuesta de cuatro elementos constitutivos, superpuestos unos a otros y que son todos tinieblas: la Tierra, el Agua, el Fuego y el Aire, y tú te has enterrado bajo todos ellos. Sólo conseguirás separarte de ellos actuando de tal modo que cada uno de los que tienen derecho sobre ti se una con aquello a lo que él tiene derecho, es decir, haciendo que cada parte se una con su parte complementaria: la Tierra recibirá la parte térrea, el Agua la parte acuosa, el Aire la parte etérea, el Fuego la parte ígnea. Cuando cada uno haya recibido su parte, quedarás liberado por fin de esas cargas. Los tres adversarios perturban el conocimiento innato de lo divino; forman un obstáculo entre el corazón y el Trono divino; impiden la conjunción de los dos rayos de luz. Por su causa, el hombre se encuentra en un estado de ceguera espiritual total» (§ 11).
Todo el problema de la metamorfosis es pues éste: o bien el alma consigue liberarse y el hombre de luz realiza su reunión con su guía de luz, su «testigo en el cielo» (shâhidfi’lsamâ), o bien el alma sucumbe a su tiniebla y queda emparejada con su Iblis, su sombra demoníaca. «Convertir al propio Iblis al Islam», según expresión de Abû’lMa’âri y de ‘Attâr, es someter al alma inferior. No le es posible al individuo destruir a Iblis en el mundo, pero puede separar su alma de él mediante la abolición de la sombra en su alma, pues Iblis no puede aferrarse a ella más que en la sombra. Todo depende pues del esfuerzo que se oponga a la figura central de los tres adversarios: el alma, flanqueada por su Iblis y su existencia natural. Las etapas de la metamorfosis tomarán como punto de referencia las tres cualificaciones que el Qorán confiere al alma; al aparecer la tercera, se podrá considerar que existe en acto el corazón (qalb), que es el centro sutil de luz, el Trono en el microcosmo, y por eso mismo el órgano y el lugar de la conjunción con la luz del Trono.
3. La trilogía del alma
Estas tres cualificaciones sitúan y constituyen la trilogía del drama del alma. Tenemos primero el alma inferior, extravagante, nafs ammâra (12, 53), literalmente el alma imperativa, «la que rige» el mal, el yo inferior, pasional y sensual. Esta luego el alma
censora: nafs lawwâma (75, 2), «la que censura» o critica: es propiamente la conciencia, y está homologada con el intelecto (‘aql) de los filósofos. Y por último el «alma pacificada», nafs motma’yanna (89, 27); ésta es, en el sentido verdadero, el corazón (qalb); a ella se dirige la prescripción coránica: «Oh alma pacificada, vuelve a tu Señor, satisfecha y aceptada». Veremos anunciarse este retorno, que es la reunión de los dos resplandores, en una de las visiones más significativas de Najm Kobrâ.
El alma inferior, extravagante, es el yo del común de los hombres, tal como es mientras los efectos del combate espiritual no se dejen sentir. Cuando el efecto de la oración continua, el dhikr, penetra en el alma, se produce algo semejante al destello de una lámpara en una morada sumida en las tinieblas. Entonces el alma accede al grado de «alma censora»; se da cuenta de que la morada está atestada de inmundicias y bestias feroces; se dedica a expulsarlas para que la morada quede en condiciones de recibir en su calidad de soberana la luz del dhikr, esta recepción preludiará la aparición del alma pacificada (§ 54).
Y para cada uno de los momentos de esta trilogía, para cada una de las fases de la metamorfosis, existen signos que pueden ser reconocidos por la apercepción visionaria y gracias a los cuales el espiritual mantiene un perfecto control de sí mismo. «Sabe que el alma inferior presenta un signo que permite que la apercepción visionaria la reconozca: es un gran círculo que se levanta ante ti, todo negro, como si fuera alquitrán. Luego desaparece. Más tarde, se levanta ante ti tomando el aspecto de una nube negra. Pero poco a poco, cuando se levanta, aparece en sus bordes algo que recuerda al creciente de la nueva luna, cuando un extremo aparece a través de las nubes. Poco a poco, se convierte en un cuarto creciente. Cuando el alma ha tomado conciencia de sí hasta el punto de censurarse sí misma, se levanta del lado de la mejilla derecha bajo el aspecto de un sol rojizo cuyo calor se siente incluso en la mejilla. Ora es visualizado en la oreja, ora frente a la frente, ora por encima de la cabeza. Y esta alma censora es la inteligencia (‘aql, de la que hablan los filósofos)» (§ 55). «En cuanto al alma pacificada, presenta igualmente un signo que permite que la apercepción visionaria la identifique: ora se levanta ante ti formando algo así como el orbe de una gran fuente de la que se derraman luces, ora la visualizas en lo suprasensible como lo que corresponde al circulo de tu rostro, un orbe de luz, disco límpido, semejante a un espejo perfectamente pulimentado. Ocurre que este círculo parece subir haia tu rostro y que éste desaparece en él. Tu rostro es entonces el alma pacificada. Por el contrario, a veces visualizas el círculo a distancia, como alejado de ti en lo suprasensible. Hay entonces entre ti y el círculo del alma pacificada un millar de etapas; si te acercaras a una de ellas, serías abrasado» (§ 56).
El final puede entreverse ya. El trayecto será largo y peligroso; describirlo es difícil, es decir, es trabajoso encadenar las descripciones en una secuencia lógica y racional, en la que los momentos no se suceden ordenadamente unos a otros. Lo que nos ofrece el Diarium de Najm Kobrâ es más bien la posibilidad de estudiar alternativamente sus fases, considerándolas sucesivamente desde varios puntos de vista, entre los que tendrá preeminencia aquel que describa la fuerza que en cada momento impulse al peregrino místico en su trayecto. Percibir en el peregrino los efectos de esta energía espiritual será tanto como establecer, desde otro punto de vista, las etapas de la ascensión con la que es concomitante el crecimiento de sus «órganos de luz», crecimiento que multiplica eo ipso
sus posibilidades de apercepción visionaria, hasta la visión que le anuncia la integración de su biunidad.
4. Lo semejante con lo semejante
Tres órganos o centros han sido nombrados hasta aquí: el alma (nafs), el intelecto (‘aql) y el corazón (qalb). Otros dos más, el espíritu (rûh) y la transconciencia (sirr, el «secreto»), se sitúan en un conjunto cuyo sentido y función entre los discípulos de Najm Kobrâ, como centros de la fisiología sutil reconocibles por las luces coloreadas que los simbolizan, se ver a más adelante (infra V, 2 y VI, l). Son los órganos que permiten la activación, tanto para la hierocosmología como para la hierognosis, del principio supremo: lo semejante busca la unión con lo semejante. Una substancia no ve y no conoce más que a su semejante; ella misma no puede ser vista ni conocida más que por su semejante (§ 70). Éste es el principio que en Najm Kobrâ rige y activa la intuición fundamental: lo buscado es el ser divino, el buscador es una luz que procede de él, una partícula de su luz. El enunciado y la aplicación del principio evocan, ciertamente, múltiples consonancias. Se encuentra ya en Empédocles: «El fuego es visto únicamente por el fuego»; también en el Corpus Hermeticum (11, 20), en el que el Noûs dice a Hermes: «Si no te haces semejante a Dios, no podrás comprender a Dios»; en Plotino (Enéadas VI, 9 y 11): «No se ve el Principio sino por el Principio»; en Occidente, nos lleva del Maestro Eckhart a Goethe (infra VI, 2).
Es particularmente llamativo un conciso enunciado de ‘Alî Hamadânî, el gran shaykh que difundió el sufismo en la India. El ser humano es una copia transcrita del gran Qorân cósmico que es el cosmos. Todo lo que compone este Qorân cósmico —suras, versículos, palabras, letras, signos vocálicos— tiene un sentido esotérico y otro exotérico. «En cada parte del hombre que ha sido purificada, se refleja la parte complementarla que le es homogénea, pues nada puede ser visto más que por su semejante. Desde el momento, pues, en que la naturaleza esotérica que designan los genios y las facultades ha llegado a ser pura, se contempla en ella su homólogo en el macrocosmo. Lo mismo sucede con el alma, el corazón, el espíritu, la transconciencia, hasta el arcano (khafî), el lugar interior donde se desvelan los embriagadores atributos divinos, donde se pronuncia el Yo soy su oído, su vista ... »
Las partes que constituyen el ser humano deben incluso considerarse fragmentos de sus homólogos cósmicos; cada una pertenece a un todo del que procede. Najm Kobrâ estableció así una conexión real entre el fuego de la pasión y el fuego infernal: el fuego de la voluptuosidad, del hambre y la sed, de la maldad y la sensualidad, son partes del fuego infernal. Alimentar estos fuegos es acrecentar su infierno, pues el infierno no es exterior al hombre, sino que el hombre es para sí mismo su infierno (§ 130). Las partículas heterogéneas se rechazan; las partículas encerradas en el hombre sufren la atracción de su semejante, atracción que en su aspecto físico es un magnetismo, y en su aspecto psíquico, es la nostalgia de lo semejante por su semejante. De hecho el primer aspecto no es más que lo exotérico del segundo; es en este último en el que piensa Najm Kobrâ cuando recurre a su imagen predilecta: la piedra preciosa que aspira al mundo original del que fue extraída.
Pues esta atracción está orientada; y lo está respecto del cielo del alma, cielo suprasensible, cielo interior, y quizá sería mejor decir «esotérico», cuando la palabra «interior» pueda connotar la idea de un subjetivismo desprovisto de realidad consistente. La orientación con respecto al cielo del alma, al polo, supone e implica esta interiorización que es la vuelta al inmenso mundo del alma, el paso a lo «esotérico». Precisamente, el órgano sutil que envuelve el corazón y que Najm Kobrâ designa como el Espíritu Santo en el hombre, se identifica con este cielo. El órgano sutil designado como «espíritu» es el cielo del corazón. La interiorización efectúa el paso de este mundo al mundo del más allá, del hombre exterior al hombre de luz. Como ya hemos puesto de relieve, fue la idea de los cielos espirituales lo que condujo a Sohravardî a hacer estallar el esquema de la astronomía ptolemaica, y es también lo que encamina a Hermes y al expatriado del relato del exilio hasta la Roca de esmeralda. Este paso, este éxodo, lo que acreditan y lo que anuncian las visiones ofrecidas a la apercepción visionaria, en las que hay un arriba y un abajo, cielos y tierras: por estar orientado respecto del polo, todo esto no concierne ya al mundo de los objetos de la experiencia sensible. El ascenso de lo semejante hacia su semejante (de la «columna de luz») a través de todo el cosmos, el retorno de la luz a la luz, de las piedras preciosas a su origen: la antropología que le corresponde es la que concierne al hombre de luz N, la que se orienta respecto del polo. Si no es así, el mi’râj del Profeta y la ascensión y salida fuera del pozo son ininteligibles y carecen de realidad. Si, por el contrario, es así, la experiencia mística cumple una función de salvación cósmica. Algunos textos esenciales de Najm Kobrâ lo explicitan de forma admirable.
«El Espíritu Santo en el hombre es un órgano sutil celestial. Cuando le es prodigada la potencia concentrada de la energía espiritual, alcanza cl Cielo y el Cielo se sumerge en él. O más bien el Cielo y el Espíritu son una sola y misma cosa. Y este Espíritu no deja de volar, crecer y aumentar hasta que adquiere una nobleza por encima de la nobleza del Cielo. O también podríamos decir: hay en el ser humano piedras preciosas de todo tipo de minas, y todo lo que aspira a encontrar su propia mina original es homogéneo con ella» (§ 59). Pero Najm precisa: hace falta voluntad y esfuerzo para poner en libertad esa energía atractiva. «Nunca he contemplado el cielo por debajo de mí mismo ni en el interior de mí mismo, sin que antes no haya habido en mí un esfuerzo y haya surgido esta queja: ¿por qué no estoy ahora en el Cielo o soy más grande que el Cielo? Pues entonces las nobles piedras preciosas expatriadas experimentan una devoradora nostalgia de su hogar original y acaban por alcanzarlo» (§ 59)".
Es pues la meta de esta reunión lo que la orientación asegura: las tierras y los cielos de lo suprasensible, del más allá cuyo umbral es el polo. «Sabe que la apercepción visionaria es doble: está la de abajo y la de arriba. La de aballo es la visualización de todo lo que la tierra — y por tierra entiendo aquí la tierra que está en lo suprasensible (Terra lucida), no la que está en el mundo físicamente visible — contiene: colores, océanos, luminarias, desiertos, paisajes, ciudades, pozos, fortalezas, etc. La de arriba es la visualización de todo lo que el cielo contiene: sol, luna, astros, constelaciones zodiacales, moradas de la luna. Ahora bien, tú no ves y no percibes una cosa, cualquiera que sea, sino por medio de lo que es semejante a ella (o por una parte de ella misma): la piedra preciosa no ve más que la mina que fue su origen, no tiene anhelo y nostalgia sino de ella. Cuando visualices un cielo, una tierra, un sol, o astros, o una luna, sabe que es porque en ti mismo ha devenido pura la partícula que proviene de esa mina» (§ 60). Sigue la advertencia que hemos leído precedentemente (supra III, 3 in fine) y que condiciona toda la experiencia de lo suprasensible: sea cual sea el cielo contemplado, hay siempre otros cielos más allá, sin límite.
Atracción y reconocimiento mutuos de lo semejante por lo semejante: esta ley se ejemplifica en múltiples variantes en toda la doctrina y la experiencia mística de Najm Kobrâ y fundamenta una communicatio idiomatum entre lo divino y lo humano, una reciprocidad de estados que de manera muy característica se proyecta y se expresa en términos de espacialización y localización. El puro espacio espiritual nace del estado vivido, y el estado vivido es una visitación de los atributos divinos. Se pueden evocar aquí los libros gnósticos coptos de Ieú (siglo III), donde las emanaciones del verdadero Dios Ieú que rodean un tesoro, el lugar del verdadero Dios, son ellas mismas lugares o moradas; el alma del místico es acogida allí por los colectores del Tesoro de luz; bajo su guía salta de un lugar a otro, hasta que alcanza el Tesoro de luz. Los mahâdir, en la terminología de Najm Kobrâ, corresponden exactamente a esos lugares o moradas conocidas por la gnosis. «El ser divino tiene diferentes moradas o lugares, y son los lugares de los atributos. Tú los distingues uno de otro por tu propia experiencia mística, pues cuando te elevas a tal o cual lugar, tu lengua articula involuntariamente el nombre de ese lugar y de su atributo.»
Como ocurría con cada uno de los lugares del alma, y como ocurría con cada uno de los fotismos coloreados, hay pues signos e indicios que permiten el control. «El corazón participa de cada atributo divino, incluso de la esencia divina. Esta participación no deja de crecer, y los místicos difieren unos de otros en cuanto al grado en esta participación. Como cada atributo tiene su sede en uno de los lugares o moradas en cuestión, como el corazón participa de cada uno de los atributos de lo divino, lo divino se epifaniza en el corazón según la participación del corazón en los atributos. Es así como los atributos se muestran a los atributos, la Esencia a la Esencia (o el Sí mismo al Sí mismo). De una parte, son los atributos (o los lugares) los que contemplan el corazón (se le hacen presentes). Por otra parte, es el corazón el que contempla los lugares de los atributos (haciéndose presente a ellos). La teofanía se realiza primero por cl conocimiento teórico, después por la apercepción visionaria, sea que los atributos se hagan testigos y presentes al corazón, sea que el corazón se haga testigo y presente a los lugares de los atributos» (§ 61). Texto sutil y de difícil interpretación pero de gran importancia, pues anuncia el esquema de lo que vendrá después: la relación del místico con su «testigo celestial» llamado a aflorar en la cima de su ascensión interior, relación en la que simultáneamente el contemplador (shâhid) es el contemplado (mashhûd), el que atestigua es lo atestiguado, y que ya proporciona el indicio de que la idea del testigo celestial» en Najm Kobrâ no difiere, en esencia, de la idea del testigo de contemplación que orienta la perspectiva espiritual de otros maestros sufíes, contemporáneos suyos.
Así pues, esta relación resulta de la idea de que el propio buscador es una partícula de la luz divina buscada, e ilustra el principio de la búsqueda y el reconocimiento de lo «semejante por lo semejante», que otros pasajes amplifican con una potencia extraordinaria, convirtiéndonos en testigos de esta reunión que es el momento culminante de la iniciación personal. «Hay luces que suben y luces que bajan. Las que suben son las del corazón; las que bajan, las del Trono. El ser creado es el velo entre el Trono y el corazón. Cuando este velo se rompe y en el corazón se abre tina puerta hacia el Trono, lo semejante se precipita hacia su semejante. La luz sube hacia la luz, y la luz desciende sobre la luz, y es luz sobre luz (Qorán 24, 35)» (§ 62). Todo lo que estamos analizando está quizá bien condensado en estas pocas líneas: totalidad que es «luz sobre luz», no la luz y la sombra, de ahí la triple dimensión psíquica sobre la que se insistirá a continuación para terminar.
He aquí todavía algunas observaciones de inestimable valor: «Cada vez que el corazón suspira por el Trono, el Trono suspira por el corazón, de modo que se encuentran... Cada piedra preciosa [es decir, cada uno de los elementos del hombre de luz] que está en ti, entraña para ti un estado místico o una visualización en el cielo que le corresponde, ya sea el fuego de un ardiente deseo, de una dilección o de un amor [cf. el § 83 citado infra IV, 9]. Cada vez que sube de ti una luz, desciende hacia ti una luz, y cada vez que suben de ti resplandores, descienden igualmente hacia ti resplandores que les corresponden [cf. también el § 83]... Si sus energías son del mismo orden, se encuentran a medio camino [entre cielo y tierra]... Pero cuando tu substancia de luz ha crecido en ti, es ella la que deviene un Todo en relación a su homogéneo en el cielo; entonces es la substancia de luz en el cielo la que suspira por ti, pues es la tuya la que la atrae, y ella desciende hacia ti. Tal es el secreto del camino místico [sirr alsayr, § 6364]».
Descripción a decir verdad fascinante; pero ¿cómo llega el sufí a este punto? El medio de realización más eficaz que se le ofrece es el dhikr (= zekr), la oración continua. Es el dhikr lo que puede conducir a la aparición, y luego al crecimiento, de esa substancia de luz que está dentro de uno mismo, hasta un grado tal que atrayendo hacia ella su testigo celestial, su guía suprasensible, se lleve a cabo la reunión. Los fotismos coloreados señalarán entonces el crecimiento de este organismo de luz, hasta la salida de la partícula de luz divina, el hombre de luz en ti.
5. La función del dhikr.
De todas las prácticas espirituales —meditación de las sentencias del Profeta y de las tradiciones del sufismo, recitación meditada del Qorán, oración ritual, etc.— el dhikr (zekr) es el medio más apropiado para liberar la energía espiritual, es decir, para permitir que la partícula de luz divina que se encuentra en el místico se una a su semejante. El dhikr, tiene el privilegio de no estar ligado a ningún horario ritual; no conoce más limitación que la capacidad personal del místico. Es imposible tratar de los fotismos coloreados sin conocer el ejercicio espiritual que está en su origen. Todo ocurre, claro está, en la ghayba, el mundo suprasensible; es de fisiología del hombre de luz de lo que aquí se trata. Najm Kobrâ se ha dedicado a describir el caso y las circunstancias en que el propio fuego del dhikr se convierte en objeto de la apercepción mística. Al contrario que el fuego del demonio, que es un fuego tenebroso cuya visión se acompaña de angustia y de un sentimiento de abrumadora pesantez, el fuego del dhikr, es visualizado como un resplandor ardiente y puro, animado por un movimiento ascendente y rápido (§ 8). Ante su visión, el místico experimenta un sentimiento de ligereza interior, de expansión, de sosiego íntimo. Es un fuego que, como príncipe soberano, penetra en la morada proclamando: «Yo sólo, y nadie más que yo». Todo lo que encuentra en ella de materia combustible, lo quema. Si encuentra tiniebla, h ilumina; si encuentra luz, las dos luces se asocian, y es luz sobre luz (§§ 10).
Por eso una forma de dhikr por excelencia, que responde al carácter exclusivo de esta llama ardiente y pura, consiste en repetir la primera parte la shahâda, la profesión de fe: lâ ilâha illâ ‘llâh (Nullus deus nisi Deus), meditándola según las reglas del sufismo. En la gnosis chiíta ismailí se ha ejercido la dialéctica teosófica con una extrema sutileza sobre la alternancia de las fases negativa y afirmativa que componen la primera parte de la shahâda, a fin de desbrozar la vía entre los dos abismos del ta’tîl y el tasbîh, es decir, entre el agnosticismo racionalista y el realismo literalista de la fe ingenua. Por esta vía se instaura la idea de las teofanías mediadoras, la jerarquía del pleroma de luz. Esa idea preserva la trascendencia del Principio más allá del ser y del no ser, y responde así a la denuncia que la gnosis ismailí dirige a la ortodoxia como la caída en la peor de las idolatrías metafísicas, aquella que estaba precisamente tan preocupada por evitar. En el sufismo de Najm Kobrâ, la reiteración de la parte negativa de la shahâda (nullus Deus) tiene por objeto hacer frente a todas las potencias de nafs ammâra (el yo inferior); consiste en renegar y rechazar la pretensión de lo que son prerrogativas divinas, reivindicaciones que le inspiran los instintos de posesión y dominación. Con la parte positiva de la shahâda (nisi Deus) se afirma por el contrario la condición exclusiva del Único con sus potencias.
Se produce entonces el estado a que hace alusión una sentencia incansablemente repetida por los sufíes, que reconocemos por haberla leído en san Pablo (1 Cor 2, 9), y que de hecho proviene del Apocalipsis de Elías. El místico «ve lo que el ojo no ha visto, oye lo que ningún oído ha oído, mientras que en su pensamiento se alzan pensamientos que nunca habían aparecido en el corazón del hombre», es decir, del hombre que se mantenía enterrado en el fondo de la existencia natural. Pues el fuego-luz del dhikr tiene por efecto volver clarividente en las tinieblas; esta clarividencia anuncia que el corazón se libera, emerge del pozo de la naturaleza, pero (recuérdese el relato sohravardiano del Exilio) «sólo sale del pozo de la naturaleza un corazón que se agarra al cable del Qorán y a la cola de la túnica del dhikr».
Sin duda la práctica del dhikr en la escuela de Najm Kobrâ implica también todo un conjunto de técnicas: movimientos de la cabeza, regulación de la respiración, ciertas posturas (en Semnânî por ejemplo la posición sentada con las piernas cruzadas, la mano derecha puesta sobre la mano izquierda, que agarra la pierna derecha colocada sobre el muslo izquierdo), posturas en las cuales se ha podido descubrir una influencia taoísta. Mediante la concentración ininterrumpida de la atención sobre un objeto, éste puede acabar por imponerse con tal fuerza, quedar hasta tal punto animado de vida, que el místico se sienta atraído y como absorto en él. A este fenómeno había estado atento Rudolf Otto cuando percibía un paralelismo llamativo entre el dhikr sufí y la oración practicada por los monjes del monte Athos y en el antiguo monaquismo cristiano.
La función preponderante del dhikr sufí se justifica por establecer experimentalmente la unión entre el motivo de la salida del pozo, la orientación polar del espiritual y el crecimiento de su cuerpo de luz. Orientación polar que también aquí significa, esencialmente, interiorización como paso al mundo del más allá. Najm Kobrâ describe en análisis minuciosos y según su experiencia personal este proceso de interiorización: es una inmersión del dhikr pasando por tres grados. Como se ha recordado anteriormente, los fenómenos descritos no se relacionan con el organismo físico sino con la fisiología sutil y sus órganos.
Una primera fase de penetración todavía incompleta se caracteriza por percepciones acústicas que pueden ser dolorosas y hasta peligrosas; en este caso (y tal fue el consejo imperativo que Najm había recibido de su shaykh), es preciso interrumpir radicalmente el dhikr hasta que todo vuelva al orden (§§ 45-ss.). Las otras dos fases se describen como la caída o inmersión del dhikr en primer lugar en el corazón, y luego en el sirr, el «secreto», la transconciencia. «Cuando el dhikr se sumerge en el corazón, este se siente entonces como si fuera un pozo y el dhikr como un cubo que desciende en él para coger agua.» O, según otra imagen del mismo estado vivido: el corazón es ‘Isâ ibn Maryam, y el dhikr es la leche que lo alimenta. Volvemos a encontrar, pues, el motivo del nacimiento del Niño espiritual, que ya había aparecido antes (supra II, 1), motivo que tiene su equivalente en tantos místicos y que conduce al sufismo a ver en Maryam la tipificación del alma mística (§ 49). Otras descripciones de Najm Kobrâ hablan de una abertura que el dhikr produce en lo alto de la cabeza y por la que descienden primero una tiniebla (la de la existencia natural), luego una luz de fuego, y después la luz verde del corazón (íbid.); o también, de una herida en el costado por la que el corazón y su Espíritu Santo escapan como un caballero con su montura para realizar el ascenso a los lugares divinos (mahâdir alHaqq, cf. supra) (§ 50). No busquemos forzosamente aquí el indicio de una estigmatización. Todo esto no sucede en el mundo perceptible por los sentidos internos, ni en lo «imaginario», sino en el mundus imaginalis (‘âlam al-mithâl), ese mundo imaginal que tiene por órganos homogéneos en el ser humano los centros de la fisiología sutil (las latîfa). En una última fase, el dhikr se entremezcla tan íntimamente con el ser profundo del místico que, aunque éste lo abandonara, el dhikr no le abandonaría a él. «Su fuego no cesa de arder, sus luces ya no se extinguen. Ves sin cesar luces que suben y bajan. El resplandor te rodea, con llamas muy puras, muy cálidas, muy ardientes» (§ 51).
6. La luz verde
Luces que suben y bajan: el dhikr desciende al pozo del corazón y simultáneamente hace salir al místico del pozo de las tinieblas. En la simultaneidad de estos movimientos concéntricos se anuncia la aparición y el crecimiento del organismo sutil de luz. Las descripciones se complican y se entremezclan para resolverse en Najm Kobrâ en la visio smaragdina que estos movimientos preludian. «Nuestro método es el método de la alquimia, afirma el shaykh; se trata de extraer el organismo sutil de luz de las montañas bajo las cuales yace prisionero» (§ 12). «Puede ocurrir que te visualices a ti mismo como si estuvieras en el fondo de un pozo, y como si el pozo se animara con un movimiento descendente de arriba abajo. En realidad, eres tú quien está subiendo» (ibid.). Este ascenso (recuérdese la visión de Hermes en Sohravardî, su ascenso a las almenas del Trono) es la salida progresiva (le las montañas que, como se ha visto precedentemente (supra IV, 2), eran las cuatro naturalezas elementales, constitutivas del organismo físico. Los estados interiores concomitantes con esta salida se traducen en visualizaciones de desiertos, incluso «de ciudades, de países, de casas, que descienden de lo alto hasta ti y que después desaparecen por debajo de ti, como si vieras un dique que se hunde en la orina del mar y desaparece en él» (§ 12).
Esta correspondencia es precisamente lo que proporciona al místico un medio de control decisivo sobre la realidad de las visiones, una garantía contra las ilusiones, pues rige el equilibrio de una balanza rigurosa. «Ocurre que contemplas con tus ojos aquello de lo que no tenías todavía más que un conocimiento teórico por la mente. Cuando visualizas un mar en el que estás hundido pero que estás atravesando, sabe que se trata del aniquilamiento de las exigencias superfluas que se originan en el elemento agua. Si el mar es límpido y hay en él soles sumergidos o luces o un resplandor, sabe que es el mar de la gnosis mística. Cuando visualizas una lluvia que desciende, sabe que es un rocío que cae de los lugares de la Misericordia divina, para vivificar las tierras de los corazones adormecidos en la muerte. Cuando visualizas un resplandor en el que estás al principio hundido y del que luego te liberas, sabe que es el aniquilamiento de lo superfluo que se origina en el elemento fuego. Por fin, cuando visualizas ante ti un espacio grande y amplio, una inmensidad abriéndose a las lejanías, mientras que por encima de ti hay un aire límpido y puro y en el horizonte percibes colores, verde, rojo, amarillo, azul, sabe que esto anuncia el paso por las alturas de ese aire hasta el campo de esos colores. Ahora bien, esos colores son los de los estados espirituales interiormente experimentados. El color verde es el signo de la vida del corazón; el color del fuego ardiente y puro es signo de vitalidad de la energía espiritual, lo que quiere decir capacidad de realización. Si el fuego carece de brillo, pone de manifiesto en el místico un estado de fatiga y de adversidad subsecuente al combate con el yo inferior y el demonio. El azul es el color de ese yo inferior. El amarillo señala un relajamiento. Todo esto son realidades suprasensibles que dialogan con aquel que las experimenta en el doble lenguaje del sentimiento interior (dhawq) y la apercepción visionaria. Son dos testigos complementarios, pues experimentas interiormente en ti mismo lo que visualizas por tu visión interior, y recíprocamente visualizas por tu visión interior lo que precisamente experimentas en ti mismo» (§ 13).
El shaykh formula así la ley de la balanza que permite controlar esas visiones de luces coloreadas, y que es tanto más necesaria cuanto que se trata no de percepciones ópticas sino de fenómenos percibidos por el órgano de la visión interior; la balanza permite discriminarlas y distinguirlas, de las «alucinaciones». La discriminación se establece en efecto en la medida en que se verifica el estado interior realmente experimentado, y en que este estado interiormente experimentado está en correspondencia con aquel que procuraría la percepción exterior de uno u otro color. En esta medida se trata no de una ilusión sino de una visualización real y de un signo, es decir, de la coloración de objetos y de acontecimientos reales, cuya realidad, se entiende, no es física sino suprasensible, psicoespiritual. Por este motivo estos fotismos coloreados son en el pleno sentido de la palabra testigos, testigos de lo que tú eres, de lo que vale tu visión, y prefiguran la visión del «testigo celestial» personal. La importancia del color verde (el color del polo) resalta en todo este contexto, puesto que es el color del corazón y de la vitalidad del corazón (§ 14); ahora bien, el corazón es el homólogo del Trono, el polo que es el umbral del más allá. Así reconocemos aquí más de un rasgo ya reflejado en el relato sohravardiano del exilio.
«El color verde es el último color que persiste. De este color emanan rayos que brillan con destellos resplandecientes. Este color verde puede ser absolutamente puro, pero puede ocurrir que su brillo se apague. Su pureza anuncia la dominante de la luz divina; su carencia de brillo se debe a un retorno de las tinieblas de la naturaleza» (§ 15). Así como la montaña de Qáf (la montaña psicocósmica, supra 111, 1) toma íntegramente la coloración de la Roca de esmeralda que es su cima (el polo, el norte cósmico), así también «el corazón es un órgano sutil que absorbe el reflejo de las cosas y las realidades suprasensibles que hacen círculo alrededor de el. El color del objeto se reproduce en el órgano sutil (latîfa) frente al que está colocado, lo mismo que las formas se reflejan en los espejos o en un agua perfectamente pura... El corazón es una luz en la profundidad del pozo de la naturaleza, como la luz de José en el pozo al que había sido arrojado» (§ 16).
He aquí, pues, cómo toman forma las peripecias de la salida del pozo. La primera vez que ese pozo se revela a ti, te revela una profundidad a la que ninguna profundidad percibida físicamente puede compararse. Aunque en el estado de vigilia estuvieras en condiciones de familiarizarte con él, cuando lo visualizas en estado de «ligadura» de los sentidos (o de «ausencia», es decir, en lo suprasensible, ghayba), te sientes estremecido por un espanto tal que te crees a punto de entregar el alma. Y luego, en la abertura comienza a brillar la extraordinaria luz verde. Desde ese momento, se muestran a ti maravillas que ya no podrás olvidar: las del Malakût (el mundo de las animae caelestes, lo esotérico de los cielos visibles), las del Jabarût (el mundo de los Querubines, de los Nombres divinos). Experimentas los sentimientos más contradictorios: exultación, pavor, atracción. Al término de la vía mística, verás el pozo por debajo de ti. Entonces, el pozo entero se metamorfosea en pozo de luz o de color verde. «Tinieblas al comienzo, pues era la morada de los demonios, helo ahí ahora radiante de luz verde, pues se ha convertido en el lugar al que descienden los ángeles y la compasión divina» (§ 17). Najm Kobrâ da testimonio aquí de las angelofanías que le fueron dispensadas: la salida del pozo bajo la guía de cuatro ángeles que le rodean; el descenso de la sakina (la shekhina), grupo de ángeles que descienden al corazón; o bien la visión de un único ángel que se lo lleva hacia lo alto como fue llevado el Profeta (§§ 1921).
Y éstos son todos los cielos espirituales, los cielos interiores del alma, los siete planos del ser que tienen sus homólogos en el hombre de luz y que muestran sus irisaciones en el arco iris de la visio smaragdina. «Sabe que el existir no está limitado a un acto único. No hay acto de ser tal que no se descubra por encima de él un acto de ser todavía más determinado y más bello que el precedente, hasta que se llega al ser divino. Para cada acto de ser, en el curso de la vía mística, hay un pozo. Las categorías del ser están limitadas a siete; a ello hace alusión el número de las tierras y los cielos. Cuando has realizado el ascenso de los siete pozos en las diferentes categorías del existir, se te muestra el cielo de la condición soberana (robûbîya) y de la potencia. Su atmósfera es una luz verde, que tiene el verdor de una luz vital, recorrida por ondas en eterno movimiento. Hay en este color verde tal intensidad que las inteligencias humanas no tienen fuerza suficiente para soportarlo, lo que no les impide prendarse de él con un amor místico. Y en la superficie de este cielo se muestran puntos de un rojo más intenso que el fuego, el rubí o la cornalina, y que aparecen colocados en grupos de cinco. El místico, al verlos, experimenta nostalgia y ardiente deseo, y aspira a unirse con ellos» (§ 18).
Luz negra
1. Luz sin materia
Por esencia, lo que acabamos de designar como «supraconciencia» (sirr, khafî, en la terminología sufí) no puede ser un fenómeno colectivo. Es siempre algo que aflora al término de un combate cuyo protagonista es la individualidad espiritual. No se pasa colectivamente de lo sensible a lo suprasensible, pues este paso supone la aparición y el florecimiento de la persona de luz. Sin duda alguna, de esa situación resultará una confra-ternidad mística, pero no es preexistente a ella (Hermes penetra solo en la cámara subterránea, siguiendo las indicaciones de su Naturaleza Perfecta, supra II, l). Esta aparición progresiva, como hemos visto, viene señalada por ciertas «luces teofánicas» adecuadas a cada caso. La adecuación de estas luces, la determinación de su grado de presencia por y para su «testigo», es el tema que se desarrolla en el motivo del shâhîd. La «suprain-dividualidad» del místico, es decir, la dimensión transcendente de su persona, está condicionada por esta solidaridad sicígica. Una vez franqueado el umbral, la perspectiva se abre a las peripecias de una historia secreta, las etapas del itinerario espiritual, con los peligros y los triunfos de la per-sona de luz, las ocultaciones y las apariciones de su shâhîd. Seguirlos de forma detallada y minuciosa significaría traer a colación toda la historia del sufismo iranio, de la que nos limitaremos a señalar aquí algunos rasgos esenciales, tomados de tres o cuatro grandes maestros. La dimensión de la supraconciencia se anuncia simbólicamente por la «luz negra»; ésta constituye en Najm Râzî y en Mohammad Lâhîjî la suprema etapa espiritual; en Semnânî marca la etapa iniciática más peligrosa, la que precede inmediatamente a la última teofanía que se anuncia con la luz verde. De todas maneras, debido a su contigüidad, hay entre la visio smaragdina y la «luz negra» interferencias de una significación capital.
La idea de «luz negra» (persa nûre siyâh) nos obliga a establecer la distinción entre dos dimensiones de las que un inconsciente unidiniensional o indiferenciable no podría dar cuenta. En la medida en que el lenguaje místico «simboliza con» la experiencia física, parece que ésta ilustra de la mejor manera posible la idea de una polaridad no tanto entre la concien-cia y el inconsciente, cuanto entre una supraconciencia y una subconciencia. Hay una obscuridad que es la materia, y hay otra obscuridad que es la ausencia de materia. Los físicos distinguen entre el negro de la mate-ria y el negro de la estratosfera. De una parte, está el cuerpo negro; es el cuerpo que absorbe todas las luces sin distinción de colores; es lo que se «ve» en un horno obscuro. Cuando se lo calienta, pasa del negro al rojo, luego al blanco, y posteriormente al rojo-blanco. Toda esta luz es la luz absorbida por la materia y emitida de nuevo por ella. Tal ocurre también con la «partícula de luz» (el hombre de luz), absorbida en el pozo oscuro (nafs ammâra, supra 111, 3), según Najm Kobrâ y Sohravardî, y que el fuego del dhikr obliga a liberar, a «emitir de nuevo». Esto es el cuerpo negro, el pozo u horno obscuro, «el negro»; es la tiniebla de abajo, la infraconciencia o subconciencia. Por otra parte, hay una luz sin materia, que no es ya la luz que se hace visible porque una materia dada la absorbe y la restituye en la medida en que la ha absorbido. Es la tiniebla de arriba, el negro de la estratosfera, el espacio sideral, el cielo negro. En los términos de la mística correspondería a la luz del Ensí divino (nûre dhât), luz ne-gra del Deus absconditus, el Tesoro oculto que aspira a revelarse, «a crear la percepción para ser así él mismo objeto de su percepción», y que no puede manifestarse más que velándose en el estado de objeto. Esta tiniebla divina no se relaciona, pues, con la tiniebla de abajo, la del cuerpo negro, la infraconciencia (nafs ammâra). Es el cielo negro, la luz negra en la que se anuncia a la supraconciencia la ipseidad del Deus abscondítus.
Nos es preciso entonces una metafísica de la luz cuyas vías serán trazadas por la experiencia espiritual de los colores en los místicos, especial-mente, en el caso presente, entre los sufíes iranios. Su apercepción visio-naria de las luces coloreadas postula la idea del color puro, que consiste en un acto de luz que actualiza su propia materia, es decir, que actualiza en grados diferenciados la potencialidad del «Tesoro oculto» que aspira a revelarse. Más segura y más directa que cualquier otra es la referencia que nos remite a la distinción establecida en uno de los grandes relatos místicos de Avicena, y señalada aquí desde el principio, entre las «tinieblas en las proximidades del polo» y las tinieblas que reinan en el «extremo occidente» de la materia. Estas últimas son aquellas cuyo comportamiento describe la física respecto de la luz; son las fuerzas de la obscuridad que retienen la luz y se oponen a su paso, las del objeto negro que la absorbe que es designada, en la «teosofía oriental» de Sohravardî, por el antiguo y característico término iranio de barzakh (pantalla, barrera). Las tinieblas en las proximidades del polo» son por el contrario la región de «luz negra», que preexiste a toda materia, materia a la que ella misma actualizará para entrar en ella y convertirse en luz visible. Es entre la luz negra del polo y la obscuridad del cuerpo material negro donde realmente se instaura la antítesis y no simplemente entre la luz y la obscuridad de la materia. Entre el cuerpo material (tipificado, por ejemplo, en nafs ammâra) del que la luz trata de escapar, y la luz negra prematerial (la de la ipseidad divina) se extiende en altura todo el universo de las luces que, en su actualidad de luces, son hechas colores, en estado de vida y substancialidad autónomas.
Puesto que todo su esfuerzo tiende a liberar a esas luces de una materia que sería extraña a su acto y de la que caen cautivas (cf. infra VI, 1, el sentido de la pintura maniquea y de su influencia en la miniatura persa), ni siquiera tienen que estabilizarse, para ser colores, en la superficie de un objeto que sería su prisión. Hay que imaginarse estas luces, hechas colores en su acto mismo de luz, creándose a sí mismas, creando su propia vida y su propia naturaleza, su forma y su espacio (esa spissitudo spiritualis, para retornar una expresión de Henry More, que es el lugar de las percepciones suprasensibles descritas por Najm Kobrâ y sus discípulos). Las luces puras (que forman, en Sohravardî, un orden doble: longitudinal y latitudinal, las «Madres» y los arquetipos) son, en el acto de luz que las constituye, constitutivas de su propia forma teofánica (mazitar). Los «actos de luz» (fotismos, ishrâqât) actualizan los receptáculos que la hacen visible. Por «luz sin materia» se entiende aquí la luz cuyo acto actualiza su propia materia (según Sohravardî, los cuerpos materiales nunca son razones suficientes de las propiedades que manifiestan). En relación con la materia del cuerpo negro, investida por las fuerzas de la obscuridad, por la tiniebla ahrimaniana, esto equivale sin duda a una inmaterialización. Se trata, más exactamente, de la materia en el estado sutil (latîf), «etéreo», ac-to de la luz, no antagonista de la luz; es la incandescencia del mundus imaginalis ('âlam almithâl), mundo de las figuras y de las formas autónomas, tierra celestial de Hûrqalyâ «que secreta ella misma su propia luz». «Ver las cosas en Hûrqalyâ», como dirán algunos shaykhs sufíes, es verlas en ese estado que sólo puede ser experimentado por la percepción de los «sentidos suprasensibles» (supra IV, 7). Esta percepción no es la impresión pasivamente recibida de un objeto material, sino actividad del sujeto, es de-cir, la actividad condicionada por la fisiología del hombre de luz. Aquí se realizará espontáneamente el encuentro con la doctrina de Goethe de los «colores fisiológicos» (infra VI, 2).
Veremos todavía (infra V, 3) que la «luz negra» es la de la Ipseidad divina en tanto que luz reveladora, que hace ver. Precisamente lo que hace ver, es decir, la luz como Sujeto absoluto, no puede en ningún caso devenir objeto visible. En este sentido, la Luz de luces (nûr alanwâr), aquella por la que todas las luces visibles se constituyen como luces, es a la vez luz y tinieblas, es decir, visible por lo que hace ver, pero invisible en sí misma. En consecuencia, cuando se hable del color como mezcla de luz con la oscuridad, no habrá que entenderlo como mezcla con la sombra ahri-maniana, ni siquiera simplemente con la del objeto negro. Los siete colores hacen su aparición en el nivel del más transparente de los cuerpos. Esta mezcla hay que entenderla como relación del acto de luz con la potencialidad infinita que aspira a revelarse («Yo era un tesoro oculto y qui-se ser conocido»), es decir, del acto epifánico con la noche del Abscondi-tum. Pero esta noche divina es la antítesis de la tiniebla ahri-maniana; es la fuente de las epifanías de la luz que, posteriormente, la tiniebla ahri-maniana trata de engullir. El mundo de los colores en estado puro, los orbes de luz, es el conjunto de los actos de esta Luz que los hace luces y que no puede manifestarse más que por estos actos, sin ser nunca visible en sí misma. Y todos los receptáculos, todas las formas teofánicas que la luz crea en esos actos que la manifiestan, están siempre en correlación con el estado del místico, es decir, con la actividad de la «partícula de luz» en el hombre que trata de reencontrar a su semejante. Quizá se entrevé la correlación que obliga a distinguir, por una parte, entre la supraconsciencia y la subconciencia, y, por otra, entre la luz negra y el negro del objeto negro. Es la orientación lo que se trata de fijar en el presente ensayo, lo que hacemos —hay que reconocerlo— en términos ciertamente imperfectos.
2. Doctrina de los fotismos en Najm Râzî (ob 1256)
Najm Râzî, discípulo directo de Najm Kobrâ, es el autor de un tratado de mística en persa, utilizado habitualmente todavía en nuestros días en el sufismo iranio, cuyos capítulos, que se ajustan de forma particular a otro propósito, tratan de las percepciones visionarias (moshâhadât) y de los desvelamientos de lo suprasensible (mokâshafât). Su leitmotiv distingue entre las teofanías o apariciones de las luces divinas como «Luces de Majestad» y las teofanías como «Luces de Belleza». Majestad (es decir, rigor, carácter sublime e inaccesible) y Belleza (fascinación, atracción, afabilidad) son las dos grandes categorías de atributos que se refieren respectivamente al Ser divino como Deus absconditus y Deus revelatus, siendo belleza la teofanía o autorrevelación divina por excelencia. De he-cho son inseparables y se entrelazan una con otra: hay Majestad inaccesible de la Belleza, y hay Belleza fascinante de la Majestad inaccesible. Se entrelazan incluso hasta el punto de que Najm Kobrâ, comparando su relación con la de lo masculino y lo femenino, percibe en ellas una relación que corresponde a un intercambio mutuo de los atributos de lo masculino y lo femenino (§ 4). Y para sugerir que su sicígia es necesaria para el nacimiento de la individualidad espiritual, cita estas palabras del sufí AbûBakr Wâsîtî: «El atributo de Majestad y el atributo de Belleza se entrelazan; de su unión nace el Espíritu. El hijo es una alusión a la realidad parcial; el padre y la madre, una alusión a la realidad total» (§ 65). Para Najm Râzî, los fotismos, luces puras y luces coloreadas, se refieren a los atributos de Belleza; la «luz negra» se refiere a los atributos de Majestad. La «fisiología del hombre de luz» se desarrolla a la par con la teología de los «desvelamientos de lo suprasensible».
Antes de nada, como regla general, la capacidad de percibir las luces suprasensibles está en función de la pulimentación que lleva al corazón al lado de espejo perfecto y que es fundamentalmente obra del dhikr. Al principio estas luces se manifiestan como destellos o fulgores fugitivos. Tanto más perfecta se hace la transparencia (la «especularidad») del espejo, más crecen, aumentan en duración y se diversifican, hasta manifestar la forma de entidades celestes. Como regla general, igualmente, la fuente en que esas luces adquieren su figura es la entidad espiritual del místico, su rûhânîyat, la misma, como hemos visto (supra II, l), que Soh-ravardî y los hermetistas designan como Naturaleza Perfecta o «ángel» del filósofo. Pero, además, hay que considerar esto: cada estado espiritual, cada función, cada sentimiento, cada acto, tiene su entidad espiritual, su «ángel», que se manifiesta en la luz que le es propia. La profecía (nobowat), la iniciación (walâyat), los espíritus de los iniciados (Awliyâ), los grandes shaykhs del sufismo, el Qorán, la profesión de islâm, la fidelidad de la fe (îmân), incluso cada forma de dhikr, cada forma de servicio divino y de adoración, cada una de estas realidades, se expresa en una luz que le es propia.
En la descripción que da nuestro autor de los fenómenos suprasensibles de luz pura, se pone de manifiesto, en suma, lo siguiente: destellos y fulgores fugaces tienen como origen con frecuencia los actos litúrgicos (la oración, la ablución ritual, etc.). Una luz de brillo prolongado será la del Qorán o la del dhikr. Puede producirse una visualización del célebre versículo de la luz (24, 35): «La imagen de su luz es la de un nicho en el que hay una lámpara, la lámpara está bajo un cristal...». Aquí el «nicho de las luces» manifiesta una luz de la profecía o bien de la cualidad iniciática del shaykh. Cirios, lámpara y tizones ardientes manifiestan las diferentes formas de dhikr, o bien son un efecto de la luz de la gnosis. Todas las formas de astros que se muestran a los cielos del corazón (âsmâne del) son, como en Najm Kobrâ, luces que manifiestan el ángel, es decir, lo esotérico del cielo astronómico que es su homólogo (bâtine falak). Según el grado de pureza del corazón, el astro puede ser visto sin su cielo o con él; en este último caso, el cielo es la «masa astral sutil» del corazón, mientras que el astro es la luz del Espíritu. Las figuras consteladas manifiestan las Animae caelestes. Sol y luna pueden aparecer en posiciones diversas, cada una de las cuales tiene su significado. La luna llena en el cielo del corazón mani-fiesta los efectos de la iniciación que corresponden al grado de la iniciación lunar (walâyate qamariya); el sol manifiesta los de la iniciación so-lar o total (walâyate kolliya). Varios soles son una manifestación de los iniciados perfectos (Awliyâe kollî). Sol y luna contemplados juntos son la manifestación conjunta de la forma del shaykh y la del iniciador absolu-to. Sol, luna y astros pueden aparecer como sumergidos sea en el mar, sea en una corriente de agua o, al contrario, en agua inmóvil, a veces en un pozo. Todos los místicos reconocen ahí las luces de su «entidad espiritual». Estas inmersiones en transparencia anuncian la extremada pureza del corazón, el estado del «alma pacificada» que, en el límite, permitirá que los rayos de las luces divinas aparezcan a través de todos los velos. Tal es el sentido de este versículo de la sura de la estrella: «El corazón no desmiente lo que ha visto» (53, 11), sentido místico que sanciona las visiones del Profeta («Mi corazón ha visto a mi Señor en la más bella de sus formas») y las teofanías que contemplaron Abraham y Moisés.
Najm Râzî lo sabe: alguien preguntará quizá si todas estas teofanías tienen lugar en el mundo esotérico interior, o bien en el inundo exterior, exotérico. La respuesta es que quien plantea una pregunta de este tipo está más acá de la situación real en la que los dos mundos se reúnen y coinciden. Por una parte, la percepción suprasensible es despertada y provocada con ocasión de una percepción sensible; entre lo sensible (hissî) y lo suprasensible (ghaybî), entre lo exotérico (zâhîr) y lo esotérico (bâtin), hay sincronismo y simbolismo; tales son incluso los fundamentos y criterios de la apercepción visionaria. Por otra parte, se produce, sin órgano sensible ni soporte físico, una percepción directa de lo suprasensible por el órgano del corazón (cf. supra IV, 1, aura y percepción áurica). En uno y otro caso, este órgano (con la energía espiritual de la Imaginadora) opera una
transmutación de lo sensible para percibirlo «en Hûrqalyâ», en el plano del mundus imginalis, el mundo imaginal «donde lo corporal deviene espíritu y lo espiritual toma cuerpo» («nuestro método es el de la alquimia, -decía Najm Kobrâ). Tal es el sentido que deduce la hermenéutica espiritual del versículo de la Luz —«Al-lâh es la luz de los cielos y de la tierra» (24, 35)— pues, en realidad y en sentido verdadero, lo que manifiesta (es decir, la luz) y lo que es manifestado (la forma teofánica, mazhar), lo que ve y lo que es visto, es el propio Ser divino. «Cuando se haya comprendido místicamente el sentido de la exclamación abrahámica "Éste es mi Señor", lo sensible y lo suprasensible, lo exotérico y lo esotérico, lo aparente y lo oculto, serán una sola y misma cosa.»
Semnânî percibirá en otro versículo coránico (41, 53) el principio mismo de la interiorización de todo dato exterior como acontecimiento del alma, interiorización que reconduce el tiempo histórico físico (zamân âfâqî) al tiempo interior psíquico (zamân anfosî). Éste es el término final hacia el que convergen todas las vías místicas; ésta es la morada espiritual donde la mirada de aquel que contempla la belleza del testigo de contemplación (shâhîd), en el espejo que es el ojo interior, el ojo del corazón, no es diferente a la mirada misma de ese testigo: «Yo soy el espejo de tu rostro; por medio de tus Ojos contemplo tu rostro». El contemplado es el contemplador, y recíprocamente; ya hemos intentado plantear aquí el secreto de esta reciprocidad mística, cuya paradoja no puede expresarse mejor que en términos de luz. Najm Râzî lleva la tentativa has-ta el límite: «Si la luz se eleva en el cielo del corazón tomando la forma de una luna o de varias lunas iluminadoras, los dos ojos se cierran a este mundo y al otro. Si esta luz se eleva y en el hombre interior enteramente puro alcanza el grado del sol o de varios soles, el místico no conoce ya ni este mundo ni el otro, no ve ya nada más que su propio Señor bajo el velo del Espíritu; entonces su corazón es luz, su cuerpo sutil es luz, su envoltura material es luz, su oído, su vista, su mano, su exterior y su interior, son luz, su boca y su lengua son luz». ¿Podría haber otra descripción mejor del «hombre de luz»?
Los fotismos de luz pura así descritos corresponden al estado del corazón que es el del «alma pacificada». Los fotismos coloreados descritos ahora por Najm Râzî se escalonan desde el momento en que la indivi-dualidad espiritual se separa triunfando sobre el yo inferior (ammâragî) y, accediendo al grado de la conciencia (lawwâmagî), se encamina hacia el grado del alma pacificada, umbral del más allá (supra IV, 3). El místico entra entonces en el primer valle siguiendo un itinerario que de etapa en etapa, sucesivamente jalonadas por la visualización de las luces coloreadas, le conducirá hasta el séptimo valle, el de la «luz negra». Pero aquí es importante poner de relieve algunos rasgos en los que se pone de manifiesto la originalidad respectiva de los maestros del sufismo ¡ramo (que ignoran la rigidez inamovible de una cierta «tradición», cuya elaboración teórica se ha realizado en Occidente en nuestros días). Mientras que en Semnânî las luces coloreadas serán relacionadas respectivamente con los siete centros u órganos de la fisiología sutil (latîfa), en Najm Râzî se relacionan simplemente con los estados espirituales. A propósito de los desvelamientos de lo suprasensible, Najm Râzî esbozará una «fisiología» de los órganos sutiles cuyo número se limita en él a cinco. Además, la graduación y el escalonamiento de las luces coloreadas presentan un orden completamente diferente en uno y otro maestro.
En Najm Râzî, los colores visualizados por los sentidos suprasensibles se escalonan en el orden siguiente. En el primer grado, la luz percibida es la luz blanca; es signo de islâm. En un segundo grado, se visualiza la luz amarilla, signo de la fidelidad de la fe (imân). En el tercer grado, la luz azul oscura (kabûd), que es signo de benevolencia (ihsân). En el cuarto, se ve la luz verde, signo de la quietud del alma (el alma pacificada, motma‘yanna). La percepción de la luz verde concuerda así, en cuanto a significado si no en cuanto a rango, con la de Najm Kobrâ (sobre esta percepción en Semnânî, véase infra VI, l). En el quinto grado, la luz azul claro, signo de la firme seguridad (îqân). En el sexto grado, la luz roja, signo de la gnosis mística, conocimiento «teosofal» (en Najm Kobrâ, color del Noûs, o Inteligancia activa). En el séptimo grado aparece la luz negra (nûre siyâh), signo del amor apasionado, extático.
Los seis primeros grados corresponden así a las luces que Najm Râzî considera propias del atributo de Belleza, luces teofánicas que iluminan. La «luz negra» es la del atributo de Majestad que enciende el ser del místico; no se contempla; realiza el asalto, invasora, aniquiladora, aniquilando luego el aniquilamiento. Rompe la «teúrgia suprema» (talasme a‘zam), es decir, el conjunto del organismo humano; el término es, por otra parte, característico del léxico de Sohravardî. Su conjunción es sin embargo esencial (cf. el texto de Wâsitî citado anteriormente); así pues, es la Majestad inaccesible la que se revela en la Belleza atractiva, y la Belleza es, a su vez, la Majestad revelada. Pero esta revelación presupone una forma, un receptáculo (mazhar) que la reciba. Najm Râzî afirma que por todas par-tes donde mires en los dos mundos, hay luz y tinieblas, y ésta es la razón de que, en el caso de la luz y las tinieblas, el Qorân (6, 1) hable no de una creación o de un estado creado (khalqîyat), sino de una instauración primordial (ja'lîyat, que condiciona la existenciación misma del ser). Luz y tinieblas no son cosas al lado de las cosas, sino categorías de las cosas. Entonces esta orientación previa nos preservará de confundir la noche divina, ocultación de la Esencia que hace que la luz se revele, y la tiniebla inferior, tiniebla demoníaca que capta y retiene prisionera a la luz. Ésta no muestra la luz; la restituye bajo constricción. Pero si a toda luz que se libera de ella y que es visible como luz le es precisa una «materia», un receptáculo que condiciona esa visibilidad, esta materia no es sin embargo de la tiniebla de abajo. Aquí se percibe la importancia, muchas veces recordada ya, del mundo de materia sutil, mundus imaginalis ('álam almithâl), i la cosmología que profesan todos nuestros espirituales. «Materia sutil» son los cielos exotéricos del corazón, la «masa astral» del corazón, etc. Es por medio de esta «materia» como se producen los fenómenos suprasensibles de luces coloreadas, pues ella es el acto mismo de la luz, no su antagonista. La noche divina (Deus absconditus) como fuente y origen de toda luz (Deus revelatus) no es la composición de lo demoníaco y lo divino. Pero ocurre que esta luz divina, una vez revelada, cae cautiva de la tiniebla ahrimaniana. Éste es el drama que ha descrito admirablemente la cosmología maniquea, el drama siempre actual, de variantes inagotables, que llegan incluso hasta la confusión de lo social con lo divino.
En cuanto a la teoría de los órganos sutiles de Najm Râzî, aun difiriendo de la de Semnânî, la anuncia. La teoría procede esencialmente de la tradición (hadîth) que dice: «Al-lâh tiene 70.000 velos de luz y de tinieblas; si los levantara, los resplandores de su Rostro quemarían todo lo que encontrara su mirada». Estos velos son el conjunto de todos los universos sensibles y suprasensibles (molk y malakût, shahâdat y ghaybat). La cifra que fija cualitativamente el número, según la tradición citada, es de 70.000. Pe-ro hay variantes; ciertas tradiciones hablan de 18.000 mundos, otras de 360.000. Ahora bien, todos estos mundos existen en el interior del hombre, en su ser sutil o esotérico (nahân = bâtin), que tiene tantos «Ojos» como mundos existen; por estos ojos, que se corresponden con los mundos, percibe respectivamente cada uno de ellos, viviendo cada vez el estado espiritual en que uno de esos mundos se epifaniza a él. Así posee 70.000 «ojos», entre los que están los cinco sentidos externos vinculados a las realidades corporales de la materia sensible, los cinco sentidos internos y las cinco energías de la fisiología orgánica; pero no es ésa, como puede intuirse ya, sino una parte muy pequeña de las energías del hombre integral, que dispone de «sentidos suprasensibles». Así el término mokâshafât, «desvelamientos», nos recuerda Najm Râzî, no es empleado nunca por los sufíes para los objetos de percepción que incumben a las tres clases de facultades que se acaban de mencionar; el término sólo se emplea para las realidades suprasensibles. Implica, pues, eo ipso la idea de los desvelamientos de lo suprasensible que se producen para el sâhibe kashf, término que no puede tener mejor traducción que la de «clarividente».
Cuando el «clarividente» se embarca en el itinerario místico (tarîqat), siguiendo las reglas del combate espiritual bajo la dirección del maestro de iniciación (walî) y del shaykh, pasa sucesivamente por todos estos ve-los: en cada estación (maqâm) se abre en él el ojo interior que a ella corresponde y percibe todos los modos de ser o estados espirituales relativos a dicha estación. Esta percepción se efectúa por las facultades suprasensibles u órganos de la fisiología sutil del «clarividente», que son otorgados, en cada generación, a un pequeño grupo de humanos. A diferencia de Semnânî, que enumerará siete órganos sutiles o latîfa, Najm Râzî no enumera más que cinco: el intelecto, el corazón, el espíritu, la supraconciencia (sirr) y el arcanum o transconciencia (khafî). Cada una de estas facultades suprasensibles percibe su propio mundo; por eso se hablará de desvelamiento en el intelecto (khasfe 'aql, la mayor parte de los filósofos no han ido más allá); desvelamiento en el corazón (mokâshafâte del, visiones de diversas luces coloreadas); desvelamiento en el espíritu (mokâshafâte rûh, asunciones celestes, visiones de ángeles, percepción del pasado y del porvenir en su estado permanente); desvelamiento por fin en la supraconciencia y el arcanian. Ahí se muestran «el tiempo y el espacio del más allá»; lo que se veía desde este lado, se ve entonces por el otro lado. Todos estos órganos son intermediarios unos respecto de otros, y cada uno transmite al siguiente lo que a él le es desvelado y dispensado, recibiéndolo el siguiente bajo la forma que le es propia; cuanto más progresa el místico en los siete grados del corazón al conformar su ser con los moribus divinis (takhalloq biakhlâq Allâh), más se multiplican para él estos desvelamientos.
3. La luz negra en La rosaleda del Misterio
El largo poema persa que lleva el título de Golshane Râz (La rosaleda del Misterio), con alrededor de 1.500 dísticos, es obra de Mahmûd Sha-bestarî. Es una obra que no ha dejado de ser leída en Irán hasta nuestros días, pero su concisión extrema (el autor responde a un conjunto de preguntas planteadas por uno de sus amigos, acerca de las más elevadas doctrinas del sufismo) ha motivado la composición de numerosos comentarios. Entre éstos, uno de los más completos, el más leído también en Irán, es el de Shamsoddîn Lâhîjî; su extensión y su contenido hacen de él una verdadera suma de sufismo.
Un hecho relatado en la biografía de Lâhîjî muestra hasta qué punto la doctrina de los fotismos coloreados, que indican al místico su grado de progreso en la vía espiritual, se prolonga en los detalles de su vida cotidiana. Dicha doctrina le sugiere a Lâhîjî la utilización de ropas cuyos colores correspondan a los de las luces que caracterizan en cada momento su estado espiritual; la doctrina se traduce así prácticamente en los símbolos de una liturgia personal que se identifica con el curso mismo de la vida. Qâzi Nûrollah Shoshtarî cuenta que en la época en que Shâh Esmail (Ismael) asentó su poder en las provincias de Fârs (Pérsida) y Shiraz, el soberano quiso hacer una visita al shaykh. Cuando lo vio, le preguntó: «¿Por qué siempre llevas ropas negras?». «Por el duelo del Iman Hosayn», respondió el shaykh. Pero el rey insistió: «Se ha establecido que se dedicarían diez días al año al duelo del santo Iman». «No», respondió el shaykh, «ése es un error de los hombres. En realidad el duelo del santo Iman es un duelo permanente; no cesará hasta el alba de la Resurrección».
Evidentemente, se puede interpretar esta respuesta como un testimonio del fervor chiíta para el que el drama de Karbala se mantiene en el centro de sus meditaciones, como el drama de la pasión de Cristo está en el centro de la devoción cristiana. Pero se percibe igualmente otra intención en el uso de las vestiduras negras, intención que corresponde precisamente al uso observado por ciertos sectores del sufismo, de llevar vestidos cuyo color coincidiera con el de la luz contemplada en la estación mística que se había alcanzado. De esta manera se establecía tina «armonía cromática» entre lo esotérico y lo exotérico, lo oculto y lo aparente. Así, en las primeras etapas se llevaban vestidos de color azul (kabûd). En la etapa suprema vestidos de color negro que correspondían a la «Luz negra». ¿Es éste el sentido que hay que dar a este uso personal de Lâhîjî que provocó el asombro de Shâh Esmail? Un poema compuesto por uno de sus discípulos, en alabanza a su shaykh, parece en efecto confirmarlo. Como quiera que sea, las páginas en que Lâhîjî desarrolla el tenia de la «luz negra» en el margen del poema de Mahmûd Sha-bestarî, son de un interés capital para asegurar la orientación entre la noche divina y la tiniebla ahrimaniana. La luz negra es la luz de la pura Esencia en su Ensí, en su ocultación; su apercepción depende de un estado espiritual descrito como «reabsorción en Al-lâh» estado en el que Semnânî, por su parte, percibirá los peligros de una prueba suprema de la que ha-ce resurgir al místico en el umbral de una visio smaragdina, siendo promo-vida la luz verde al rango de luz suprema del Misterio. La confrontación es de un interés excepcional; exigiría amplias meditaciones, pero no puede ser aquí sino esbozada.
Siguiendo el texto del poeta al que comenta, el comentario de Lâhîjî deja entrever las líneas precisas de su progresión. Se distinguen ahí tres momentos: un esfuerzo por delimitar la noción de luz negra; luego por describir la sobreconciencia que postula un desconocimiento que es, en realidad, conocimiento; por último esa «noche luminosa» es identificada con el estado de pobreza mística en su sentido verdadero, aquel que vale al sufí su cualificación de «pobre espiritual» (darwîsh, derviche, supra III, 3).
Precisar la idea de luz negra es tanto más difícil cuanto que se presenta de una doble manera. Irrumpe en presencia de las cosas mismas; es una forma de verlas que proporciona al autor el tema del Rostro negro de los seres (siyâh-rû’î). E irrumpe en ausencia de las cosas, cuando la inteligencia, desviándose de lo manifestado, trata de comprender Quién lo manifiesta y se revela. Es el tema de la pura Esencia, de la Ipseidad divina como Sujeto absoluto, cuya inaccesibilidad sugiere el autor hablando proximidad excesiva y deslumbramiento. Ahí la pobreza mística aporta un desenlace a la situación dialécticamente inextricable: coexistencia del Sujeto absoluto y de los sujetos individuales, del Uno y lo Múltiple.
En cuanto al primer tema, no hay mejor modo de situarlo que repro-Ir el propio testimonio del shaykh Lâhîjî que, en muchas ocasiones ilustra su comentario con hechos tomados de su experiencia personal. Éste es el relato de una visión: «Me veía —escribe el shaykh— presente en el mundo de la luz. Montañas y desiertos tenían irisaciones de luces de los todos colores: rojo, amarillo, blanco, azul. Experimentaba una devoradora nostalgia por ellas; me sentía como preso de un ataque de locura y hechizado, fuera de mí, por la violencia de la emoción íntima y la presencia experimentada. De repente vi que la luz negra invadía el universo enter-o. Cielos y tierra y todo lo que en ellos había se convirtió en luz negra, y en esa luz me reabsorbí por entero, perdiendo la conciencia. Luego volví en mí». El relato de esta visión sugiere de entrada un paralelismo con una de las grandes confesiones extáticas de Mîr Dâmâd; hay algo en común entre la visión de la luz negra que invade el universo y la percepción, en Mîr Dâmâd, del «gran clamor oculto de los seres», el «silencio- clamor» de su angustia metafísica. La luz negra revela el secreto mis-mo del ser, el cual no puede ser más que como hecho ser, todos los seres tienen una doble cara, una de luz y otra negra. La cara luminosa, la cara del día, la única que percibe sin comprenderla el común de los hombres, la evidencia aparente de su acto de existir. Su cara negra, la que percibe el místico, es la pobreza de los hombres: no tienen de qué ser, son inca-paces de bastarse a sí mismos para ser lo que tienen que ser, es la inesencia de su esencia. La totalidad de su ser es su cara de día y su cara de noche; su cara de luz es la escencificación de su inesencia por el Sujeto absoluto. Éste es el sentido místico del versículo coránico: «Todo perecerá salvo su rostro» (28, 88), es decir, salvo el rostro de luz de ese ser.
Ahora bien, estas dos caras muestran al visionario la doble dimensión del ser analizada de forma precisa por la ontología de Avicena: dimensión del ser necesario y dimensión del ser «contingente». En realidad, no hay «contingencia» propiamente hablando. Hay lo posible actualizado, y todo posible que viene a ser actualizado por el hecho de que su causa perfecta, su razón suficiente, ha sido dada, existe necesariamente; no podía no ser. Pero esta dimensión de lo posible queda sin embargo latente en el corazón mismo de lo posible actualizado, en el sentido de que su dimensión de necesidad, su capacidad de ser, procede de su vínculo con la Fuente de la que emana, mientras que su dimensión de posible, es decir, su indigencia metafísica, la percibe desde que se considera, ficticiamente, sin duda, y por hipótesis, como si estuviera separado del Principio que le confiere su necesidad. Sobre los actos de contemplación dirigidos a sus «dimensiones» de inteligibilidad descansa, como es sabido, toda la teoría aviceniana de la procesión de las Inteligencias querubínicas, emanadoras de los cielos y de la tierra. La irrupción visionaria de esta doble dimensión, positiva y negativa, es la visión de la luz negra.
Desde el primer origen del pleroma, desde el instante eterno del nacimiento de la primera de las Inteligencias, el primero de los querubines, el ÁngelLogos, se manifiesta la doble dimensión de todo ser existencializado: su cara de luz y su «cara negra». Esto ha llevado a ciertos avicenianos iranios a comparar la cosmología aviceniana con la del zervanismo del antiguo Irán. Sin duda hay, en cuanto a la forma, una homología en el esquema, pero, como ya hemos señalado en otra parte, habría que hablar de un zervanismo «exorcizado», «desatanizado»; pues la «cara negra» que se muestra desde el primer acto de ser no es la tiniebla ahrimaniana, sino el secreto de la condición de criatura que se origina «en las tinieblas de las proximidades del polo», es decir, en el misterio mismo de la instauración creadora. La tiniebla ahrimaniana es, en el «extremo occidente», el clima de la materia materializada. Por eso Lâhîjî y el místico que él comenta repiten, exactamente igual que decía Avicena en el Relato de Hayy ibn Yaqzân, que en «estas tinieblas en las proximidades del polo» se encuentra el Agua de la Vida. Para encontrar esta fuente es preciso penetrar el significado de la doble faz de las cosas; y comprenderlo es comprender a la vez las implicaciones místicas de la filosofía de Avicena, atestiguadas en las perspectivas que dicha filosofía abre a la espiritualidad irania. Es aquí donde, lamentablemente, el racionalismo estrecho de algunos intérpretes modernos de Avicena en Occidente da fe de su impotencia y de una incurable ceguera. Como dijo Lâhîjî, no se aprende a encontrar el Agua de la Vida en las tinieblas simplemente de oídas y leyendo libros.
El análisis aviceniano de la doble dimensión del ser instaurado llevará sus frutos hasta el renacimiento filosófico de Irán en los siglos XVI y XVII presente tanto en la metafísica de la luz elaborada por Sohravardî en términos de una metafísica de la esencia, corno en su gran intérprete, Mollâh Sadrâ Shîrâzî (ob. 1640), que dio la versión existencial de la «teosofía oriental». Tradicionalmente, de Mollâh Sadrâ al shaykh Ahmad Ahsâ’î, fundador de la escuela shaykhí del chiísmo, se repite que el acto de existir es la dimensión de luz de los seres, mientras que su quididad es su dimensión de oscuridad. Y esto no puede comprenderse más que remontándose a los orígenes avicenianos. Lâhîjî va a traducir y experimentar la indigencia metafísica de los seres analizados por la ontología aviceniana como sentimiento de auténtica pobreza mística. Es experimentándola como el visionario contempla la misteriosa luz negra que penetra todo el universo; no es, ciertamente, la inversión y la subversión ahrimanianas lo que le llevan al éxtasis; es la Presencia cuyo Sobre ser consiste en hacer-ser, que por esta razón no puede nunca ser ella misma lo hecho ser, ni se puede encontrar como ser, por siempre invisible aunque haciendo ver, en su actualización permanente de cada acto de ser.
Por eso hay un vínculo profundo entre el sentido de la luz negra percibida en presencia de las cosas, cuando revelan al visionario su doble rostro, y el sentido que él percibe cuando las cosas se ausentan de él y se vuelve hacia el Principio. Un vínculo tan profundo que el segundo tema aparece como fundamento del primero. En este segundo sentido, Lâhîjî declara que el color negro es el de la pura Ipseidad divina en su En sí, de la misma manera que Najm Râzî reservaba este color a los atributos de la Ipseidad inaccesible, al Deus absconditus. ¿Qué quiere decir Lâhîjî cuando comenta un dístico de La rosaleda del Misterio —«El color negro, si comprendes, es luz de la pura Ipseidad. En el interior de esta tiniebla, está el Agua de la Vida» (v. 123)—, al hablar de un deslumbramiento y de una ceguera que tienen por causa no, ciertamente, una extrema distancia, sino un exceso de proximidad? El ojo de la visión interior, los propios «sentidos suprasensibles» están entonces entenebrecidos.
Para comprender la intención y la terminología del shaykh, tengamos primero presente lo que implica la ontología aviceniana: la indigencia metafísica de los seres, una inesencia tal que no tendrían de qué ser si el necesario no compensara su deficiencia. Se recordaba unas líneas más atrás la versión existencial de la metafísica aviceno sohravardiana en Mollâ Sadrâ: es al acto de existir a lo que Sadrâ da preeminencia metafísica determinante, no a la quididad o esencia. Se puede decir que Mollâ Sadrâ revela en este punto, especialmente, su carácter propio: Mollâ Sadrâ es un avice-niano que se ha impregnado tan intensamente de la teosofía de Sohra-vardî como de la de Ibn ‘Arabî. Pero mucho antes que él, hubo en Irán espirituales que habían leído tanto a Avicena como a Ibn ‘Arabî. Lâhîjî era uno de ellos, y sin duda está en condiciones de desmentir los contra-sentidos infligidos en Occidente al pensamiento de los dos maestros, por otra parte tan diferentes entre sí. La famosa expresión wahdat alwojûd no implica un «monismo existencial» (no estamos ante el pensamiento de Hegel o de Haeckel), sino una unidad transcendente del ser. El acto de ser no se diversifica en cuanto al sentido, se mantiene único multiplicándose en actualidades de seres a los que hace ser: un Sujeto incondicionado que nunca es hecho ser. Entonces, esa proximidad excesiva de que habla Lâhîjî, el deslumbramiento de luz negra, se comprende cuan-do todo acto de ser o todo acto de luz es relacionado con su Principio.
Dicho de otro modo: la luz no puede ser vista, precisamente porque ella es lo que hace ver. No se ve la luz, no se ven más que los receptáculos de la luz. Es por eso por lo que las luces visibles en los planos de lo suprasensible exigen la noción de colores puros tal como se ha esbozado precedentemente, colores que su acto de luz actualiza eo ipso como receptáculos, «materia» de luz pura, sin que tengan que caer en una materia extraña a su acto de luz. Así pues, es imposible retroceder lo suficiente como para ver la luz que hace ver, puesto que a partir de ahí está en todo acto de ver. El místico expresa esta proximidad con entusiasmo: «Hazte tan próximo a mí que llegue a pensar que tú eres yo» (supra IV, 9). No se puede ver la luz ni donde no hay nada que la reciba ni donde es completamente absorbida. Buscando lo que hace ver y debe permanecer en sí mismo invisible, Lino se encuentra ante la tiniebla (y ésta es «la tiniebla en las proximidades del polo»), pues no se puede tornar como objeto de conocimiento lo que precisamente hace conocer todo objeto, lo que ha-ce que exista el objeto como tal. Por eso Lâhîjî habla de una proximidad que deslumbra. Por el contrario, la sombra demoníaca no es la luz que, siendo invisible, hace ver, es la Tiniebla que impide ver la tiniebla de la subconciencia. Pero la luz negra es la que no puede ser vista, porque es lo que hace ver; no puede ser objeto, porque es Sujeto absoluto. Deslumbra, como deslumbra la luz de la supraconciencia. Así se dice en La rosaleda del Misterio: «Renuncia a ver, pues aquí no es de ver de lo que se trata». No puede haber conocimiento del ser divino que no sea experiencia teofánica. Pero en relación con la Ipseidad divina este conocimiento es des-conocimiento, porque el conocimiento supone un sujeto y un objeto, lo ve y lo que es visto, mientras que la Ipseidad divina, luz negra, excluye esta correlación. Transmutar este desconocimiento en conocimiento era reconocer quién es el verdadero sujeto del conocimiento, en un supremo acto de renuncia metafísica donde Lâhîjî atestigua su sentido de pobreza del derviche y el fruto de su propia meditación de Ibn ‘Arabî.
Rememoraremos aquí algunas apercepciones visionarias de Najm Kobrâ: ora el sol rojo que se destaca sobre un fondo negro, ora las constelaciones rojizas sobre el fondo de un cielo esmeralda que deslumbra la ¡Ada humana. Hemos aprendido de él mismo que este sol rojo y sus ,es rojizos anuncian la presencia del ÁngelLogos o alguna de las Inteligencias angélicas. Como en la visión de Hermes, la angelofanía está asociada al símbolo del «sol de medianoche», de la noche luminosa, porque Primera Inteligencia, el ÁngelLogos, es la teofanía inicial y primordial del Deus absconditus. Un episodio del mi'râj del Profeta muestra entonces su sentido profundo. El ángel Gabriel como Ángel de la Revelación es identificado por todos los ishrâqîyûn con el Ángel del Conocimiento, conduce al Profeta hasta el Loto del límite. Él mismo no puede ir más lejos; -sería abrasado. Ahora bien, es impensable que su ser teofánico sea consumido y aniquilado; esto significaría una autodestrucción de la revelación divina. Como explica Lâhîjî, el ángel no tiene que atravesar ese la prueba de la reabsorción en Dios. La forma teofánica debe persistir para ser reencontrada al salir de la prueba suprema, sol rojizo sobre un cielo negro, como en la visión de Najm Kobrâ. La prueba de esta -penetración, que implica una experiencia de muerte y aniquilamiento, está reservada al ser humano y supone para él la hora del mayor peligro. O bien será tragado por la demencia, o bien resurgirá de ella, iniciado al sentido de las teofanías y las revelaciones. Este resurgimiento se traducirá, en Semnânî, por una exaltación de la luz negra a la luz verde. Por este paso que es aniquilamiento del aniquilamiento, paso al «Gabriel de tu ser», se verificará el reconocimiento del guía, «testigo en el cielo», sol rojizo -sobre el fondo de la tiniebla divina. Pues este reconocimiento implica el reconocimiento de lo Incognoscible, lo que quiere decir renuncia metafísica y pobreza mística.
El poeta de La rosaleda del Misterio pregunta: «¿Qué medida común hay entre el ser terrenal y el mundo divino, para que la impotencia para encontrar el conocimiento sea ya por sí misma conocimiento?» (v. 125). Y Lâhîjî comenta: «La perfección del ser contingente es regresar a su negatividad profunda y por su propio desconocimiento devenir cognoscente. Es saber por experiencia cierta que el summum del conocimiento es el desconocimiento, pues hay aquí una desproporción infinita. Esta estación mística es la del deslumbramiento, la inmersión del objeto en el sujeto. Es la revelación del no ser de aquel que nunca ha sido y de la perennidad de aquel que nunca ha no sido... En realidad no hay conocimiento de Al-lâh por lo distinto a Al-lâh, pues lo distinto a Al-lâh no es. El término último al que se encaminan los peregrinos de la vía divina es llegar a la estación mística en la que descubren que los actos, los atributos y la ipseidad de las cosas se desvanecen y se reabsorben en el rayo de luz de la teofanía, y donde son esencificados por su desnudamiento esencial, que es el grado de absorción en Al-lâh (fanâ fî’l-lâh), donde el ser retorna al ser, el no ser al no ser, conforme al versículo del Libro: "Al-lâh os pide que devolváis el depósito confiado a aquel a quien pertenece"» (4, 61).
Pero no se encontrará a aquel a quien pertenece más que a condición de llegar al séptimo valle. «El séptimo valle es el de la pobreza mística y el fanâ. Después de esto, no puedes ir más lejos. Se ha dicho que la pobreza mística es el hecho de portar el color negro en los dos universos. Esta frase expresa el hecho de que el místico está totalmente reabsorbido en Dios, hasta el punto de que no le queda ya existencia propia, ni interior ni exteriormente en este mundo y más allá; retorna a su esencial pobreza original y ésta es la pobreza en el sentido verdadero. En este sentido se ha podido decir que, cuando el estado de pobreza se ha hecho total, él es Dios, pues esta estación mística supone dar un sentido absoluto a la Ipseidad divina (absolverla de toda relativización)... En tanto el místico no ha llegado a la negatividad que es su reabsorción completa, no ha alcanzado la positividad de esencificación por el ser absoluto, que es la supraexistencia por Al-lâh. Ser para sí mismo no ser es ser para Al-lâh. El no ser absoluto no se manifiesta más que en y por el ser absoluto. Para quien no sea el Hombre Perfecto, este grado es de difícil acceso, pues el Hombre Perfecto es el más perfecto de los seres y la causa misma de la existenciación del mundo.» Así, la indigencia metafísica del ser se transfigura en pobreza mística, liberación absoluta de esa indigencia.
«¿Cómo enunciaré lo que se refiere a algo tan sutil? ¡Noche luminosa, mediodía obscuro!» (v. 125) exclama el poeta de La rosaleda del Misterio. Su comentador lo sabe: para quien ha experimentado este estado místico, una alusión basta. Para los demás no será posible comprender más que en la medida en que se acerquen a esa experiencia. Y Lâhîjî queda hechizado por esta noche luminosa (shabe roshan) que es mediodía obscuro, mística aurora boreal donde nosotros mismos encontramos uno de esos «símbolos del norte» que desde el principio han orientado nuestra investigación sobre un Oriente que no es localizable en el este de nuestros mapas geográficos. Es sin duda una noche, en tanto que luz negra y ocultamiento de la Esencia, noche del desconocimiento y de lo incognoscible; y sin embargo noche luminosa, puesto que es al mismo tiempo la teofanía del absconditum en la multitud infinita de sus formas teofánicas (mazâhir). Mediodía, mitad del día, ciertamente, es decir, pleno día de las luces suprasensibles de múltiples colores que los místicos perciben por su órgano de luz, su ojo interior, como teofanías de los nombres, de los atributos y de los actos divinos; y sin embargo, mediodía obscuro, puesto que la multitud de estas formas teofánicas son también los 70.000 velos de luz y de tinieblas que ocultan la Esencia pura (cf., supra, esta cifra en Najm Râzî). Noche -de la Esencia pura, sin color ni determinación, inaccesible al sujeto cognoscente, pues precede de tal modo a todos los actos de conocimientos que dicho sujeto es más bien el órgano por el que esa Esencia se conoce a sí misma como Sujeto absoluto. Y sin embargo noche luminosa, puesto que es la que hace ser a ese sujeto haciéndose ver por él, la que hace que se le vea, haciéndole ser. Mediodía obscuro de la formas teofánicas, ciertamente, puesto que entregadas a sí mismas serían tinieblas y no ser, y puesto que en su manifestación misma «¡se muestran ocultas!».
Pero es imposible divulgar los secretos de las teofanías y de las apariciones divinas, es decir, los secretos del shâhîd. Si se hace, se atraen las reprobaciones y las denegaciones violentas. «Sobre las formas en las que se presenta la huella de las teofanías, tendría ciertamente mucho que decir. Y, sin embargo, es preferible callar» (v. 129). Así concluye en este punto La rosaleda del Misterio. La necesidad de callar sobre este secreto es algo en lo que están de acuerdo todos los sufíes visionarios, pues tal se -hace alusión a las luces divinas que se hipostasian, con sus colores, en formas y figuras que corresponden propiamente al estado espiritual y a la vocación del místico. Es pues el secreto mismo del shâhîd, el testigo de contemplación, el «testigo en el cielo», sin el cual la divinidad queda-ría en estado de absconditum o de abstracción, y sería imposible esa uxoridad, unión del amante y el amado, individual e incompartible, que es la aspiración de toda alma mística. Al-lâh no tiene semejante (mithl), pero tiene una imagen, una tipificación (mithâl), afirma Lâhîjî. Éste es el secreto de la visión del Profeta incansablemente meditado por tantos sufíes: «He visto a mi Señor en la más bella de sus formas», atestiguando que el Ser divino, sin forma ni modalidad, se ofrece al ojo del corazón bajo una for-ma, una modalidad y una individuación determinadas.
Tras la experiencia de la reabsorción de todas las formas epifánicas en la «luz negra» de la Esencia pura, esto significa resurgir del peligro de la demencia, del nihilismo metafísico y moral, así como del dominio colectivo de las formas establecidas, al haber comprendido lo que asegura la perennidad de la determinación de las formas de aparición, de cada forma epifánica determinada. Es reconocer la figura del testigo celestial, el shâhîd, cuyas recurrencias bajo tantos nombres diversos hemos estudiado (supra II y IV, 9). Y por eso, en Semnânî, es más allá de la luz negra, cuya travesía considera extremadamente peligrosa, donde aflora la visio smaragdina.
Los siete profetas de tu ser
1. ‘Alâoddawleh Semnânî (ob. 1336)
Es éste uno de los nombres más eminentes del sufismo iranio. Con su doctrina se precisa definitivamente la conexión entre las apercepciones visionarias, graduadas según su coloración, y la «fisiología del hombre de luz», es decir, la fisiología de los órganos sutiles cuyo crecimiento no es otra cosa que la ontogénesis del «cuerpo de resurrección». La articulación lle dada por la hermenéutica espiritual del Libro santo: la exégesis espiritual del texto revelado coincide con el éxodo del hombre de luz que regresa de interioridad en interioridad hacia el polo, el lugar de su origen. Dicho de otro modo, la estructura de los siete sentidos esotéricos del Qorân es homologada a la estructura de una antropología o una fisiología mística articulada en siete órganos o centros sutiles (latîfa), cada uno de los cuales está tipificado respectivamente por uno de los siete grandes profetas.
Habiendo ya tratado con suficiente amplitud en otro lugar esta doctrina de Semnânî, nos limitaremos aquí a señalar sus rasgos esenciales. Recordaremos solamente que el shaykh perteneció a una noble familia de Semnân (ciudad todavía muy floreciente en la actualidad, situada a unos 200 km al este de Teherán). Nacido en 659/1261, entra, a la edad de quince años, como paje al servicio de Argún, soberano mongol de Irán; los veinticuatro años, mientras está acampado con el ejército de Argún ante Qazwín, pasa por una crisis espiritual profunda, pide la baja y se consagra definitivamente al sufismo. Tuvo su khângâh en la misma ciudad de Semnân, donde acogió a multitud de discípulos, y donde su recuerdo está todavía vivo en nuestros días; su santuario, un frágil pero hermoso monumento mongol, había subsistido hasta estos últimos años.
Que el Qorán tiene un sentido o más bien varios sentidos espirituales, que todo elemento exotérico tiene su correspondiente esotérico, y que del conocimiento de estos sentidos espirituales depende el modo de ser del verdadero fiel, es una afirmación que se remonta a las primeras generaciones del islam y que expresa un aspecto esencial del chiísmo; la imamología, que ha provocado siempre la reprobación de la ortodoxia del literalismo sunnita, es inseparable de dicha afirmación. Entre otros fundamentos, propone el hadith que recoge estas palabras del Profeta en persona: «El Qorân tiene un sentido exotérico y un sentido esotérico (una apariencia exterior, sentido literal, y una profundidad interior, sentido oculto o espiritual). A su vez, este sentido esotérico tiene un sentido esotérico (esta profundidad tiene una profundidad, a imagen de las esferas celestes que están envueltas unas en otras), y así sucesivamente hasta siete sentidos esotéricos (siete profundidades de profundidades)».
Fundamento y práctica de esta hermenéutica espiritual o esotérica están ligados en realidad a una metafísica de la luz que tiene principalmente su fuente en el Ishrâq de Sohravardî, y que opera de forma similar entre los ishrâqîyûn, los sufíes y los ismailíes. En Semnânî, la fisiología de los órganos de luz, la antropología mística, acentúa aún más la conexión. Es un fenómeno que tiene su correspondencia en la Escolástica latina, donde el interés por los tratados de óptica, los tratados De perspectiva, estaba presidido por la preocupación de vincular la ciencia de la luz con la teología, lo mismo que se hace aquí con la hermenéutica coránica. La implicación de las leyes de la óptica en el texto sagrado inspira la exégesis de un Bartolomeo de Bolonia: «Si la óptica conoce siete modos de participación de los cuerpos en la luz, Bartolomeo encuentra siete modos correspondientes de participación de los intelectos angélicos y humanos en la luz divina». Ya Asín Palacios se había percatado de la existencia de una afinidad esencial entre la hermenéutica de los esoteristas del Islam y la de Roger Bacon. De una y otra parte, lejos se está de proceder arbitrariamente, pues no se hace en suma más que aplicar las leyes de la óptica y la perspectiva a la interpretación espiritual de los textos sagrados. Es también esta aplicación de las leyes de la perspectiva lo que hace posibles los diagramas del mundo espiritual, tanto entre los ismailíes como en la escuela de Ibn ‘Arabî. Una investigación comparada de conjunto debería, claro está, incluir aquí los procedimientos utilizados en las interpretaciones bíblicas por los teósofos protestantes de la escuela de Jacob Boehme.
Desgraciadamente la tarea llevada a cabo por Semnânî no constituye más que una realización parcial. Su tafsîr, introducido por un largo prólogo en el que expone su método, comienza de hecho con la sura 51. El autor pretende continuar el Tafsîr que Najmoddin Râzî dejó inacabado. Él mismo preveía muy bien las dimensiones colosales que habría debido alcanzar la realización plena del proyecto, a saber, una hermenéutica integral de los siete sentidos esotéricos del Qorân. El lector puede constatar cómo el autor deduce paso a paso los siete sentidos, no de manera teórica, sino siempre presididos por la preocupación de referirlos a la experiencia espiritual, es decir, de autentificar cada sentido remitiéndolo al tipo y al grado de experiencia espiritual que corresponde al nivel de una u otra profundidad (o altura). Este grado mismo se refiere al órgano sutil que es su «lugar», así como al color de la luz que lo anuncia y que atestigua su consecución por la apercepción visionaria del místico.
La ley de las correspondencias que regula esta hermenéutica, y que no es otra que la de toda hermenéutica espiritual, puede enunciarse así: hay homología entre los acontecimientos que transcurren en el mundo exterior y los acontecimientos interiores del alma; hay homología entre lo que Semnânî llama zamân âfâqî, el «tiempo de los horizontes» o «tiempo horizontal», el tiempo físico del cómputo histórico regulado por el movimiento de los astros visibles, y el zamân anfosî, el tiempo psíquico, el del inundo del alma, el tiempo del polo que rige en los cielos interiores. Por eso mismo es posible «reconducir» (tal es el sentido de la palabra ta’wîl que designa técnicamente la exégesis espiritual) cada dato exterior a la «región» interior que le corresponde. Estas regiones son sucesivamente los siete órganos sutiles de la fisiología mística, cada una de las cuales, en virtud de la homología de los tiempos, es la tipificación de un profeta en el microcosmo humano, que asegura su imagen y su papel. Cada uno se caracteriza por una luz coloreada que el místico en estado de contemplación puede visualizar, y a la que debe aprender a prestar atención, pues le informa de su propio estado espiritual.
El primero de estos órganos (envolturas o centros) sutiles es designado como el «órgano corporal sutil» (latîfa qalabîya; qalab, literalmente «molde»). A diferencia del cuerpo humano físico, está constituido de influjos que emanan de la Esfera de las esferas, el Alma del mundo, sin la mediación de las otras esferas, ni de los planetas ni de los elementos. No puede comenzar a formarse sino una vez está terminado el cuerpo físico; presentando la forma del cuerpo, pero en el estado sutil, es de algún modo el molde embrionario del cuerpo nuevo, el cuerpo sutil «adquirido» (jism moktasab). Por eso la fisiología mística lo designa simbólicamente como el Adán de tu ser.
El segundo órgano está al nivel correspondiente al alma (latîfa nafsîya), no el alma que es sede de las operaciones espirituales, sino de las operaciones vitales y orgánicas, el anima sensibilis, vitalis, y que es en consecuencia centro de los deseos desordenados y de las malas pasiones; como tal, recibe la designación coránica de nafs ammâra, y se ha visto ya su papel en la trilogía de Najm Kobrâ (supra IV, 3). Así el nivel que le corresponde en el plano sutil es para el espiritual lugar de prueba; haciendo frente a su yo inferior, está en la misma situación que Noé afrontando la hostilidad de su pueblo. Cuando triunfa, este órgano sutil es designado como el Noé de tu ser.
El tercer órgano sutil es el del corazón (latîfa qalbîya), en el cual se forma el embrión de una progenitura mística que está en esta latîfa como una perla en su concha; esta perla, o esta progenitura, no es otra que el órgano sutil que será el verdadero Yo, la individualidad personal y auténtica (latîfa anâ’îya). La alusión a este Yo espiritual que será el hijo concebido en el corazón del místico, nos hace comprender de entrada por qué el centro sutil del corazón es el Abraham de tu ser.
El cuarto órgano sutil está referido al centro que es designado técnicamente por el término sirr (latîfa sirrîya), el «secreto», el umbral de la supraconciencia. Es el lugar y el órgano del coloquio íntimo, la entrevista secreta, el «salmo confidencial» (monâjât); es el Moisés de tu ser.
El quinto órgano sutil es el espíritu (rûh, latîfa rûhîya); por la nobleza de su rango, está investido propiamente de la vicerregencia divina; es el David de tu ser.
El sexto órgano sutil se refiere al centro que se puede designar por el término latino arcanum (khafî, latîfa khafîya). Por este órgano se recibe la asistencia y la inspiración del Espíritu Santo; en la jerarquía de los estados espirituales marca el acceso al estado de nabí, profeta. Es el Jesús de tu ser; él es el que anuncia el nombre a todos los demás centros sutiles y al «pueblo» de sus facultades, pues él es la cabeza, y el nombre que anuncia es el sello de tu ser, del mismo modo que, según el texto coránico (3, 6), Jesús, como penúltimo profeta de nuestro ciclo, fue el anunciador del último, es decir, de la venida del Paráclito.
Por fin el séptimo órgano sutil aparece referido al centro divino de tu ser, al sello eterno de tu persona (latîfa haqqîya). Es el Mohammad de tu ser. Este centro sutil divino es el que oculta la «rara perla mohammadiana», es decir, el órgano sutil que es el Verdadero Yo y cuyo embrión comienza a formarse en el centro sutil del corazón, en el «Abraham de tu ser». Todos los versículos coránicos que establecen la relación entre Molhammad y Abraham son entonces un admirable ejemplo de la interiorización que realiza la hermenéutica de Semnânî, el paso del «tiempo horizontal» al «tiempo del alma». Dicha hermenéutica llega a realizar en la persona del microcosmo humano la verdad del sentido según el cual la religión de Mohammad se origina en la religión de Abraham, pues «Abraham no era ni judío ni cristiano, era un creyente puro (hanîf), un moslim» (3, 60), lo que quiere decir que el «Abraham de tu ser» es conducidlo a través de los centros sutiles de la supraconciencia y del arcanum (el Moisés y el Jesús de tu ser), hasta que alcanza tu verdadero Yo, su progenitura espiritual.
Así el crecimiento del organismo sutil, la fisiología del hombre de luz, progresa por las siete latîfa, cada una de las cuales es uno de los siete profetas de tu ser el ciclo del nacimiento y del crecimiento iniciático es homólogo al ciclo de la profecía. El místico es advertido de este crecimiento por la apercepción de las luces coloreadas que caracterizan cada uno de los centros u órganos suprasensibles, y que tan atentamente fueron observadas por Semnânî. Estas luces son los velos tenues que envuelven cada una de las latîfa; su coloración descubre al místico la etapa a que ha Hegado en el itinerario de su crecimiento. La coloración del cuerpo sutil, en el nivel de su nacimiento, muy próximo todavía al organismo físico (el «Adán de tu ser»), es simplemente tiniebla, negra, virando a veces al gris humo; la del alma vital (Noé) es azul; la del corazón (Abraham) es roja; la de la supraconciencia (Moisés) es blanca; la del espíritu (David) es amarilla; la del arcanum (Jesús) es el negro luminoso (aswad nûrânî); es la «luz negra», la noche luminosa, sobre la que nos ha instruido anteriormente Najm Râzî así como La rosaleda del Misterio y su comentador; por último, la coloración del centro divino (Mohammad) es verde brillante (el esplendor de la Roca de esmeralda, supra III, 1 y IV, 6), pues «el color verde es el más apropiado al secreto del Misterio de los misterios (o de lo suprasensible de todos los suprasensibles)».
De entrada se impone una triple observación. En primer lugar, las luces coloreadas presentan, en la exposición de Semnânî, una doble diferencia respecto de la de Najm Râzî (supra V, 2): en el orden de su escalonamiento, primero; en su término de referencia, después. Lamentablemente, no podemos desarrollar aquí este tenia de forma más amplia. En segundo lugar, está la distinción explícita entre la tiniebla del objeto negro (que absorbe los colores y retiene cautiva la «partícula de luz») y el negro luminoso, es decir, la luz negra, noche luminosa, mediodía obscuro, sobre el que tan extensamente se detiene, como ya hemos visto, la meditación de Lâhîjî comentando La rosaleda del Misterio de Shabestari. Entre los dos hemos vislumbrado cuál es la situación del mundo de los colores en estado puro (supra V, 1). Por último, a diferencia de los autores a los que se acaba de recordar, no es la luz negra la que marca aquí la última estación mística, sino la luz verde. Ello corresponde sin duda a la diferente forma en que es interiorizada, orientada, cada una de las profundidades.
La regla de esta interiorización, la reorientación del «mundo de los horizontes» hacia el «mundo de las almas», es indicada por Semnânî con toda la claridad deseable. «Cada vez —escribe— que en el Libro oyes las palabras dirigidas a Adán, escúchalas a través del órgano de tu cuerpo sutil ( ... ). Medita aquello con lo que simboliza, y ten la certeza de que lo esotérico del discurso se relaciona contigo, como discurso que concierne al mundo del alma, lo mismo que su exotérico se relaciona con Adán en tanto concierne a los horizontes ( ... ). Sólo entonces te será posible aplicarte a ti mismo la enseñanza del Verbo divino, y cogerla como una rama cargada de flores que acaban de abrirse.» Y así va Semnânî, de profeta en profeta.
Es la aplicación misma de esta regla de interiorización lo que nos va a mostrar por qué y cómo en Semnânî, sufí del Islam, el paso por la luz negra que tipifica el «Jesús de tu ser» marca una etapa de importancia decisiva, incluso dramática, pero no es la estación última. El pleno triunfo de la iniciación personal no llega sino con el acceso a la séptima latîfa, aquella a la que envuelve «el más bello de los colores», el esplendor de esmeralda. En efecto, es en el nivel del órgano sutil tipificado como el «Jesús de tu ser» donde Semnânî discierne el peligro, la seducción a la que ya han sucumbido los cristianos en general y ciertos sufíes en el Islam. Vale la pena prestar atención a esta valoración del cristianismo, tal como es formulada por un sufí, pues difiere profundamente de las polémicas desplegadas por los apologistas oficiales o los heresiógrafos ajenos a todo sentimiento místico. Es una crítica formulada en nombre de la experiencia espiritual; es como si para el maestro sufí se tratara de operar el ta’wîl perfecto del cristianismo, es decir, de «reconducirlo» y hacerlo acceder al fin a su verdad.
Con un planteamiento sorprendente, Semnânî estableció una conexión entre la seducción a que cede el dogma cristiano de la Encarnación, proclamando la homoousía y afirmando que ‘Isâ ibn Maryam es Al-lâh, y la embriaguez mística en la que Hallâj exclama: «Yo soy El Verdadero» (Anâ’l Haqq). Hay una simetría en los peligros: de un lado, el sufí que experimenta el fanâ fi ‘llâh lo confunde con una reabsorción actual y material de la realidad humana en la divinidad; del otro lado, el cristiano opera un fanâ de Al-lâh en la realidad humana. Por eso Semnânî percibe en una y otra parte la misma amenaza inminente de un desarreglo de la conciencia. Le hará falta al sufí la asistencia de un shaykh experimentado para evitarle el abismo y conducirle al grado que es realmente el centro divino dc su ser, la latîfa haqqîya, donde aflora su Yo espiritual superior. Si no, estando la energía espiritual íntegramente concentrada en este afloramiento, el yo inferior queda a merced de los pensamientos extravagantes los delirios. La «balanza» (supra IV, 10) está entonces totalmente desequilibrada; por una recaída fatal, el Yo superior sucumbe, apenas nacido, a lo que había superado y perece en su triunfo. Y esto es tan verdadero en el dominio moral como en la percepción metafísica de lo divino y del ser. Es una ruptura prematura del proceso de crecimiento, una «iniciación fallida». Se podría decir que el peligro mortal que Semnânî discierne en ambas partes es la misma situación ante la que se situó Occidente, cuando Nietzsche proclamó: «Dios ha muerto».
Y tal es el peligro que afronta el espiritual en la estación mística de la luz negra o el negro luminoso. Resumiendo brevemente a Semnânî (Comentario de la sura 112), podemos decir: si un mismo peligro pesa sobre el sufí y sobre el cristiano, es porque hay una revelación y un florecimiento del Yo que corresponden a cada una de las latîfa. El peligro se encuentra entonces en el momento en que el Yo hace su aparición (tajallî) en el nivel del arcanum (cuyo color es la luz negra y cuyo profeta es Jesús). Si el crecimiento espiritual no ha eliminado totalmente la «embriaguez», es decir, las seducciones de la subconciencia que corresponden al nivel de las dos primeras latîfa, queda entonces activo un modo de percepción inferior, y la trayectoria de Abraham corre el riesgo de quedar inacabada para siempre. Por eso el misterio de la teofanía, la manifestación del Espíritu Santo en la forma visible del ángel Gabriel que se aparece a Maryam, la «insuflación» en ella de Jesús Rûh
Al-lâh (Spiritus Dei), todo esto, los cristianos no lo han entendido, en su dogma de la Encarnación, en el nivel del arcanum (latîfa khafîya). Lo han entendido en el plano de las evidencias que son propias todavía del nivel de las dos primeras latîfa. Su dogma hace nacer materialmente al Dios único «sobre la tierra», mientras que el «Jesús de tu ser» es el misterio de tu nacimiento espiritual, es decir, de tu asunción celestial. Han percibido el acontecimiento en el zamán âfâqî, no en el zamân anfosí, es decir, en el plano suprasensible donde se realiza el acontecimiento real que es acontecimiento del alma en el mundo del alma. Del mismo modo el sufí, a este mismo nivel, transgredirá la pobreza metafísica, el despojamiento místico que, como se ha visto (supra V, 3), es el secreto de la luz negra. Exclamará Anâ ‘l-Haqq (Yo soy El Verdadero), en lugar de decir, como le reconviene Ibn ‘Arabî, Anâ sirr alHaqq: «Yo soy el secreto del Verdadero», es decir, el secreto que condiciona la polaridad de las dos caras, cara de luz y cara de obscuridad, porque el Ser divino no puede existir sin mí, ni yo puedo existir sin él.
A la simetría de los peligros corresponde la simetría de las terapéuticas espirituales. Es preciso «retirar» al místico hasta la morada espiritual superior (es el paso de la luz negra a la luz verde), de forma que la naturaleza de su verdadero Yo le sea revelada, no como un yo del que la divinidad sería el predicado, sino como órgano y lugar de la teofanía; esto quiere decir que habrá alcanzado la aptitud para ser investido con su luz, para ser el perfecto espejo, el órgano de esa teofanía. Tal es la condición del «amigo de Al-lâh», aquel de quien el ser divino puede decir, según las palabras del hadith inspirado, tan célebre entre los sufíes: «Yo soy el Ojo por el que ve, el oído por el que oye, la mano por la que palpa...». Palabras divinas a las que corresponden las del místico: «Yo soy el secreto del Verdadero». Ahora bien, esta terapéutica espiritual es inspirada a Semnânî por un versículo que él valora de forma especial y en el que la cristología coránica encuentra su expresión esencial: «No lo han matado, no lo han crucificado, han sido engañados por la apariencia; Al-lâh lo ha llevado hacia él» (4, 156), es decir, lo ha substraído vivo a la muerte. Sólo un auténtico «realismo espiritual», un realismo de lo suprasensible, puede penetrar el arcano de este versículo. Impone una orientación polar substrayéndose a la dimensión que, para nosotros, es la única capaz de contener y retener la realidad del acontecimiento, la dimensión «horizontal» de la historia. Por el contrario, lo que busca el sufí no es de ningún modo lo que llamamos hipotéticamente el «sentido de la historia», sino el sentido interior de su ser y de cada ser. No es la realidad material, el dato de la historicidad terrestre (en el zamân âfâqî), sino el «acontecimiento en el cielo», lo único que puede salvar al hombre terrenal y conducirlo de nuevo «a casa».
«Así pues, cuando escuches algunas palabras dirigidas por Al-lâh a su amigo el Profeta, o alguna alusión que le concierna, escúchalas, percibe por el órgano sutil que es el divino en ti (latîfa haqqîya), es decir, el Muhammad de tu ser.» En este centro sutil culmina la formación del hombre celestial. Allí alcanza su plena estatura el cuerpo sutil «adquirido» por la práctica espiritual del místico, cuerpo sutil que contiene el «corazón el hijo espiritual del «Abraham de tu ser», aquel que es capaz de asumir la función teofánica del espejo puro («especularidad», mira’îya). La relación entre la hermenéutica espiritual y la fisiología mística se desvela plenamente: a medida que progresa la comprensión de los sentidos ocultos, progresa el crecimiento del organismo sutil oculto en el ser humano, su crecimiento «de profeta en profeta» hasta la plenitud de su estatura profética. Aquí haría falta traer a colación todos los factores de la cosmología teosófica de Semnânî. Con la comprensión de los sentidos ocultos, las energías universales que preceden al universo sensible llegan a los órganos de la fisiología sutil y se integran en estos órganos del «cuerpo de inmortalidad» que son para el corazón de la persona del místico mucho más que los «astros de su destino», puesto que son los «profetas de su ser».
Habiendo alcanzado en esta estación mística su perfecta estatura espiritual, el místico no tiene ya necesidad de la meditación de la última latîfa, puesto que es en adelante el «Mohammad de su ser». Ahí vemos el sentido que toma en Semnânî la figura teofánica que hemos aprendido a reconocer en el curso de nuestra investigación bajo nombres múltiples y diversos, y que él mismo designa como ostâd ghaybî, el maestro o guía personal suprasensible. Esta figura es sin duda el shaykh alghayb, el guía, el «testigo en el cielo», del que nos han dado cuenta las visiones de Najm Kobrâ. Semnânî sugiere discretamente su papel y su intervención continua: «Igual —dice— que la santidad del sentido físico del oído es una condición requerida en el oyente para que pueda oír lo exotérico del Qorán y recibir el tafsîr de su maestro exterior visible (ostâd shahâdi), lo mismo la integridad del corazón, del oído interior, es una condición requerida en en espiritual inspirado (molham) para que pueda oír lo esotérico del Qorán y recibir su ta’wîl del maestro interior suprasensible (ostâd ghaybî)».
Este texto, de una densidad alusiva tan notable, indica pues que el místico inspirado está hacia su ostâd ghaybî en la misma relación que el profeta Mohammad hacia el Espíritu Santo, que fue su compañero inseparable como había sido el de Jesús. Por eso la suprema latîfa del organismo sutil es igualmente referida al «Loto del límite», allí donde el Profeta vio en el Paraíso al ángel Gabriel (53, 14), y por eso también la preeminencia del color verde, anunciador de la suprema estación mística, es justificada con una alusión al rafrat, las colgaduras de color verde que ve el Profeta recubriendo el horizonte del cielo en su primera visión del ángel. Se comprende entonces por qué la latîfa, el órgano sutil, que se designa como «Mohammad de tu ser», sea designada desde otra perspectiva latîfa jabra‘elîya, «ángel Gabriel de tu ser». Para el místico, la latîfa jabra‘elîya está aquí en la misma relación con respecto al Ángel de la Revelación que la Naturaleza Perfecta con respecto al Ángel de la humanidad en el hermetismo sohravardiano (véase supra II, l). Se comprende también por qué tantos sufíes, de Jalâl Rûmi a Mîr Dâmâd, entienden la anunciación de GabrielEspíritu Santo a Maryam como si fuera dirigida a cada alma mística. Pero hay algo más: la figura teofánica del ángel, que para la profetología es el Ángel de la Revelación y para la «teosofía oriental» de los ishrâqîyûn el Ángel del conocimiento, es aquí el Ángel de la exégesis espiritual, es decir, el que revela el sentido oculto de las revelaciones anteriores, a condición de que el místico posea el oído del corazón, el oído «celestial» (malakûtî). Por ello, asume la función espiritual que en el chiísmo corresponde al Imam, la walâyat del Imam como dispensador del sentido esotérico, y se observa que sólo el sufismo chiíta perfila por completo esta idea de la walâyat. Pero se puede decir que la espiritualidad de Semnânî conduce a la interiorización radical tanto de la profetología como de la imamología. Y esto es lo único que puede hacer un «mohammadiano».
«Aquel que ha tomado conciencia de esta latîfa, aquel que ha llegado hasta ella por la marcha, el vuelo o el éxtasis, aquel que ha hecho aflorar las potencias de todos sus órganos sutiles más allá del deslustre de lo ilusorio y lo relativo, y las ha hecho mostrarse tal como
deben aparecer en estado puro, ése sí es un mohammadiano en el sentido verdadero. Si no, no te hagas ilusiones; no creas que el hecho de articular "Yo atestiguo que Mohammad es el enviado de Al-lâh" basta para hacer de ti un mohammadiano.»
2. El mundo de los colores y el hombre de luz
En varias ocasiones, los análisis precedentes nos han mostrado que, por su física y metafísica de la luz, había una afinidad, ora sutil ora explícita, entre sufismo y maniqueísmo. Sería una tarea fascinante seguir las huellas de esta afinidad en la iconografía; tanto más fascinante cuanto que por otra parte, ponemos de relieve ciertos paralelismos entre sufismo y cristianismo, es fácil comprobar que nos dirigen hacia representaciones cristianas que no son precisamente las del cristianismo oficial e histórico. Ya las indicaciones de Semnânî bastarían para ponernos en camino. La verdad central del cristianismo puede ser pensada en términos de unión hipostática de la divinidad y la humanidad, pero puede serlo también en términos de teofanía (tajallî). La primera vía fue la de la Gran Iglesia; es superfluo recordar cómo se contempla desde la teología islámica. La segunda vía fue seguida por quienes rechazaron la contradicción que implicaba, ya sean los valentinianos o los maniqueos, un Apolinar de Laodicea o, entre los espirituales del protestantismo, Schwerickfeld o Valentín Weigel. Estos últimos sin embargo no han hecho de ningún modo una cristología mitológica; han afirmado la idea de una caro Christi spiritualis.
Si se quiere comprender tanto el alcance de las críticas de un sufí como Semnânî como las intenciones profundas de la imamología chiíta, es preciso conservar esta idea en la mente, pues implica importantes consecuencias para la ciencia de las religiones en general. Este «realismo espiritualista» dispone de toda la substancia de la «Tierra celestial de Hûrqalyâ» para dar cuerpo a lo psicoespiritual y a los acontecimientos espirituales. Hemos visto cómo Semnânî denuncia el peligro simétrico del que amenaza al sufismo: no ya, ciertamente, un fanâ fi'llâh, sino, a la inversa, un fanâ de lo divino en la realidad humana. Si Semnânî hubiera dispuesto de la terminología de un hombre moderno, habría hablado de historización, secularización, socialización, no como fenómenos que se realizan al lado de otros en el zamân âfâqî, el «tiempo horizontal» de la historicidad material, sino como caída del propio zamân anfosî, el tiempo psicoespiritual, en el zamân âfâqî. Dicho de otro modo, del paso de los acontecimientos que resultan de la historia del alma a una historia que resultan de los acontecimientos exteriores. Los primeros no son de ningún modo mitología, y la iconografía que los representa no consiste de ningún modo en alegorías. Pero, claro está, las intenciones y los procedimientos difieren profundamente según se trate de una u otra categoría de acontecimientos. Es posible hacerse una idea del contraste refiriéndose, por una parte, a la iconografía del Christus juvenis de los primeros siglos del cristianismo (algunos de sus tipos han sido recordados aquí, véase supra II, 2) y, por otra parte, bien en la Iglesia de Oriente, a la del pantokrátor provisto de todos los atributos de la madurez y la virilidad, bien en la de Occidente a la del Jesús sufriente y crucificado.
Lo que esta última iconografía refleja es la inclinación a encontrar lo divino en la realidad humana de todos los días, incluso en sus oscuridades y abyecciones: la idea de que la divinidad no podía salvar al hombre más que haciéndose hombre en este sentido. Por el contrario, lo que refleja la primera es la idea de que la divinidad no puede entrar en contacto con la humanidad más que transfigurando a ésta; que la salvación del hombre prisionero de las tinieblas ahrimanianas no puede ser más que una asunción celestial, operada por la todopoderosa atracción de la luz divina, sin que ésta deba ni pueda ser hecha cautiva, pues la posibilidad de salvación quedaría abolida.
Precisamente los actos de la dramaturgia maniquea de la salvación son la preparación y la espera de este triunfo. Ahora bien, esta soteriología, liberación de las «partículas de luz» escapadas de su prisión y reunidas por fin con sus semejantes, es exactamente la de un Sohravardî y un Semnânî. De ahí su metafísica de la luz que enmarca su fisiología del hombre de luz, centrada en la presencia o la atracción de una Naturaleza Perfecta o un «testigo en el cielo», que es para la individualidad del místico el homólogo del gemelo celestial de Mani, es decir, Cristo o la Virgen de luz. La pintura maniquea se proponía ofrecer una percepción sensible de este retorno «de la luz a la luz», como acontecimiento suprasensible. Que la iconografía descubra una afinidad entre sus procedimientos y los de la miniatura persa es un hecho que encubre otra afinidad de orden más profundo.
Así, esta afinidad más profunda, perceptible en la que existe entre los procedimientos técnicos de la iconografía maniquea y la miniatura persa, es la misma que ejerció su influencia en los siglos VIII y IX de nuestra era en los medios espirituales en que se formó la gnosis chiíta. La idea misma que preside la teosofía chiíta, la del Imam y la imamología, determina una estructura que se articula en tres tenias fundamentales, en los que se percibe la afinidad entre la gnosis chiíta y la gnosis maniquea. De estos tres temas, el de la walâyat es quizás el dominante, pues cristaliza a su alrededor el tema de los ciclos de la Profecía y el de las ciencias espirituales es de la naturaleza, alquimia y astrología, que son las bases de la cosmología y la biología maniqueas.
El tema de la walâyat ya se ha planteado aquí, sea a propósito de la visión de los siete abdâl, las siete estrellas próximas al polo, en Rûzbehân, sea propósito de la jerarquía esotérica que, organizada a imagen de la cúpula celeste, tiene su clave de bóveda en el polo (el Imam oculto) y cumple una función de salvación cósmica (supra III, 2 y 3). Lo hemos visto reaparecer, unas páginas más atrás, en relación con la idea del maestro interior, ostâd ghaybî, «ángel Gabriel de tu ser», que, en su función de iniciador al sentido oculto de las revelaciones, ha aparecido, en Semnânî, como el «Imam interior» y por tanto como una interiorización de la imamología. Se ha señalado ya la dificultad de traducir simultáneamente los aspectos connotados por el término: la dificultad se debe sin duda a que la estructura que ahí está implícita no tiene correspondencia exacta en occidente, salvo entre los espirituales citados ocasionalmente con anterioridad. Esta estructura religiosa es completamente diferente de lo que designamos comúnmente con la palabra «Iglesia», pues hace corresponder a cada uno de los ciclos de la Profecía (nobowwat) un ciclo de iniciáción (walâyat) al sentido oculto de la letra revelada. La gnosis chiíta, como religión iniciática, es iniciación a una doctrina. Por eso resulta particularmente insatisfactorio traducir, como se hace a menudo, walâyat por «santidad». Lo que connota este término, especialmente la noción canónica de santidad, está muy alejado del sentido original. La walâyat como iniciación y como función iniciática es el ministerio espiritual del Imam, cuyo carisma es iniciar a sus fieles al sentido esotérico de las revelaciones proféticas. Más aún, el Imamato es ese sentido. El Imam como walî es el «gran maestro», el maestro de iniciación (así
traspuesta a otro plano, se puede conservar la doble acepción exotérica de la palabra walî: por una parte, amigo, compañero; por otra, señor, protector).
El segundo tema, el de los ciclos de la Revelación, está implícito en la idea misma de la walâyat. Ésta postula en efecto, tal como se acaba de decir, una teoría de los ciclos de la Profecía: profetología e Imamología son dos luces inseparables. Ahora bien, esta teoría de los ciclos de la Revelación, aun presentando en la gnosis ismailí rasgos que recuerdan el tenia del Verus Propheta en el cristianismo ebionita, es una teoría específicamente maniquea. Por otra parte, la «fisiología del hombre de luz», el crecimiento de sus órganos sutiles, se modela en Semnânî, como ya hemos visto, sobre esta misma teoría de los ciclos de la Profecía. Los órganos sutiles son respectivamente los «profetas de tu ser»; su crecimiento hasta el «cuerpo de resurrección» es, en correspondencia sorprendente con el ciclo de las resurrecciones del adepto en la gnosis ismailí, la realización microcósmica y el homólogo de los ciclos de la Profecía.
Por último, tercer tema, alquimia y astrología son, como ciencias espirituales de la naturaleza, fundamentales para la soteriología maniquea de la luz; hemos visto igualmente a Najm Kobrâ designar al buscador como «partícula de luz» aprisionada en la tiniebla y proclamar que su método no era otro que el de la alquimia. Es esta operación alquímica la que produce la aptitud para la apercepción visionaria de los mundos suprasensibles, los cuales se manifiestan por las figuras y constelaciones que brillan en los cielos del alma, los cielos de la Tierra de luz. Estas constelaciones espirituales son homólogas de las que interpreta la astronomía esotérica (supra III, 3), con una misma figura que domina la Imago mundi así ejemplificada en una y otra parte: el Imam que es el polo, lo mismo que en términos de alquimia espiritual es la «Piedra» o el «Elixir».
Son estos tres temas, articulados paralelamente en la gnosis maniquea y en la gnosis chiíta, los que amplifican y explicitan el motivo fundamental de la teofanía, cuyos presupuestos e implicaciones se han recordado anteriormente. Ahora bien, este sentimiento teofánico común al chiísmo y al sufismo (y que se expresa particularmente en el sufismo chiíta) determina la apercepción chiíta de la persona del Imam, como determina igualmente la apercepción de la belleza en aquellos sufíes, los discípulos de Rûzbehân de Shirâz, por ejemplo, para los que se ha utilizado propiamente la designación de «fieles de amor». En consecuencia, es a este mismo sentimiento teofánico fundamental al que hay que apelar para dar cuenta, en iconografía, de técnicas pictóricas comunes. La persona del Imam (es decir, del Imam eterno en sus doce ejemplificaciones personales para el chiísmo duodecimano) es la forma teofánica (mazhar) por excelencia. La persona del shâhid, el ser de belleza elegido como testigo de contemplación, es para su fiel la forma teofánica personal; lo hemos identificado en el curso de esta investigación con nombres muy diversos. Hay algo en común entre la dedicación caballeresca que liga al adepto chiíta con la persona teofánica del Imam y el servicio de amor que liga al amante místico con la forma terrenal a través de la cual se le revela el atributo divino por excelencia que es la belleza. Los orígenes históricos de esta connivencia no serán quizá nunca definitivamente esclarecidos; se establecen en la fecha y en los medios espirituales que evocábamos antes. Lo que retiene la fenomenología son las atestaciones de estados vividos; el sentimiento maniqueo del drama del universo era particularmente apto para desarrollar el sentimiento
de un pacto de fidelidad personal; toda la ética del chiísmo y del sufismo iranio culmina en la idea de javânmardî, es decir, de «caballería espiritual».
Así se hace posible valorar plenamente el testimonio de un escritor del siglo XI, Abû Shakûr Sâlimî, que nos describe cómo los maniqueos de Asia central se caracterizaban por el culto de apasionada adoración que profesaban para con la belleza y todos los seres de belleza. En nuestros días se han emitido contra este testimonio objeciones que se anulan por sí mismas, pues confunden pura y simplemente las implicaciones de la física maniquea de la luz con lo que teníamos la costumbre de pensar en Occidente en términos de unión hipostática. De ahí, la advertencia que repetíamos al comienzo del presente apartado; más le valdría al filólogo puro abstenerse de toda intrusión en el campo cerrado de la filosofía que presentarse en él con armas inadecuadas.
Si se piensa en términos de teofanía (tajallî, zohûr), no en términos de unión hipostática, se hablará nada más que de un receptáculo corporal (mazhar), que cumple la función y el oficio de un espejo. El receptáculo, caro spiritualis, puede ser percibido como tal de diversas maneras; esta percepción es posibilitada por esa alquimia de que nos habla Najm Kobrâ y actúa sobre los órganos de percepción del contemplador (para los cuales y por los cuales el acontecimiento era a la vez sensible y suprasensible, como afirmaba Najm Râzî). En virtud de ello se nos ha recordado en numerosas ocasiones que la visión está en función de la aptitud: tu contemplación vale lo que eres. Así los autores ismailíes, Abû Ya’qûb Sejestânî, entre otros, como tratando de prevenir las desafortunadas objeciones evocadas unas líneas más atrás, insisten en el hecho de que la belleza no es un atributo inmanente a la naturaleza física, no es un atributo material de la carne; la belleza física es en sí misma un atributo y un fenómeno espiritual. Sólo es percibida por el órgano de luz, y la percepción como tal efectúa el paso del plano sensible al suprasensible. Quizá la descripción de Abû Shakûr exagera en los detalles algunos rasgos comunes a los maniqueos y a los sufíes hallâjianos, pero, como ha escrito L. Massignon, «resume el carácter esencial de este desarrollo particular de un sentimiento estético cristalino, tan transparente como un arco iris, que el Islam ha derivado de un concepto maniqueo más bien dramático: el aprisionamiento de las partículas de luz divina en la matriz demoníaca de la materia».
Ése es el sentimiento estético fundamental que, persistiendo en desarrollos diversos, se expresa por una técnica pictórica común. Se ha considerado a Mani tradicionalmente en el Islam como el iniciador de la pintura y el más insigne maestro en el arte de pintar (en la lengua persa clásica, los términos nagârestân y nagârkhâneh son utilizados con el significado de «casa de Mani» para designar un grupo de pinturas, un libro de imágenes pintadas). Es sabido que su pintura tenía esencialmente una función didáctica; se proponía conducir a la visión de lo que está más allá de lo sensible: provocar el amor y la admiración por los «Hijos de la Luz», y el horror por los «Hijos de las Tinieblas». Las iluminaciones litúrgicas, tan desarrolladas entre los maniqueos, eran esencialmente la escenografía de la «liberación de la luz». Con este fin los maniqueos llegaron a representar la luz en sus miniaturas por medio de metales preciosos. Si asociamos la persistencia de la técnica maniquea y sus motivos decorativos con el resurgimiento de la física maniquea de la luz en la «teosofía oriental» de Sohravardî, y sobre todo con ciertos salmos compuestos por él, comprenderemos tanto mejor todo lo que sugieren estas líneas de L. Massignon: «El arte de las miniaturas persas, sin atmósfera, sin perspectiva, sin sombras, sin modelado, con el esplendor metálico de la policromía que le es particular, da testimonio de que sus iniciadores pretendían una especie de sublimación alquímica de las partículas de luz divina aprisionadas en la "masa" de la pintura. Metales preciosos, oro y plata, afluyeron a la superficie de las franjas y de las coronas, de las ofrendas y de las copas, escapando de la matriz de los colores».
Huida, ascensión y liberación: es esto también lo que anunciaban a Najm Kobrâ las visiones de luces coloreadas, colores en estado puro, suprasensibles, liberados de la tiniebla ahrimaniana del objeto negro que los había absorbido, y restituidas, tal como habían aflorado de la noche divina «en las proximidades del polo», a la Terra lucida «que genera por sí misma su propia luz» (véase supra III, l). En esta pura luminiscencia reconocemos una representación irania por excelencia: el Xvarnah, la «luz de gloria» que, desde su mismo origen, constituye en su ser los seres de luz, de los que ella es a la vez la gloria y el destino (supra II, 3). Esta luz es lo que la iconografía ha representado como el nimbo lumino, el aura gloriae que llevan a modo de aureola los reyes y sacerdotes de la religión mazdea; su representación pasó a las figuras de budas y bodhisattvas, así como a las figuras celestiales del arte cristiano primitivo; forma el fondo rojizo de numerosas pinturas maniqueas de Turfán, así como de las pinturas de algunos manuscritos persas de la escuela de Shiraz, supervivencias de las célebres pinturas murales de los sasánidas.
No nos equivoquemos sobre el sentido de estos fondos de color rojizo, cuando los volvamos a encontrar en el fondo de oro de los iconos y mosaicos bizantinos. Ya se trate del nimbo de los personajes o de la geografía visionaria de lo que se ha llamado «paisajes de Xvarnah» (Strzygowsky) se trata siempre de la misma luz transfiguradora: luces que vuelen a su origen o luces que descienden hacia la superficie de los objetos al encuentro de aquéllas, atrayéndolas fuera de los objetos en que se encuentran. No hay contraste ni ruptura, sino prolongación y persistencia de una misma idea. Pues hay un monofisismo siempre latente en todo un cristianismo oriental, un mismo deseo imperativo de transfiguración, caro spiritualis Christi, del que el fanâ fi’llâh del sufismo no es quizá más que el presentimiento o el cumplimiento. El contraste y la ruptura hay que buscarlos en otro lugar: allí donde la Sombra y las sombras han desterrado definitivamente esta luz de la iconografía.
3.- Los colores «fisiológicos» según Goethe
No intentaremos recapitular los temas básicos del presente estudio; no se trata de concluir; la ambición de una verdadera investigación es abrir el camino a cuestiones nuevas. Entre las cuestiones que quedarían pendientes de plantear o desarrollar, hay una que ya aquí mismo sale espontáneamente a la luz. Lo que hemos analizado como apercepciones visionarias, sentidos suprasensibles, órganos o centros sutiles que se desarrollan en función de una interiorización creciente, en suma, todos los temas constitutivos de una «fisiología del hombre de luz» nos han mostrado en los fotismos coloreados, percepciones suprasensibles de colores en estado puro, una actividad interior del sujeto que no es el simple resultado de impresiones pasivamente recibidas de un objeto material. Para cualquiera que esté familiarizado con la Farbenlehre (teoría o, más bien, doctrina de los colores) de Goethe, la pregunta se plantea de forma ineluctable ¿no hay una fecunda
comparación que establecer entre nuestra «fisiología del hombre de luz» y la noción de «colores fisiológicos» de Goethe?
Tengamos presentes algunas tesis fundamentales de Najm Kobrâ, por ejemplo: lo buscado es la luz divina y el propio buscador es una partícula de esa luz; nuestro método es el de la alquimia; lo semejante aspira a su semejante; lo semejante no puede ser visto y conocido más que por su semejante. Parece entonces que el propio Goethe haya trazado la vía a cualquiera que quiera responder a la invitación del sufí iranio para penetrar en el núcleo del problema: «El ojo debe su existencia a la luz. De un aparato sensorial auxiliar, animal y neutro, la luz ha evocado, ha producido para sí misma, un órgano semejante a ella misma; así el ojo fue formado por la luz, de la luz y para la luz, para que la luz interior entrara en contacto con la luz exterior. Aquí incluso nos viene a la memoria la antigua escuela jónica que no dejaba de repetir, concediendo a ello una importancia extrema, que lo semejante es conocido sólo por lo semejante. Y rememoraremos así las palabras de un antiguo místico, que parafrasearé gustosamente de este modo:
Si el ojo no fuera de naturaleza solar,
¿cómo podríamos mirar la luz?
Sí la propia potencia de Dios no viviera en nosotros,
¿cómo podría el divino arrebatarnos en éxtasis?»
Se puede asociar espontáneamente el testimonio del viejo místico anónimo citado por Goethe con los de los sufíes iranios que han sido recordados aquí. La idea de una «fisiología del hombre de luz», tal como la plantea la teoría de los sentidos suprasensibles de Najm Kobrâ y la teoría de los órganos sutiles de envolturas coloreadas de Semnânî, coincide con la gran intuición de Goethe, a saber, la atribución a los «colores fisiológicos» de una importancia preeminente que los sitúa a la cabeza de la Gran Obra, y que el autor amplificará explicando el significado místico y la experiencia de los colores. Y es que el término «fisiología» no nos remite aquí de ningún modo a un organismo material, sino a algo de lo que se priva toda ciencia racionalista que, aparte de los datos empíricos sensibles, no conoce más que las abstracciones del entendimiento. De forma similar, Goethe comienza por recordar que el fenómeno que él designa como «colores fisiológicos» ha sido conocido desde hace mucho tiempo; desgraciadamente, por falta radical de una fenomenología apropiada, no se ha sabido comprender ni valorar; se ha hablado de colores adventici, imaginarii, phantastici, vitia fugitiva, ocular spectra, etc. En suma, se ha considerado esos colores como algo ilusorio, accidental, inconsistente; se los ha relegado al dominio de los fantasmas peligrosos, pues una concepción del universo que identifica la realidad física con la realidad total ya no puede ver, en efecto, en lo suprasensible más que lo espectral. Por el contrario, hemos aprendido aquí a ver en lo suprasensible algo muy distinto de eso, y de ello nos hablan nuestros sufíes. Y ese algo concuerda con la afirmación de la Farbenlehre, cuando plantea que los colores que llama «fisiológicos» pertenecen al sujeto, al órgano de la visión, al «ojo que es luz»; mejor todavía, son las condiciones mismas del acto de ver, que resulta incomprensible si no es una interacción, una acción recíproca.
La denominación de «fisiológicos» que por esta razón se les da, recibe todo su sentido y su justificación a medida que se explicita la idea. Hay inicialmente ahí un rechazo a admitir un
carácter puramente exterior o extrínseco, como si el Ojo no hiciera más que reflejar pasivamente el mundo exterior. La percepción del color es una acción y una reacción del alma que se comunica a todo el ser; hay entonces una energía emitida por los ojos, una energía espiritual que emana de toda la espiritualidad personal, energía que no es ni cuantificable ni ponderable (no podría ser valorada más que por esa balanza mística de la que habla Najm Kobrâ, supra IV, 10). «Los colores que vemos en los cuerpos no afectan al ojo como si fueran algo extraño a él, como si se tratase de una impresión recibida puramente del exterior. No, este órgano está siempre en condiciones de producir colores, y disfruta de una sensación agradable si algo homogéneo con su naturaleza le es presentado desde el exterior» (Farbenlehre 760). Esto es así porque los colores no hacen más que modificar ocasionalmente la capacidad o potencia determinativa latente que es el propio ojo. Siempre vuelve como un leitmotiv la afirmación de que el Ojo produce entonces otro color, su propio color. El ojo busca, al lado de un espacio coloreado dado, un espacio libre para producir el color que él mismo exige. Es éste un esfuerzo hacia una totalidad en la que se encuentra implícita la ley fundamental de la armonía cromática, y por eso «si la totalidad de los colores es propuesta al ojo desde el exterior como un objeto, él se regocija de ello porque en ese momento su propia actividad se ofrece a él como una realidad» (Farbenlehre 808).
¿No hay un fenómeno semejante de totalidad en la reunión de los dos resplandores, uno emitido por el cielo, el otro por la persona terrenal, que Najm Kobrâ percibió como la forma teofánica de su «testigo en el cielo» (supra IV, 9), es decir, de la parte complementaria celestial que condiciona la totalidad de su ser? Lo que autoriza el paralelismo son las palabras del antiguo místico que Goethe hizo suyas en la introducción de su propio libro.
Del intercambio mutuo de lo semejante con lo semejante, de la interacción así esbozada, se desprende la idea de acciones específicas; estas acciones no son nunca arbitrarias, y sus efectos bastan para atestiguar que el «color fisiológico» como tal es una experiencia del alma, es decir, una experiencia espiritual del color mismo: «De la idea de polaridad inherente al fenómeno, del conocimiento que hemos alcanzado de sus determinaciones particulares, podemos concluir que las impresiones particulares de los colores no son intercambiables, sino que actúan de forma específica y deben producir condiciones con una especificidad decisiva en el organismo vivo. Ocurre lo mismo con el alma (Gemüt): la experiencia nos enseña que colores particulares producen impresiones mentales definidas». Son estas impresiones las que fundamentan los significados de los colores, los cuales se escalonan hasta su significado místico, que ha retenido la atención de los maestros sufíes iranios. Con esos significados termina en unas páginas admirables la Farbenlehre. «Todo lo que precede ha sido un intento de mostrar que cada color produce un efecto definido sobre el ser humano, que revela así su naturaleza esencial tanto al ojo como al alma. Se deduce de ello que el color puede ser utilizado para ciertos fines físicos, morales y estéticos.» Puede ser utilizado también para otra finalidad que aprovecha su efecto y expresa todavía mejor su significado interior, es el uso simbólico que Goethe distingue cuidadosamente del uso alegórico (en contra del desafortunado y frecuente hábito de confundir alegoría y símbolo).
«Por último, y como se intuirá con facilidad, el color puede asumir un significado místico. En efecto, el esquema (el diagrama) en el que se presenta la diversidad de los colores sugiere las condiciones arquetípicas (Urverhältnisse) que pertenecen tanto a la percepción visual del hombre como a la naturaleza; en consecuencia, no hay duda de que es posible servirse de sus relaciones respectivas a modo de lenguaje, si se quieren expresar las condiciones arquetípicas, que no pueden afectar a los sentidos con la misma fuerza ni con la misma diversidad». Y tal es el lenguaje que los fotismos coloreados han hablado de hecho a todos los discípulos de Najm Kobrâ, porque el color no es una impresión pasiva, sino el lenguaje del alma consigo misma. Así, en la héptada de los colores, Semnânî percibe la héptada de los órganos del hombre de luz, la héptada de los «profetas de tu ser».
Y en una última indicación de Goethe, quizá nos es posible percibir como la experiencia espiritual del color puede iniciar a la revelación del «testigo en el cielo», del guía celestial, del que hablaron Sohravardî, Najm Kobrâ y Semnânî. «Si se ha elegido bien la polaridad de amarillo y azul, si en particular se ha observado bien su intensificación en rojo, para ver como estos opuestos se inclinan el uno hacia el otro y se reúnen en un tercero, entonces no hay duda de que empezará a despuntar en nosotros la intuición de un profundo secreto, el presentimiento de que se puede atribuir a estas dos entidades separadas y recíprocamente opuestas un significado espiritual. Cuando se las vea producir hacia abajo el verde y hacia arriba el rojo, difícilmente se podrá evitar la idea de que se contempla aquí a las criaturas terrenales, y allí a las criaturas celestiales de los Elohim» (Farbenlehre 919).
Aquí también las palabras del místico anónimo citado por Goethe nos lucen presentir la convergencia global entre la doctrina de los colores del pensador alemán y la física de la luz de nuestros místicos iranios, que representa para ellos una tradición que se remonta a la antigua Persia, anterior al Islam. Nuestras indicaciones han sido someras. Buen número de preguntas quedarán en el aire, pero valía la pena que quedaran al menos planteadas. En la medida en que la óptica de Goethe es una «óptica antropológica», se enfrentó y continuará enfrentándose con las exigencias v los hábitos de lo que llamamos «el espíritu científico». Incumbe a éste perseguir los fines que se ha fijado, pero aquí se trata de otra cosa, de otro fin, común a aquellos que han experimentado de forma semejante los «actos de la luz».
Este fin es la sobreexistencia de la individualidad personal superior, alcanzada por la reunión con su propia dimensión de luz, su «cara de luz», Tic da a la individualidad su dimensión total. Para que esta reunión sea posible, es preciso que aflore en el hombre terrenal la aptitud para la «dimensión polar», que se anuncia por los destellos fugitivos de la sobreconciencia. A este afloramiento tiende la fisiología del hombre de luz, lo que Semnânî expresaba hablando del Niño espiritual que debe procrear el «Abraham de tu ser». Najm Kobrâ confiesa haber meditado largo tiempo antes de comprender quien era esa luz resplandeciente en el cielo de su alma, y a la que se unía la propia llama de su ser. Si él comprendió que allí estaba la luz buscada, fue porque sabía quién era la luz buscadora. Él mismo nos ha dicho: «Lo buscado es la luz divina, el buscador es una partícula de esa luz». «Si la propia potencia de Dios no viviera en nosotros, ¿cómo podría el divino arrebatarnos en éxtasis?», preguntaba por su parte el viejo místico en el prólogo de la Farbenlehre.
La concordancia literal de las palabras nos permite, por tanto, considerar la investigación sobre los orígenes y las causas de los «colores fisiológicos» como la búsqueda de una verificación experimental de la fisiología del hombre de luz, es decir, de los fenómenos de las luces coloreadas, percibidos e interpretados por nuestros sufíes iranios. De una y otra parte, la misma búsqueda del hombre de luz. Y en una y otra búsqueda, como por adelantado, María Magdalena ha dado la respuesta cuando en el libro de la Pístis Sophía dice: «El hombre de luz en mí», «mi ser de luz», ha comprendido estas cosas, ha producido el sentido de estas palabras (supra II, 1). ¿Quién es el buscado?, ¿quién, el buscador? Inseparables una de otra, las dos preguntas no pueden quedar en el plano teórico. La luz reveladora precede en cada ocasión a la luz revelada, y la fenomenología no hace más que descubrir a posteriori el hecho cumplido. Entonces los cinco sentidos se transmutan en otros sentidos. Superata tellus sidera donat: «Y la tierra sobrepasada nos hace el don de las estrellas» (Boecio).
NOTAS
1. Cf. nuestra obra sobre Avicenne et le Récit visionnaire (Bibliothèque iranienne, vol. I, págs. 268-272); W. Scott, Hermetica, vol. IV, Oxford 1936, pág. 106 (texto griego), 108, 122, 124-125; J. Ruska, Tabula smaragdina, Heidelberg 1926, págs. 26-28 (trad. alemana).
2. á = anatolé (oriente); d = dysis (occidente); a = árktos (la Osa, el norte); m = mesembría (mediodía, sur).
3. Cf. Carl Schmidt, Koptisch-gnostische Schriften, I, Die Pistis Sophia... 2º Auflage bearbeitet... von Walter Till, Berlín 1954, págs. 189, I. 12; 206, I. 33; 221, I. 30.
4. Cf. nuestra obra En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques, París, Gallimard, 1971, 1978, t. II, Libro II, cap. IV, "El Relato del exilio occidental y la gesta gnóstica"; Hans Söderberg, La Religion des Cathares, Uppsala 1949, pág. 249. Cf. además el bastante oscuro § 30 de L'Evangile selon Thomas, texto copto establecido y traducido por A. Guillaumont, H.-C. Puech... París, 1959, log. 3 p. 3, 19-26 (y la inquietud provocada en Afrato, el "Sabio persa", trad. J. Doresse, pág. 167).
5. Pseudo-Magrîtî, Das Ziel des Weisen, I. Arabischer Text, hrsgh. v. Hellmut Ritter (Studien der Bibliothek Warburg, XII), Leipzig 1933. Es la obra de la cual se estableció una traducción latina medieval bajo el título de Picatrix (árabe Bûqratîs = Hipócrates). Cf. igualmente nuestro estudio [Templo sabeo e Ismaelismo en Temple et Contemplation, París, Flammarion 1981, págs. 144-196].
6. Ibid., pág. 193. Todo el capítulo que concierne a la Naturaleza Perfecta se considera que proviene de un Kitâb al-Istamakhîs en el cual Aristóteles prodiga sus consejos a Alejandro, para instruirle de la forma en que debe, a ejemplo de Hermes, invocar su Naturaleza Perfecta.
7. Ibid., pág. 194; cf. En Islam iranien, loc. cit.
8. Estos son los mismos términos que figuran por otra parte en el célebre "hadîth de la visión" atribuido al Profeta; cf. nuestro libro L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabî (col. "Idées et recherches"), París, Flammarion. 1976, págs. 219 ss.
9. Das Ziel des Weisen, pág. 188. [cf. n. 5].
10. Comparar el célebre versículo coránico de la Luz (24:35): "La imagen de Su luz es comparable a una hornacina en la que hay una lámpara; la lámpara está en un recipiente de vidrio, que es como si fuera una estrella fulgurante..."
11. Cf. J. Ruska, Tabula smaragdina, págs. 134-135 (texto árabe) y págs. 138-139 (trad. alemana). La "Tablette préservée" (lawh mahfûz, 85 :22), sobre la cual está escrito el arquetipo del Corán, ha sido identificada por ciertos adeptos con la Tabula smaragdina. En
cuanto al destello de esmeralda brillante aquí en la noche; comparar la relación entre la luz verde y la "luz negra" en Semnânî [cap. VI de L'Homme de Lumière dans le Soufisme Iranien].
12. Ver los textos citados en nuestra obra En Islam iranien. t. II, Libro II, cap. III y VI. [cf. n. 4].
13. Para lo que sigue cf. Avicenne et le Récit visionnaire, vol. I, págs. 102-106, Adrien Maisonneuve, París 1954. Sobre Abû'l-Barakât, ver principalmente S. Pinès, Nouvelles études sur... Abû'l-Barakât al-Baghdâdî Mémoires de la Societé des Etudes juives, I) París 1955; Studies in Abû'l-Barakât al-Baghdâdî's Poetics and Metaphysics (Scripta Hierosolymitana, VI), Jerusalén, 1960.
14. Cf. nuestra edición de esta obra en Sohravardî, Opera metaphysica et mystica, vol. I (Bibliotheca Islámica, 16), Leipzig-Estambul 1945, pág. 464 (reedición anastática, Teherán-París, 1976).
15. En el Libro de las Elucidaciones (Kitâb al-Talwîhât) ed. ibid., pág. 108, § 83.
16. Cf. En Islam iranien, t. II. Libro II, cap. III. [cf. n. 4].
17. Para el contexto de este tema, cf. nuestro Soufisme d'Ibn 'Arabî (supra n. 8), págs. 134-137 y pág. 268, n. 153. Cf. también En Islam iranien, t. III, Libro V, cap. I, "Confessions extatiques de Mîr Dâmâd".
18. Cf. Avicenne et le Récit visionnaire, vol. I, págs. 182 ss. [cf. n. 13] y M. R. James, The Apocryphal New Testament, Oxford 1950, págs. 411-415.
19. H. Leisegang, La Gnose, trad. J. Gouillard. París, 1951, pág. 249.
20. Texto árabe y paráfrasis persa han sido publicados en nuestro vol. II de las Ouvres Philosophiques et mystiques de Shihâboddîn Yahyâ Sohravardî (Bibliothèque Irannienne, vol. 2), Teherán-París, 1952; ver los Prolégomènes en francés al comienzo de la obra, págs. 85 ss., y En Islam iranien, t. II, Libro II, cap. VI. [Se encontrará la traducción francesa de todo el ciclo de los relatos místicos de Sohravardî en L'Archange empourpré, quinze traités et récits mystiques, París, Fayard, 1976. Págs. 273-279.]
21. El texto titulado: Khawd al-Hayâh (La Cisterna del Agua de la Vida), la versión árabe del Amrtakunda, ha sido publicada por Yusuf Hosayn en Journal asiatique, 1928, vol. 213, págs. 291-344. Existe igualmente una versión persa inédita. Para la atribución a Avicena, cf. G. C. Anawati, Essai de bibliographie avicennienne, El Cairo, 1950, pág. 254, nº 197. Para más detalles sobre el contenido de este pequeño romance espiritual iranio-indio, del cual ciertos elementos existen ya en Sohravardî y que la clara titulación de los manuscritos no permite atribuirlo a Avicena, cf. nuestro estudio Pour une morphologie de la spiritualité shî'ite (Eranos-Jahrbuch XXIX), Zürich, 1961, cap. V y En Islam iranien, t. II, Libro II, cap. VI, 5.
22. La fórmula 1 * 1 es dada igualmente por Rûzbehân como la del tawhîd esóterico, cf. nuestro estudio sobre el sufismo de Rûzbehân Baqlî de Shîrâz en nuestra obra En Islam iranien, t. III, Libro III, cap. VI, 6. [cf. n. 4].
23. Poimandrés, §§ 2-4 y 7-8: Corpus Hermeticum, ed. A. D. Nock, trad. A. J. Festugière, París, 1945, vol. I, págs. 7 y 9.
24. Martin Dibelius, Der Hirt des Hermas, Tübingen 1923, pág. 491. Texto griego, ed. Molly Whirtaker (Die apostolischen Väter, I) Berlín, Akademie-Verlag, 1956, pág. 22. Visio V, I ss.
25. Cf. el comentario psicológico de M. L. von Franz, Die Passio Perpetuae, a continuación de C. G. Jung, Aion, Untersuchungen zur Symbolgeschichte, Zürich 1951, págs. 436-438.
Sobre Christos Angelos, ver Martin Werner, Die Entstehung des christlichen Dogmas, Bern2, 1953, págs. 322-388.
26. Tal es la forma bajo la cual ha sido restituida la palabra que, por confusión de un enlace ortográfico, había sido tradicionalmente leída Fravashi (en persa moderno farvahar, forûhar).
27. Para lo que sigue, cf. nuestros dos estudios donde se dan las referencias a los textos originales: Le Temps cyclique dans le mazdéisme et dans l'Ismaélisme (Eranos-Jahrbuch XX), Zürich 1952, págs. 169 ss. [retomado en Temps cyclique et gnose ismaélienne, París, Berg International, 1982], y nuestro libro Terre céleste et corps de résurrection: de L'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite, París, Buchet-Chastel, 1960, págs. 68 ss. [2ª ed. bajo el título Corps spirituel et terre céleste..., París, Buchet-Chastel, 1979, págs. 61 ss.].
28. Se podría elaborar en este sentido la antropología del Bundahishn (Libro mazdeo de la Creación), según la cual el hombre está compuesto de cinco fuerzas: el cuerpo, el alma, el espíritu, la individualidad y el espíritu tutelar (ver textos en H. S. Nyberg, Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes, en Journal asiatique 1929, t. 214, págs. 232-233). Este es en suma el esfuerzo intentado por J. J. Modi. The religious ceremonies and customs of the Parsees, 2ª ed. Bombay 1937, págs. 388-401. Pero su análisis de la "constitución espiritual del hombre" no llega a dar una representación satisfactoria de la relación póstuma de la Fravarti con el alma; más grave todavía, pasa en silencio el episodio del encuentro y del reconocimiento de Daênâ. Parece pues que haya un vicio de esquematización, y que la solución se ha de meditar de otra manera.
29. Cf. H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, Oxford 1943, págs. 110-115 (textos de Zâtspram 29 : 9 y Dâtastân î dênik 23 : 3). Habría, por supuesto, que insistir mucho más de lo que es posible hacer aquí, sobre las ideas del problema planteado y el sentido de la solución propuesta.
30. Sobre esta topografía, cf. nuestro libro Terre céleste, págs. 51 ss. [cf. n. 28].
31. G. van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, Tübingen 1933, § 16, pág. 125.
32. Nasîroddîn Tûsî, The Rawdatu't Taslîm commonly called Tasawwurât. Texto persa ed. por W. Ivanow, Leiden-Bombay 1950, págs. 44, 65, 70; cf. nuestro Temps cyclique, págs. 210 ss., n. 86, 89 y 100.
33. Cf. también el motivo de la hurí celeste en Nasîr Tûsî, Aghâz o anjâm, cap. XIX (Public. de l'Université de Téhéran, nº 301), Teherán 1335 h. s., págs. 47-48.
34. E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran, Oxford 1937, págs. 54-55.
35. Cf. Henri-Charles Puech, Le Manichéisme, son fondateur, sa doctrine, París 1949, págs. 43-44 y nuestra obra En Islam iranien, t. II, Libro II, cap. IV, 4.
36. A Manichean Psalm-Book, parte II, ed. por C. R. C. Allberry, Stuttgart 1938, pág. 42, I, 22.
37. Ver principalmente los textos reunidos por Geo Widengren, The Great Vohu Manah and the Apostle of Good, Uppsala 1945, págs. 17 ss., 25 ss., 33 ss.; Hans Söderberg, La Religion des Cathares, Uppsala 1949, págs. 174 ss., 211 ss., 247 ss
38. Cf. En Islam iranien, t. II, Libro II, cap. VI, 4, y G. Widengren, op. cit., págs. 19-20. Particularmente demostrativas son las homologías entre las tríadas nacidas de cada uno de los cinco "Padres" o arquetipos fundamentales (Kephalaia, cap. VII, págs. 34-36). Es la imagen de luz (homóloga de la Virgen de Luz) que "evoca" los tres Angeles o divinidades que vienen al encuentro del Elegido en el momento de su muerte. Habría que insistir mucho más extensamente, que lo que se puede hacer aquí, sobre el tema gnóstico del Angel como alter ego celeste y salvador. Habría que revelar la correspondencia entre los términos
gnósticos hegemonikon (rector) y el término iranio fundamental que designa la función de compañero, salvador y guía del alma, parvânak (el cual se vuelve a encontrar prestado, en mandeo, bajo la forma parwanka. Widengren, ibid., págs. 79 ss.). En persa moderno; parwardan, alimentar, educar; parwâ kardan, tener cuidado.
39. En el tratado Quod deterius potiori insidiari soleat, Filo, con una versión en inglés por F. H. Colson y G. H. Whittaker (The Lb Classical Library), vol. II, Cambridge, Mass., 1950, págs. 216-219.
40. A saber Svetâsvatara- y Kâthaka-Upanishad, cit. por Fritz Meier en la gran obra señalada más abajo, n. 64, pág. 74.





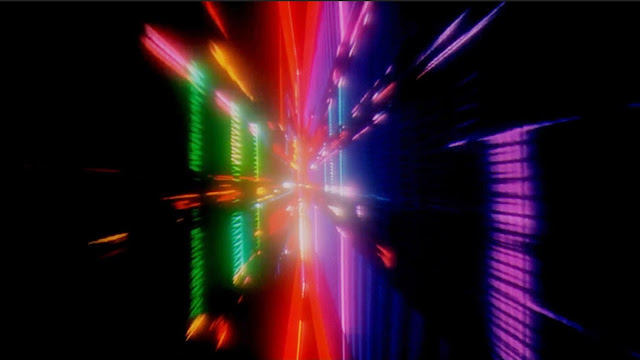




Comentarios
Publicar un comentario